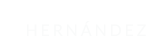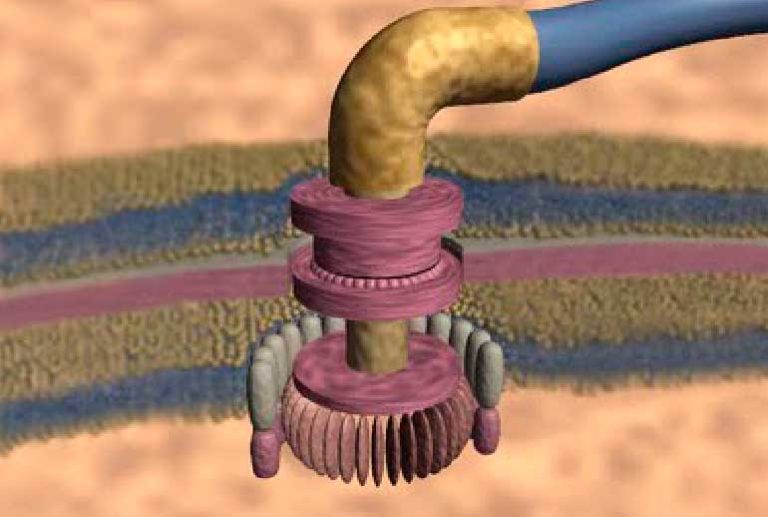En los cuentos de ciencia ficción es muy común encontrar historias de seres de otros planetas que vienen a visitarnos, ya sea para destruirnos porque sí; o porque necesitan urgentemente algún recurso natural que es escaso y vital para ellos, pero abundante en nuestro planeta, y están dispuestos a obtenerlo a toda costa. También había los que, por su avanzado nivel evolutivo, deseaban estudiarnos cual ratón de laboratorio, para comprender cómo eran ellos millones de años atrás; y, bueno, también estaban las historias de los que simplemente quieren ser nuestros amigos y mezclarse con nosotros, casarse con terrícolas y establecer una sucursal extraterrestre en nuestro territorio. Con la aparición de estos cuentos empezó a forjarse en la mente de las personas la idea de que la vida debía ser tan abundante como abundantes eran los planetas y las estrellas. Marte fue uno de los primeros objetos de especulación. Se creía que era un planeta con seres mucho más avanzados que nosotros. Estos seres, para quienes se acuñó el término «marcianos», debían poseer supuestas naves capaces de viajar millones de kilómetros para venir a visitarnos. Este término fue recogido y explotado por el escritor inglés H. G. Wells en su obra La guerra de los mundos, publicada por primera vez en 1898. En esta obra, Wells describió una invasión marciana a la Tierra que fracasaba ya que los marcianos no tenían las defensas necesarias para resistir a algunas de las bacterias que abundan en nuestro ambiente. Debido al éxito de esta obra nació una subcultura interesada por los extraterrestres que existe incluso en nuestros días y que ha sido alimentada por los más recientes descubrimientos de la astrofísica. La nave Voyager 1 es una sonda espacial que fue lanzada el 5 de septiembre de 1977 desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida. A pesar de haber sido diseñada para tener una vida útil de unos veinte años, hoy continúa su viaje exploratorio hacia el centro de nuestra galaxia. De todas las fotografías que esta nave ha enviado a la Tierra, tal vez la más significativa e importante es a la que se le dio el nombre de «punto azul pálido» . Es una fotografía de nuestro planeta. Pero no se la imagine como una foto tomada desde la luna o desde la Estación Espacial Internacional, en la que se pueden observar los continentes, rodeados del azul de los océanos y cubiertos por inmensas masas de nubes. Esta fotografía no es así. De hecho, en ella, la Tierra es absolutamente imperceptible ya que su tamaño es el de la punta de un alfiler, escasamente visible. Esto se debe a que fue tomada a una distancia de seis mil millones de kilómetros (la distancia de la Tierra al sol es de ciento cincuenta millones de kilómetros) el 14 de febrero de 1990. Inspirado en esta fotografía, el astrónomo Carl Sagan publicó cuatro años más tarde una obra llamada Un punto azul pálido: una visión del futuro humano en el espacio. Uno de los apartados del libro dice: Mira ese punto. Eso es aquí. Eso es nuestro hogar. Eso somos nosotros. En él, todos los que amas, todos los que conoces, todos de los que alguna vez escuchaste, todos los seres humanos que han existido vivieron su vida. La suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y recolector, cada héroe y cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y campesino, cada joven pareja enamorada, cada madre y padre, niño esperanzado, inventor y explorador, cada maestro de la moral, cada político corrupto, cada «superestrella», cada «líder supremo», cada santo y pecador en la historia de nuestra especie, vivió ahí —en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol—. La Tierra es un escenario muy pequeño en la vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores, para que, en su gloria y triunfo, pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de una esquina del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra esquina. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matarse los unos a los otros, qué tan fervientes son sus odios. Nuestras posturas, nuestra importancia imaginaria, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el Universo […] es desafiada por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es una solitaria mancha en la gran y envolvente penumbra cósmica. En nuestra oscuridad —en toda esta vastedad—, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en el futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. Visitar, sí. Asentarnos, aún no. Nos guste o no, por el momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una formadora de humildad y carácter. Tal vez no hay mejor demostración de la locura de los conceptos humanos que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos mejor los unos a los otros y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que siempre hemos conocido. Carl Sagan fue uno de los grandes promotores del proyecto SETI (acrónimo del inglés Search for Extra Terrestrial Intelligence —búsqueda de inteligencia extraterrestre, en español—). El proyecto trata de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas (el equivalente a nuestras ondas de radio, televisión, telefonía celular o de las luces incandescentes de las calles) capturadas por distintos radiotelescopios, o bien enviando mensajes de distinta naturaleza al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Si en alguna parte de nuestra galaxia hay un planeta habitado por seres inteligentes que estén buscando las mismas señales que nosotros, ese planeta tendría que estar a una distancia de poco menos de cien años luz (que es la distancia estimada a la que deben estar, en este momento, las primeras señales de radio emitidas por la BBC de Londres, cuando inició sus transmisiones en 1922). Cien años luz (9,4×1014 km) es una distancia enorme (apéndice B), pero es insignificante si se le compara con el diámetro de nuestra galaxia, que es de cien mil años luz (9,4×1017 km). Así que, para que alguien nos encuentre, tiene que vivir muy pero muy cerca de nosotros; en la misma cuadra, por así decirlo. El proyecto SETI de Carl Sagan no es el único de esta naturaleza. Existen otros tantos en los Estados Unidos como en diversos países europeos. Hasta la fecha, no se ha detectado ninguna señal de origen inteligente. Pero, como sostiene la lógica, «la ausencia de prueba no es prueba de ausencia», por lo que, hasta el momento, no se puede afirmar que no exista vida inteligente extraterrestre —y tal vez nunca lo podamos hacer—. En 1950, el físico italiano Enrico Fermi (premio nobel de física y padre del reactor nuclear), acuñó la que se conoce como la «paradoja de Fermi». Esta paradoja se refiere a la supuesta contradicción que hay entre sostener que la vida inteligente ha de abundar en el universo conocido y la ausencia total de evidencia de su existencia. En los últimos setenta años, nuestro universo observable ha crecido de una manera exponencial, ya que hemos logrado superar el obstáculo de la gruesa capa atmosférica que actúa como una película semitransparente algo borrosa que nos impide mirar más allá de ella. Este obstáculo se ha superado con telescopios que orbitan el planeta, como el telescopio Hubble , puesto en órbita el 24 de abril de 1990. No es extraño que en 1950 se asumiera la abundancia de planetas como el nuestro, capaces de albergar vida compleja. Para poder determinar la probabilidad de que exista vida —no necesariamente inteligente— es necesario, primero, enumerar las características mínimas que debe tener un planeta para que pueda desarrollar vida y, segundo, determinar qué tan común o insólito sería encontrar un planeta con esas características en el espacio exterior. Durante siglos, el hombre pensó que la Tierra era el centro del universo. Según esta creencia, el sol, los planetas y los demás cuerpos celestes giraban a su alrededor. Pero la situación cambió cuando Nicolás Copérnico culminó su obra maestra, De revolutionibus orbium coelestium (Sobre las revoluciones de las esferas celestes, en español), después de veinticinco años de trabajo (1507-1532). En su obra, Copérnico demostró que el sol se encuentra en el centro y que la Tierra y los demás cuerpos se mueven a su alrededor. Este correcto entendimiento de la mecánica de nuestro sistema solar revolucionó el mundo académico del momento y nuestro planeta dejó de tener ese estatus especial y privilegiado: de ocupar el centro de todo el universo, la Tierra pasó a ser un planeta más que daba vueltas alrededor de una estrella. Con el pasar de los años, los hombres de ciencia hablaron de lo que llegó a conocerse como el «principio copernicano»: lo que ocurrió con nuestro planeta debió haber ocurrido con otros, ya que era claro que el universo no se había formado con nosotros como huéspedes de honor —nuestra posición en el universo no era especial—. El principio copernicano tomó mayor relevancia en 1921, cuando el astrónomo Edwin Hubble descubrió que la mayoría de lo que se pensaba que eran estrellas en el firmamento se trataba, en realidad, de otras galaxias compuestas de millones y millones de estrellas, planetas y demás cuerpos celestes. Hasta ese momento, se pensaba que nuestra galaxia era la totalidad del universo. Con este nuevo hallazgo, el tamaño del universo se expandió billones de billones de veces y, con esta expansión, se pensó que planetas como el nuestro, con complejas formas de vida, debían ser extremadamente comunes. Yo me imagino que el número de planetas habitados en nuestra galaxia es del orden de miles o cientos de miles. ¿Y por qué pienso que hay vida en otros planetas?, porque el universo es extremadamente grande, hay billones y billones de estrellas. Así que, a menos que nuestra Tierra tenga algo muy especial, sumamente especial, milagroso sí que quiere, lo que ha pasado acá en la Tierra debió haber pasado muchas veces en otros planetas. (Seth Shostak, astrónomo senior del SETI) La hipótesis de que hay vida afuera de la Tierra dio origen a la astrobiología, cuya misión es responder si los planetas habitados son raros en el universo o si, por el contrario, son abundantes. Guillermo González es un astrobiólogo y astrofísico de la Universidad Estatal de Iowa que trabaja en los programas de astrobiología de la NASA. Su trabajo es entender las características necesarias para sostener la vida y ver si esas características se cumplen en otros lugares del universo. Hay dos supuestos detrás de este trabajo. Por un lado, que hay millones y millones de estrellas con planetas orbitándolas; por otro lado, que se requiere una extensa cadena de eventos y condiciones muy precisas para que se pueda dar y sostener vida compleja. Una de esas condiciones es que haya agua en estado líquido. Para ello es necesario que haya una distancia muy específica entre el planeta y la estrella que este circunda. Si están muy cerca, el agua se evapora y si están muy lejos, se congela. Existe entonces una pequeña área («zona ricitos de oro» ), en la que cabe solamente un planeta donde puede haber agua líquida dentro de cada sistema solar. En el caso de la Tierra, si su distancia con respecto al sol fuera tan solo 5 % menor, nos pasaría lo que a Venus: la temperatura del planeta sería de 900 °F debido al efecto invernadero, lo cual anularía la posibilidad de que existiera agua líquida. Si, por el contrario, la distancia fuera 20 % mayor, nos pasaría lo que a Marte: nubes de dióxido de carbono la cubrirían y harían que fuera tan fría que toda el agua se congelaría. Dado que las leyes de la física y la química se cumplen en todo el universo conocido, los científicos se han concentrado principalmente en buscar planetas en la «zona ricitos de oro». El agua es fundamental, pero no es el único requisito. La receta para la vida es mucho más compleja. Se necesita que el planeta cumpla, entre otros, con los siguientes requisitos: • Estar en la zona habitable dentro de la galaxia. Las galaxias, al igual que los sistemas solares (que tienen su zona «ricitos de oro»), también tienen su propia zona «habitable». El centro de ellas es un lugar extremadamente peligroso por su enorme actividad. Es como si usted instalara su casa en un campo minado, rodeado de volcanes activos, en un área altamente propensa a los tornados y sobre la unión de dos placas tectónicas. • Orbitar una estrella enana tipo G2 (se estima que tan solo el 7,5 % de las estrellas de nuestra galaxia son de este tipo). Si el sol fuera más pequeño (del tamaño del 90 % de las estrellas de nuestra galaxia), el planeta tendría que estar más cerca de él. Pero, si se acercara más a la estrella, su gravedad aumentaría y su rotación se sincronizaría con la del sol. De este modo, el planeta daría siempre la misma cara al sol, por lo que la mitad de él sería un completo desierto y la otra mitad estaría congelada y totalmente oscura (esto es lo que sucede con la luna; solo podemos ver una de sus caras). • Estar protegido por gigantes planetas gaseosos para resguardarse de la gran cantidad de objetos letales que navegan sin dirección por el espacio. Estos gigantes actúan como imanes los atraen. • Estar en la zona habitable dentro del sistema solar («zona ricitos de oro»). • Su órbita tiene que ser casi circular. Los planetas con órbitas más elípticas sufren unas alteraciones climáticas violentas: pasan del congelamiento total a temperaturas cercanas a los 1000 °F. • Tener una atmósfera rica en oxígeno y nitrógeno. La nuestra es 78 % nitrógeno, 21 % oxígeno y 1 % dióxido de carbono, lo que permite una temperatura estable. Asimismo, esta composición actúa como escudo contra el destructivo viento solar. Es la combinación perfecta para generar agua y vida compleja. • La atmósfera debe ser casi transparente: tiene que permitir la entrada de luz para que se pueda generar el oxígeno mediante la fotosíntesis en las plantas. • Ser orbitado por una luna grande (25 % del tamaño del planeta). Sin la luna, nosotros no existiríamos . Ella estabiliza el ángulo de inclinación de la Tierra en los 23,5 grados actuales, lo que permite estaciones con cambios moderados de temperatura y mantiene la rotación de 24 horas. Sin la luna, esta inclinación fluctuaría periódicamente entre 0 y 90 grados y la rotación seria de apenas 6 horas. • Tener campos magnéticos generados por el núcleo de hierro líquido en el centro del planeta para protegernos de las mortales radiaciones solares. • Su masa debe ser la correcta. Si el planeta fuera muy pequeño, el campo magnético sería muy débil y no lo protegería del viento solar, que arrasaría con toda la atmósfera y lo convertiría en un desierto, como le pasó a Marte. • La proporción de agua y tierra debe ser cercana a dos partes de agua por cada parte de tierra (más o menos 70 % de agua y 30 % de tierra). • Su rotación debe ser moderada. Si la rotación es muy rápida, el planeta sería un completo horno; si es muy lenta, los cambios de temperatura serían demasiado drásticos para sostener la vida. • El grosor de la capa terrestre del planeta debe ser el correcto (el grosor de la nuestra varía de cuatro a treinta millas). Si la capa es muy gruesa, no habría reciclaje de las placas tectónicas , y si es muy delgada, no se formaría tierra firme. El reciclaje de las placas permite regularizar la temperatura de la Tierra, producir los nutrientes que sirven de alimento para todos los seres vivientes y generar las reacciones químicas que producen el átomo de carbón necesario para que se formen los ladrillos de la vida. Estas y otras condiciones tienen que estar dadas al mismo tiempo para que la vida compleja se desarrolle y mantenga. El número de factores que se consideran necesarios para tener un planeta habitable ha aumentado con el pasar de los años. En la actualidad, se estima que son veinte los requisitos mínimos e indispensables . Si tomamos un valor conservador de un 10 % (1/10) de probabilidad de que el requisito necesario esté presente en un determinado planeta, así como un número estimado de estrellas en nuestra galaxia de 10×1011, la probabilidad de que existiera un planeta con estos veinte requisitos sería de 1 entre 1×1015. Acá viene lo sorprendente. Dijimos que la cantidad de sistemas solares en nuestra galaxia es 1×1011 y también dijimos que, por la «zona ricitos de oro», solamente puede haber un planeta por sistema solar. Esto quiere decir que, de los potenciales 1×1011 planetas, solamente 1 de cada 1×1015 cumpliría con estos veinte requisitos. Pero, si observa cuidadosamente estas cifras, se dará cuenta de que la probabilidad es mayor al número de planetas disponible. Es como si la lotería Powerball se continuara jugando con los sesenta y nueve números, más los veintiséis del Powerball, pero se estableciera que no se va a vender el 90 % de las combinaciones disponibles. Si con esas condiciones alguien se la ganara, sería un verdadero milagro. Matemáticamente, es un milagro que existamos en esta galaxia. No somos la norma, como muchos piensan a la ligera; somos la excepción. ¿Contamos con suerte? ¿O todo estaba diseñado para que fuera así? En los últimos años, los astrónomos se han sorprendido al confirmar que es extremadamente difícil que un planeta cumpla con las características que le permiten tener eclipses totales y perfectos de sol. La teoría general de la relatividad de Einstein, que nos ha permitido una mejor comprensión de la mecánica del universo y de la materia, logró ser demostrada gracias a un eclipse total de sol. Casi todo lo que sabemos de nuestro astro rey y, por ende, de las estrellas, es debido a estos eclipses. ¿Qué es un eclipse total y perfecto de sol? Es cuando la luna tapa el 99,9 % del sol, dejando expuesta solamente la corona. Es esta corona la que emite luz, calor, rayos ultravioleta, radiaciones, vientos, etc. Gracias a esto podemos estudiar el sol y aprender de él y del resto de estrellas. ¿Qué se necesita para que se dé un eclipse total perfecto de sol? Guillermo González contesta esta pregunta en su libro Astronomía y geofísica. Para que se pueda apreciar un eclipse de esta naturaleza, el aparente tamaño del sol debe ser igual al aparente tamaño de la luna, vistos los dos desde la Tierra. El sol es cuatrocientas mil veces más grande que la luna, y la luna está cuatrocientas mil veces más lejos del sol que de la Tierra. Una mínima variación, de más del 2 % en esta relación, haría que la luna tapara completamente al sol, en cuyo caso no podríamos conocer nada de él. Una variación de menos del 2 % haría que la luna dejara expuesta algo más que la corona, lo que impediría que la pudiéramos estudiar debido a la gran cantidad de luz. De todos los planetas con lunas estudiados por Guillermo González, solo el nuestro cumple las condiciones para que se den eclipses de sol perfectos. ¿Contamos con suerte? ¿O todo estaba diseñado para que fuera así? En el libro Rare Earth, Why Complex Life is Uncommon in the Universe, de los profesores Peter Ward y Donald Brownlee, se expone uno de los estudios más completos y elaborados sobre este tema. El estudio establece que, si bien es cierto que es más probable encontrar vida microbiana en otros lugares, son extremadamente escasos los planetas capaces de sostener vida compleja como la de las plantas, los animales o el ser humano. Nuestro planeta es ciertamente un lugar muy privilegiado. Somos definitivamente un planeta fuera de lo común. ¿Contamos con suerte? ¿O todo estaba diseñado para que fuera así?