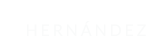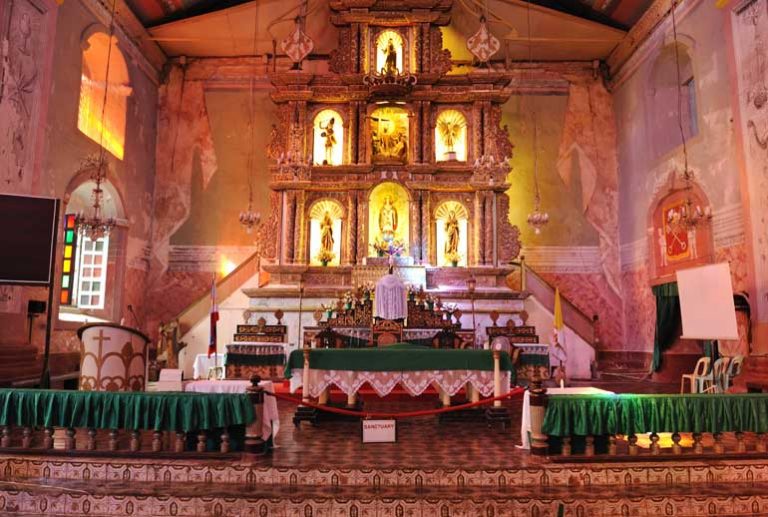Creo en un solo Señor Jesucristo
Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor, y con tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia, y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. La Escritura dice: «El que confíe en él no quedará defraudado». No hay diferencia entre los judíos y los no judíos; pues el mismo Señor es Señor de todos, y da con abundancia a todos los que lo invocan.
Romanos 10,9-12
El legendario rey Arturo ocupa un lugar imperdurable en el imaginario de la gente gracias a que el tiempo lo fue dibujando como el modelo de monarca ideal tanto en la guerra como en la paz. Su castillo fortaleza Camelot, que le dio el nombre a su reino, era habitado por un pueblo que amaba entrañablemente a su soberano por su sentido de justicia y búsqueda incasable del bienestar de sus habitantes, aun en tiempos de guerra. La historia del rey Arturo se ubica en el siglo vi de nuestra era y, entre leyendas y verdades, se ganó el cariño de la gente por su forma tan justa y generosa de gobernar y proteger a su pueblo. Hombre muy inteligente, honorable y leal, buscó sin descanso que los habitantes de su reino se sintieran en paz, tratando a todos por igual sin importar que fueran cortesanos o campesinos y proveyéndoles de todo lo necesario para que vivieran felices en familia. El pueblo en reciprocidad trabajaba arduamente en sus respectivas labores y no perdían oportunidad de expresarle a su rey respeto, cariño y gratitud. En tiempos de guerra, los solteros que estuvieran en edad de defender su tierra ensamblaban, con total entrega y alegre vocación de servicio, un poderoso ejército que siempre salía victorioso, ya que peleaban más con el corazón que con la espada. Se dirigían a él como su señor.
Cuando el incrédulo Tomás se encontraba en el Cenáculo con los demás apóstoles y tuvo de cara a Jesucristo resucitado, quien lo invitó a que metiera el dedo en el agujero de sus manos y su mano en la herida de su costado —condición que había impuesto para creer que el Maestro estaba vivo— exclamó: «¡Señor mío y Dios mío!» (Juan 20,28). ¿Qué quiso decir el incrédulo apóstol con esta exclamación? Básicamente, le está diciendo a Jesucristo que lo reconoce como su máxima autoridad en la tierra y en el cielo, en lo terrenal y en lo espiritual, en lo pasajero y en lo eterno, en el cuerpo y en el alma. Él es su Señor, su Rey de reyes. En palabras de san Pablo: «El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es Señor del cielo y de la tierra» (Hechos 17,24) y también: «A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado Soberano, Rey de reyes y Señor de señores» (1 de Timoteo 6,15). En calidad de nuestro soberano, demostró en más de una ocasión que tiene pleno poder sobre toda la naturaleza, sobre los demonios, sobre el pecado e incluso sobre la muerte. ¿Quién como Él?
El nombre del protagonista de esta oración es mencionado por primera vez en el Credo: Jesucristo. Este nombre que fue revelado por el mismo Espíritu Santo no podía carecer de significado, así que veamos de dónde proviene y qué quiere decir. «Jesús» es la traducción al español de la palabra griega Iesus, que a su vez es la traducción del hebreo Jeshua, Joshua o Jehoshua, que significa «Dios salva» o «Dios es salvación», y «salvación» viene del latín salvatio, que deriva de la palabra salvare, que significa «librar de un peligro, mantener entero, sano y salvo». Y «Cristo» es la traducción al español de la palabra griega Christ o Christos, que a su vez es la traducción del hebreo Messias, que significa «ungido». De acuerdo con la ley, los sacerdotes (ver Éxodo 29,29; Levítico 4,3), los reyes (ver 1 Samuel 10,1; 24,7) y los profetas (ver Isaías 61,1) debían ser ungidos para sus respectivos oficios; ahora bien, el Cristo, o el Mesías, reunía estas tres dignidades en su persona. Por lo tanto, no sorprende que por siglos los judíos se hayan referido a su esperado Libertador como «el ungido». De este modo el término Messias era un título y no un nombre propio. Nos dice el evangelista Lucas (4,16-30) que en una ocasión Jesús leyó en la sinagoga el pasaje de Isaías 61,1-2[1]:
El espíritu del Señor está sobre mí,
porque el Señor me ha ungido;
me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres,
a aliviar a los afligidos,
a anunciar libertad a los presos,
libertad a los que están en la cárcel;
a anunciar el año favorable del Señor,
el día en que nuestro Dios
nos vengará de nuestros enemigos.
Me ha enviado a consolar a todos los tristes,
Y al concluir dice que cerró el libro y les dijo: «Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír», revelando de esta manera dos extraordinarias noticias: la salvación que obrará Dios con su pueblo y el hombre elegido, «ungido», para llevarla a cabo. Jesús enseña que ambas se cumplen en Él.
La primera gran sección del Credo se refiere a la doble naturaleza de Jesús: la divina y la humana. Hay una enorme dificultad para asimilar y comprender esto, ya que nuestro cerebro está tan adaptado y acostumbrado a procesar solo la naturaleza humana, que a lo largo de los primeros siglos de nuestra Iglesia el tema fue objeto de grandes discusiones teológicas y filosóficas. Cada palabra de este Credo está cuidadosamente seleccionada y meticulosamente pensada y discernida.
El Levítico —uno de los libros que forman parte del Antiguo Testamento— contiene las instrucciones que Dios le da directamente a Moisés sobre los ritos y leyes que han de guiar a los levitas (descendientes del tercer hijo de Jacob, o Israel, llamado Levi), únicos designados por Dios para servir en el Tabernáculo y después en el Templo de Jerusalén. El libro comienza así: «El Señor llamó a Moisés desde la tienda del encuentro, y le dijo lo siguiente:» y continúa con las instrucciones sobre los holocaustos. El cuarto capítulo trata de los sacrificios sobre el pecado, y comienza así: «El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:». El sexto capítulo trata de los sacrificios por causas de fraudes, y comienza así: «El Señor se dirigió a Moisés y le dijo:». También en el libro del Éxodo dice varias veces: «Yo soy el Señor, tu Dios». No queda duda de que Dios es el Señor y que el Señor es Dios. El Antiguo Testamento también emplea otros nombres para referirse a Él: «Adonai», que significa «mi Señor» (1 Samuel 15,45; Jeremías 23,6 y 33,16), el «Shaddai» (Éxodo 6,2-3), «Dios todopoderoso»; «Elohin» (1 Reyes 12,28); «Supremo» y, por supuesto, «YHWH» o «Yahvé», como se dice en español.
Recordemos que una de las motivaciones más importantes que llevaron a la redacción de este Credo fue la de combatir las herejías que habían surgido en torno a la Trinidad y la naturaleza del Hijo, así que quisieron los redactores de Nicea enfatizar en este artículo, y lo repetirán varias veces más adelante, que Jesucristo es Dios y que Dios es Jesucristo. Es como si hubieran acordado: «Creo en un solo Dios Jesucristo». También resalta la doble naturaleza de Jesús de Nazaret: verdadero Dios y verdadero hombre, hablaré de esto en profundidad más adelante, cuando desarrolle el artículo «De la misma naturaleza del Padre».
Jesucristo fue absolutamente coherente entre lo que predicaba, enseñaba y actuaba. Sus pensamientos, palabras y hechos no presentaban incoherencias, eran lo mismo. Nunca quiso que el pueblo lo igualara a la figura del César, máxima autoridad romana[2], por lo que cuando se presentaba la ocasión que lo pudieran comparar, tomaba distancia: «Denle, pues, al césar lo que es del césar, y a Dios lo que es de Dios» (Marcos 12,17). En la humildad que lo caracterizaba, utilizaba con frecuencia la figura más opuesta del símbolo real romano: la del pastor de ovejas. Como el rey Arturo, Él proveía de toda protección y cuidados, y no vacilaba en decir que estaba siempre dispuesto a dar la vida por sus ovejas, como en efecto terminó haciendo para poder garantizarnos su protección eterna. Sin embargo, cuando le preguntaron si Él era un rey contesto que sí, pero aclaró de qué reino estaba hablando:
Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó:
—¿Eres tú el Rey de los judíos?
(…)
Jesús le contestó:
—Mi reino no es de este mundo; si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí.
Le preguntó entonces Pilato:
—¿Así que tú eres rey?
Jesús le contestó:
—Tú lo has dicho: soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad. Y todos los que pertenecen a la verdad, me escuchan (Juan 18,33-37).
Y como Señor de su reino, Él tiene la potestad de establecer sus leyes, normas y costumbres que, en su criterio, garantizan el bienestar de sus habitantes. Esta forma de vida, que caracteriza a su reino, es tan distinta y contraria a la de los demás reinos, que definitivamente requiere una dosis muy alta de confianza en Él para aceptarlas y ponerlas en práctica. En los demás reinos la apariencia es muy importante; cuanto más importante parezca alguien, mayor reconocimiento y mejores condiciones de vida tendrá. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra» (Mateo 5,5). En otros reinos la riqueza es la máxima meta de la vida, cuanto más poseas cosas materiales, mejor. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «No amontonen riquezas aquí en la tierra, donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder, y donde los ladrones entran a robar» (Mateo 6,19). En los otros reinos te enseñan que el secreto de la convivencia pacífica es la de no hacerles a los demás lo que no te gusta que te hagan. Cuanto menos interactúe con los demás, menor riesgo tiene de hacerle algo que pueda causar un problema. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «Así pues, hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes» (Mateo 7,12). En los otros reinos te estimulan el hacer notar las cosas que hagas para ganar atención y reconocimiento. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «(…) que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha» (Mateo 6,3). En los otros reinos serías tratado como un loco si no te sientas en los lugares más importantes en una cena, al lado del anfitrión y sus invitados de honor. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: “Dale tu lugar a este otro”. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento» (Lucas 14,8-9). En los otros reinos se considera que lo normal es amar exclusivamente a los que procuran tu bien y odiar a los que buscan tu mal. En el reino de Jesucristo es lo contrario: «Pero a ustedes que me escuchan les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por quienes los insultan» (Lucas 6,27-28).
¿Qué esperan recibir los habitantes de este reino de Jesucristo? ¿Qué promete este rey a su gente? «Mis ovejas reconocen mi voz, y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán ni nadie me las quitará» (Juan 10,27-28). Infortunadamente, el concepto de «vida eterna» es muy difícil de asimilar, lo reconozco. Si pensar en un mañana, en una vejez, en un retiro, etapas de la vida que tienen un principio y final, que forman parte de nuestra realidad diaria, resultan difíciles de asimilar, ¿qué decir de la eternidad?
¿Qué joven que cuente con dinero sobrante, cuando un amigo lo convida a un paseo, le va a decir que no lo acompaña porque ese dinero es para su pensión de retiro? Si lo hiciera, el amigo pensaría que está desvariando: «¡Te faltan muchos años para pensionarte! Ven conmigo y disfruta ahora, que tienes con qué hacerlo». La sociedad se ha ido desarrollando más y más en el disfrute inmediato, en la formula instantánea, como el «café instantáneo» o la «lotería instantánea». Así que, ciertamente, asimilar la idea de que existe una «vida eterna» que hay que ganar no es tarea trivial. Pero si conociéramos más profundamente al dueño de esa promesa, si supiéramos del poder que tiene, si miramos sus obras y prestamos oído y corazón a sus palabras, sin duda, comprenderíamos mejor el significado de su promesa y haríamos un mejor esfuerzo en obedecerle, como hacían los habitantes de Camelot, por lo que llegaron a ser reconocidos como el ideal de un reino en el mundo fantasioso de reyes, reinas, castillos y ciudadanos.
Pienso que una persona moribunda, que sepa que tiene los minutos contados de vida, no los va a emplear hablando tonterías. Sabe que el tiempo apremia y quienes están a su lado prestan la mayor atención a las últimas palabras de ese ser querido. Muy seguramente, su despedida será recordada para siempre, porque todos saben que es de suma importancia. Antes de haber sido arrestado Jesús, para iniciar su pasión y muerte, estaba celebrando su última Pascua con los doce apóstoles. El discípulo amado, Juan, autor del Evangelio que lleva su nombre, condensó en cinco capítulos las palabras de despedida del Maestro, y entre las cosas que dijo les reveló la herencia que les dejaba: ¡su paz! «Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se las doy como la dan los que son del mundo» (Juan 14,27). Esta «herencia» es para ser utilizada y disfrutada acá en la tierra con el único fin de vivir en alegría: «Les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa» (Juan 15,11). Tuvo que aclarar que su «paz» no era de la misma clase de paz que los habitantes de los otros reinos conocían. Para ellos la paz que se vivía en sus reinos era un estado temporal y muchas veces frágil, de no conflicto, como lo opuesto a la guerra. Alcanzable con la influencia del dinero, amistades, poder, etc.
Se cuenta la historia de un rey que contrató a varios pintores para que hicieran un cuadro sobre la paz y la tranquilidad. Cada artista pintó su obra maestra, representando lo que le pidieron pintar tal y como como las percibía. Uno dibujó un océano tranquilo con palmeras y gaviotas. El siguiente retrató unas colinas con árboles de color naranja, amarillo, rojo y verde, los colores del otoño, cortado por un tranquilo río que se deslizaba sigiloso por entre un valle. Y así hicieron los demás. Cada uno puso todo su esfuerzo en la obra. Llegó el día de mostrar sus trabajos al rey. Una por una, estudió las pinturas detenidamente. Y una por una, las rechazó. En su opinión, ninguna expresaba verdadera paz y tranquilidad. Al final, se paró frente al último cuadro. Los colores eran oscuros y sombríos. Un cielo gris se extendía amenazante sobre los árboles de un bosque presagiando una tormenta. Los rayos se precipitaban malintencionados por el aire. Una poderosa cascada se estrellaba sobre rocas peligrosas, y los buitres daban vueltas alrededor. Inclinándose hacia adelante, el rey observó un pequeño arbusto que sobresalía por detrás de la cascada. Protegido entre sus ramas, había un nido, y dentro de él, una familia de pájaros; durmiendo. «¡Este es mi retrato!», exclamó el rey.
La vida nunca es un mar tranquilo sin olas ni viento. No hay campos verdes sin animales salvajes y peligros escondidos. La vida es un reto. Los buitres vuelan a nuestro alrededor y el cielo no siempre es azul. La salud se tiene y se pierde como si jugáramos a los dados con ella. Las adversidades llegan muchas veces sin buscarlas. Miles de situaciones nos pueden quitar esa paz y alegría, sinónimo de la ausencia de problemas y conflictos. Pero no así con la que nos dejó el Señor. La de Él no está sujeta a las circunstancias externas que nos golpean y afectan, sino que nunca nos abandona, porque está sembrada en nuestro interior, alimentada por nuestra confianza y obediencia en el Amo y Señor de nuestro reino.
Recuerdo hace un tiempo cuando un compañero del ministerio de Emaús perdió a una de sus hijas de escasos veinte años en un trágico accidente automovilístico. Unas semanas después de haberla sepultado, presentó su testimonio en un retiro donde yo me encontraba sirviendo. Creo que no existe dolor más grande que el de perder a un ser querido, pero cuando la persona se va en una de esas edades tempranas de la vida, ese dolor se multiplica al infinito. Como era de esperarse, ese hombre estaba destrozado, pero la paz que nos transmitió a todos nosotros con su testimonio es algo que jamás olvidaré. Ese hombre fiel a Jesús era la representación viva de la paz de Dios. No se trataba de heroísmo, ni de negar su triste realidad, ni siquiera de cuestionar la providencia divina, sino que era el fruto de una paz que había recibido y alimentado con el tiempo dedicado a hablar con su Padre, al igual que un pequeño hace con sus padres, que va forjando una relación de confianza a través de la convivencia diaria.
Todos vamos a saber las respuestas a todas nuestras preguntas, algunas de ellas las resolveremos acá en la tierra y otras cuando partamos de ella. Así que por el momento tenemos la opción de vivir en el reino de Jesús, aprendiendo de su amor, disfrutando del amparo y protección que nos ofrece, y entregándole nuestra vida a Él para que, en su sabiduría, haga lo mejor de ella acá y en la vida eterna. En palabras del profeta Isaías: «¡Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos! Fuera entonces tu paz como un río, y tu justicia como las ondas del mar» (48, 18).
Hijo único de Dios
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él.
Juan 4,16-17
Carlos era un hombre de negocios que gozaba de muy buena reputación y había sido adoptado de pequeño por una familia que ya tenía un hijo propio cuando él se unió a ella. Se llevaban apenas un año de diferencia y, aunque siempre fueron tratados y amados por igual, no dejaba de sentir celos ni de asegurase a sí mismo que sus padres adoptivos debían amar más a su verdadero hijo que a él.
Un día Carlos, en su infancia, se aventuró a explorar una colina cercana a la casa. Prestando atención a la copa de los árboles, no se fijó en un agujero profundo y angosto cavado en el suelo y cayó. Sus gritos pronto fueron escuchados por sus padres, quienes al darse cuenta de la situación llamaron a los bomberos. Ellos determinaron que solo un niño cabria por ese angosto hueco. Los padres, sin pensarlo dos veces, trajeron a su hijo mayor. Sabían que era bastante ágil y delgado, así que él podría llevar el lazo que sacaría a su hijo de ese lugar. Los bomberos lo amarraron de los pies y lo introdujeron de cabeza por el agujero. La maniobra era bastante arriesgada, pero por fortuna todo salió bien y esa noche, aliviados, cenaron juntos como era su costumbre.
Carlos cuenta que ese día comprendió cuánto lo amaban sus padres y borró de una vez y por siempre de su imaginación la falsa creencia de que ellos lo querían menos por ser adoptado y a su hermano más por ser de su propia sangre. Sus padres adoptivos estuvieron dispuestos a arriesgar a su hijo para rescatarlo de una muerte inminente. Si algo hubiera salido mal, los dos pequeños podrían haber fallecido allí.
El término Hijo de Dios tiene varios significados en el Antiguo Testamento. Es usado para referirse a los ángeles: «Un día vinieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás» (Job 1,6) Otras traducciones dicen: «Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos se presentó también Satanás». Igualmente, es usado para referirse al pueblo elegido: «Entonces le dirás al faraón: “Así dice el Señor: Israel es mi hijo mayor. Ya te he dicho que dejes salir a mi hijo, para que vaya a adorarme; pero como no has querido dejarlo salir, yo voy a matar a tu hijo mayor”» (Éxodo 4,22-23). Y también es usado para referirse a los reyes de Israel: «[Salomón] Él me construirá un templo, y yo afirmaré su reino para siempre. Yo le seré un padre, y él me será un hijo. Y cuando cometa una falta, yo lo castigaré y lo azotaré como todo padre lo hace con su hijo» (2 Samuel 7,13-14).
Pero en el Nuevo Testamento, ese título es exclusivo para Jesús. Hay dos eventos muy importantes en la vida del Maestro donde se revelan su filiación con el Padre: su bautismo y la transfiguración:
En cuanto Jesús fue bautizado y salió del agua, el cielo se le abrió y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Se oyó entonces una voz del cielo, que decía: «Éste es mi Hijo amado, a quien he elegido» (Mateo 3,16-17).
Seis días después, Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de Santiago, y se fue aparte con ellos a un cerro muy alto. Allí, delante de ellos, cambió la apariencia de Jesús. Su cara brillaba como el sol, y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Pedro le dijo a Jesús:
—Señor, ¡qué bien que estemos aquí! Si quieres, haré tres chozas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías.
Mientras Pedro estaba hablando, una nube luminosa se posó sobre ellos, y de la nube salió una voz, que dijo: «Éste es mi Hijo amado, a quien he elegido: escúchenlo» (Mateo 17,1-5).
Nosotros los humanos procesamos muy bien qué quiere decir que «fulanito sea hijo de zutanito». Pero en el caso de Jesús la cosa es un poco más compleja por sus dos naturalezas (la humana y la divina). El numeral 464 del Catecismo de la Iglesia católica dice:
El acontecimiento único y totalmente singular de la Encarnación del Hijo de Dios no significa que Jesucristo sea en parte Dios y en parte hombre, ni que sea el resultado de una mezcla confusa entre lo divino y lo humano. Él se hizo verdaderamente hombre sin dejar de ser verdaderamente Dios. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre.
En palabras de san Pablo:
Tengan unos con otros la manera de pensar propia de quien está unido a Cristo Jesús, el cual: Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz (Filipenses 2, 5-8).
Tanto en lo humano como en lo divino, Jesucristo es Hijo de Dios. En lo humano, ya que, como se lo reveló el ángel a María, «El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lucas 1, 35) quedando así embarazada y después de nueve meses dio a luz al Mesías. En lo divino, Dios Padre lo revela con claridad cuando dice: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia» (Mateo 3, 17). Por eso Jesús decía que Él y Dios eran uno solo: «El Padre y yo somos uno solo» (Juan 10,30) o «Jesús le contestó: —Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes, ¿y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre; ¿por qué me pides que les deje ver al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las cosas que les digo, no las digo por mi propia cuenta. El Padre, que vive en mí, es el que hace sus propias obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí; si no, crean al menos por las obras mismas» (Juan 14,9-11).
Nosotros somos hijos de Dios por adopción:
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, pues en Cristo nos ha bendecido en los cielos con toda clase de bendiciones espirituales. Dios nos escogió en Cristo desde antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos y sin defecto en su presencia. Por su amor, nos había destinado a ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, hacia el cual nos ordenó, según la determinación bondadosa de su voluntad. Esto lo hizo para que alabemos siempre a Dios por su gloriosa bondad, con la cual nos bendijo mediante su amado Hijo (Efesios 1, 3-6).
Aclarada la diferencia entre nosotros hijos de Dios y Jesús Hijo de Dios, se comprende lo que afirma el Credo con respecto al término «único». Jesucristo es el único hijo de Dios, y Él no tenía ningún problema en hablarlo en público y por eso los judíos querían deshacerse de él. Cuando les dijo a los fariseos que Él y el Padre eran uno, ellos recogieron piedras para matarlo, entonces en su estilo calmado y pedagógico les dijo: «Por el poder de mi Padre, he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes; ¿por cuál de ellas me van a apedrear?» A lo que ellos contestaron: «No queremos apedrearte por ninguna obra buena, sino por haber blasfemado, ya que tú, siendo un hombre como los demás, pretendes hacerte pasar por Dios» (Juan 10, 33). No era la primera vez que ocurría este tipo de situaciones. De nuevo encontramos uno de estos episodios en el Evangelio de Juan: «Pero él les replicaba diciendo: —Mi Padre no cesa nunca de trabajar, y lo mismo hago yo. Esta afirmación provocó en los judíos un mayor deseo de matarlo, porque no solo no respetaba el sábado, sino que además decía que Dios era su propio Padre, haciéndose así igual a Dios» (Juan 5,17-18).
¿Cómo reaccionó Jesús ante la amenaza real e inminente de muerte por haberles dicho que Él era Hijo de Dios? No les aclaró que se trataba de una equivocación, no dijo: «¡Esperen! Ustedes me malentendieron. Yo no soy Yahvé». Todo lo contrario, les siguió recalcando quién era y hasta les citó las Escrituras, donde lo señalaban a Él como el Mesías tan esperado. Episodios como este se repitieron varias veces, pero el Maestro siempre se les escapaba y seguía con su labor misionera. Hasta que un día lograron ponerlo ante los jueces acusado de blasfemo, y ya todos sabemos el desenlace de este falso juicio.
El hecho de que Jesús haya sido nombrado Hijo de Dios, desde lo alto como ocurrió en su bautismo y en la transfiguración, y desde lo bajo, como ocurrió cuando Pedro le contestó al Maestro a la pregunta de: «¿quién dicen que soy Yo?» (Mateo 16, 15), nos deja en una posición muy problemática al momento de confesar lo que creemos de Él.
Creo que de la obra literaria de Miguel Ángel de Cervantes Saavedra: El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, el episodio más conocido por todos —si no el único— es el del Quijote peleando contra molinos de viento:
En esto, descubrieron treinta o cuarenta molinos de viento que hay en aquel campo; y, así como don Quijote los vio, dijo a su escudero:
—La aventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que acertáramos a desear, porque ves allí, amigo Sancho Panza, donde se descubren treinta, o pocos más, desaforados gigantes, con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las vidas, con cuyos despojos comenzaremos a enriquecer; que esta es buena guerra, y es gran servicio de Dios quitar tan mala simiente de sobre la faz de la tierra.
—¿Qué gigantes? —dijo Sancho Panza.
—Aquellos que allí ves —respondió su amo— de los brazos largos, que los suelen tener algunos de casi dos leguas.
—Mire, vuestra merced —respondió Sancho— que aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas, que, volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.
—Bien parece —respondió don Quijote— que no estás cursado en esto de las aventuras: ellos son gigantes; y si tienes miedo, quítate de ahí, y ponte en oración en el espacio que yo voy a entrar con ellos en fiera y desigual batalla.
Y, diciendo esto, dio de espuelas a su caballo Rocinante, sin atender a las voces que su escudero Sancho le daba, advirtiéndole que, sin duda alguna, eran molinos de viento, y no gigantes, aquellos que iba a acometer. Pero él iba tan puesto en que eran gigantes, que ni oía las voces de su escudero Sancho ni echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca, lo que eran; antes, iba diciendo en voces altas:
—Non fuyades, cobardes y viles criaturas, que un solo caballero es el que os acomete (capítulo viii de la primera parte).
Episodios como este delataron la locura del hidalgo manchego, que muchas veces se veía opacada por grandes momentos de lucidez en los que decía cosas muy sensatas, pero nunca llegaron a ser suficientes para borrarle de la cabeza a su fiel escudero Sancho Panza que su amo necesitaba de permanente supervisión por no estar plenamente en sus cabales, así que su compañero de aventuras nunca lo tomó en serio y lo obedecía más por honrar el juramento que le hizo de seguirlo fielmente que por otra cosa.
Jesús decía ser el Hijo único de Dios. ¿Dicha afirmación era verdad o mentira? Si era mentira, ¿lo decía producto de algún tipo de enfermedad mental que lo llevaba a decir semejante locura sin ser consciente de lo que decía o era el resultado de una intención siniestra de hacer desviar, a los que le creyeran, del camino que habían practicado por siglos sus antepasados: el de adorar exclusivamente al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? ¿O era verdad dicha afirmación? El sentido común nos dice que, si alguien hubiera querido creerle a Jesús, lo primero de lo que debería estar convencido era de que Él era una persona cuerda y lo segundo era recopilar la mayor cantidad de evidencias que comprobaran que sí era quien decía ser. ¿Cómo una persona puede demostrar que es el Hijo de Dios? Recordemos que desde siglos antes del nacimiento del Maestro, muchos profetas habían dejado por escrito una larga lista de señales inequívocas, claras y comprobables que identificarían al Mesías, al Hijo de Dios, al salvador; para que pudiera ser reconocido. Más adelante, cuando desarrolle el tema de «Según las Escrituras», explicaré con mayor profundidad este fascinante tema.
No es fácil asimilar la idea de que Dios se haría hombre, como nosotros, en el seno de una humilde familia de Nazaret. Por eso, y a pesar de que muchos de los judíos de aquella época sí supieron cotejar las profecías con Jesús, otros no resistieron la duda y fueron hasta donde Él a pedirle que hiciera algo que los convenciera de una vez por todas de que sí era quien decía ser: «Los fariseos y los saduceos fueron a ver a Jesús y, para tenderle una trampa, le pidieron que hiciera alguna señal milagrosa que probara que él venía de parte de Dios» (Mateo 16,1). Al parecer, no eran suficientes los milagros que ya había realizado hasta ese momento, como la resurrección de Lázaro, la multiplicación de los panes y los peces, los ciegos que veían, los paralíticos que corrían, los leprosos que se habían reincorporado a la sociedad con su piel limpia y tersa, los sordos que escuchaban, ¡los mudos que cantaban…! ¡Y querían más señales!
Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús:
—Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa.
Jesús les contestó:
—Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa; pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra. (Mateo 12,38-40).
Claramente Jesús está profetizando su muerte y resurrección al tercer día y sería otra forma en que la gente podía saber que Jesús sí era quien decía ser. Él iba a morir, permanecería en ese estado por tres días y luego resucitaría. Pero de ello hablaré más adelante, cuando desarrolle este magno evento que profesamos en nuestro Credo, pilar y columna del cristianismo.
Nacido del Padre antes de todos los siglos
Desde antes que se formaran los montes y que existieran la tierra y el mundo, desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios.
Salmos 90,2
Vivimos en un mundo limitado por el tiempo y el espacio, y, en su afán de grandeza, el hombre ha buscado diversas formas de vencer las limitaciones que nos imponen estas dos dimensiones. El sueño de la teletransportación y del viaje a través del tiempo son solo algunos de los retos en los que hemos teorizado y fantasiado. Hollywood, experto en hacer realidad cualquier cosa que esté al alcance de nuestra imaginación, ha hecho un gran número de películas, donde con solo el accionar de un botón podemos aparecer en el ayer o en el mañana, o llegar al otro lado del planeta en forma instantánea. En Star Trek (Viaje a las estrellas), famosa serie de televisión de los años 60, la teletransportación era la forma más común de «saltar» de la nave al planeta de turno. Era fascinante ver cómo se metían el señor Spock y el capitán Kirk en esos tubos de vidrio para verlos desaparecer y reaparecer instantáneamente en tierra sin siquiera despeinarse. Igualmente, en las películas de Back to the Future el joven Marty McFly, con la ayuda del científico Brown, viajaba en el tiempo para arreglar algún asunto que garantizara que no se alterara el orden natural de la existencia de todos los miembros de la familia.
Dejando el maravilloso mundo del cine, la única realidad es que nuestra existencia se desarrolla solo en el presente. El pasado no lo podemos revivir, solo recordarlo y tal vez cambiar nuestra forma de juzgarlo, y el futuro no lo podemos adelantar, solo imaginarlo, anhelarlo o tal vez temerlo. Es una realidad inmodificable contra la que muchas personas se martirizan porque darían todo lo que tienen con tal de poder devolver el tiempo para enmendar una acción que conllevó unas consecuencias que subestimaron en su momento o poder tener mejor claridad de lo que se nos viene para estar preparados.
El viaje en el tiempo, tomado a la ligera, suena interesante y hasta divertido, pero en realidad es una gran bendición que no podamos modificar el pasado[3], aunque sí podemos aprender de él, y que tampoco podamos conocer con anticipación lo que nos depara el futuro, porque si es algo muy bueno, por aguardarlo descuidaremos el presente, y si es algo no tan bueno, nos amargaría la existencia.
Pero el hecho de que no podamos volver a estar en el ayer ni vivir por anticipado el mañana no significa que no podamos reconciliarnos con el pasado ni que el futuro nos encuentre mejor preparados. ¿Cómo logarlo? Con el único que no está limitado por el tiempo: Dios trinitario. «Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre» (Hebreos 13,8).
¿Qué significa «nacido del Padre»? Que su origen no es la «nada», que Jesús salió de Dios Padre: «Salí del Padre, y he venido al mundo; otra vez dejo el mundo, y voy al Padre» (Juan 16,28).
¿Qué significa «antes de todos los siglos»? Que Él no está limitado por el tiempo, que ha existido siempre y siempre seguirá existiendo. Cuando nuestro espacio y tiempo comenzaron con el Big Bang[4], el Hijo ya existía; por supuesto, no en su naturaleza humana, como nos lo revela de forma magistral el discípulo amado en su Evangelio: «En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio» (Juan 1,1-2). El adverbio «antes» (de todos los siglos) solo tiene sentido en una línea de tiempo, así que reconozco que es difícil mencionar un «antes» cuando el tiempo no existía, pero son los desafíos que se nos presentan cuando hablamos de Dios, que está por encima de nuestras limitaciones. El salmista se esforzó en buscar una manera de que pudiéramos entender este concepto cuando dijo: «En verdad, mil años, para ti, son como el día de ayer, que pasó. ¡Son como unas cuantas horas de la noche!» (Salmo 90,4), y Pedro retomó estas palabras al expresar: «Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día» (2 Pedro 3,8).
Su pasado, presente y futuro, amable lector, es presente para Dios, por eso es por lo que Él puede sanar las heridas del ayer (en este mismo momento Él está donde usted estuvo), estar a su lado hoy (en este mismo momento Él está con usted y le escucha si le habla) y ofrecerle la esperanza de un mañana mejor con Él (en este mismo momento Él está donde usted va a estar y le puede ayudar a prepararse si se lo pide). Por eso podemos decir que el Hijo único de Dios pagó con su sangre el perdón de nuestros pecados del pasado, presente y futuro. Al no estar sujeto al tiempo, y el tiempo implica necesariamente un cambio, Dios no cambia: «Queridos hermanos míos, no se engañen: todo lo bueno y perfecto que se nos da, viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo: en él no hay variaciones ni oscurecimientos» (Santiago 1,16-17) —el énfasis es mío—.
Algunas personas no logran quitarse de la cabeza el sentimiento de derrota antes de dar la batalla, cuando piensan que como Dios «ya sabe» qué va a pasar en el futuro, entonces para qué esforzarse en cambiar o evitar cierta situación que arriesgue su alma. Claro, lo que ha de pasar va a pasar, pero siempre dentro del marco de nuestra voluntad, de nuestro libre albedrio. Una forma de exponer, aunque me he de quedar corto en la explicación de ese «conocimiento» de nuestro futuro por parte de Dios, podría ser la siguiente analogía: imagínese que usted está en el lugar más alto de una montaña puntiaguda, que tiene una carretera muy angosta de un solo carril en forma helicoidal que va desde la base hasta el pico, como los surcos de un tornillo. Desde esa posición tan privilegiada en la que se encuentra, tiene visibilidad de toda la superficie de la montaña. Le basta hacer un giro de trescientos sesenta grados sobre sus pies para observar la totalidad de la carretera. Ahora imagine que un carro comienza a subir a toda velocidad por la estrecha carretera mientras otro vehículo desciende también con rapidez por la única vía. Ninguno de los conductores sabe de la existencia del otro. Segundo a segundo usted ve cómo los dos carros se aproximan entre sí sabiendo que, a mitad del camino, inevitablemente, van a colisionar. No es que usted posea el poder de ver el futuro, pero tiene la plena certeza de saber lo que va a pasar, ¿cierto? Lo sabe con minutos de anticipación. Usted no está haciendo nada para que ese accidente ocurra ni puede hacer nada para evitarlo, lo único que puede hacer es pedir por un milagro. La libre voluntad de los conductores de conducir a alta velocidad en una carretera de un solo carril con tan poca visibilidad es lo que los llevará a consumar ese accidente de terribles consecuencias.
El idioma también nos limita para poder entender la eternidad o la intemporalidad de Dios. En español la palabra «tiempo» la empleamos para referirnos a nuestro tiempo como al de Dios. No así con el griego en el que fue escrito el Nuevo Testamento, que distingue el tiempo del hombre (kronos, de donde derivan las palabras «cronológico», «cronometro» y otras) y el tiempo de Dios (Kairos). Y en el hebreo del Antiguo Testamento el tiempo de Dios, más que referirse a un lapso cronológico, es considerado como «oportunidades»:
En este mundo he visto algo más: que no son los veloces los que ganan la carrera, ni los valientes los que ganan la batalla; que no siempre los sabios tienen pan, ni los inteligentes son ricos, ni los instruidos son bien recibidos; todos ellos dependen de un momento de suerte (Kairos). Por otra parte, nunca sabe nadie cuándo le llegará su hora: así como los peces quedan atrapados en la red y las aves en la trampa, así también el hombre, cuando menos lo espera, se ve atrapado en un mal momento (Eclesiastés 9,11-12).
Por eso Jesús decía: «Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. ¡Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas!» (Marcos 1,15).
La ciencia de la física nos dice que el tiempo es una propiedad que resulta de la existencia de la materia. Como tal, el tiempo existe cuando existe la materia. Pero Dios no es materia; Dios, de hecho, la creó y por consiguiente al tiempo. Y como Él creó el tiempo no puede estar limitado por lo que Él mismo estableció.
Llamar omnipotente a Dios es reconocer que su poder no tiene límite, definirlo como omnipresente significa aceptar su presencia en todo lo creado, ser omnisciente es saberlo y conocerlo todo y referirse a su eternidad es creer que existe «antes de todos los siglos», al margen de la creación. Así que tenemos un Señor que no solo conoce nuestro pasado, sino el pasado; no solo nuestra historia, sino la historia, porque antes de crear el mundo Él ya existía y seguirá existiendo después de que nuestro mundo llegue a su fin.
Esta declaración del Credo nos debe llevar a tratar de abandonar la costumbre de querer someter a Dios Padre, a su Hijo único y al Espíritu Santo a los limites propios de nuestro universo físico, porque el Dios trinitario lo trasciende totalmente por ser Él el creador de todo. Su inteligencia no requiere de un tiempo humano ni se mueve a nuestra misma prisa, Él ya lo hacía antes de que nuestro universo existiera[5] y lo continuará haciendo cuando seamos historia. El hecho de que se haya hecho hombre y haya habitado entre nosotros, sujeto a las limitaciones propias del género humano, no le quita ni opaca su naturaleza divina, que es eterna, sin principio ni fin. Por eso el profeta dijo:
Porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma (Isaías 55,8-9).
Dios de Dios
El Padre y yo somos uno solo. Los judíos volvieron a tomar piedras para tirárselas, pero Jesús les dijo: —Por el poder de mi Padre he hecho muchas cosas buenas delante de ustedes; ¿por cuál de ellas me van a apedrear? Los judíos le contestaron: —No te vamos a apedrear por ninguna cosa buena que hayas hecho, sino porque tus palabras son una ofensa contra Dios. Tú no eres más que un hombre, pero te estás haciendo Dios a ti mismo.
Juan 10,30-33
Los santos padres de nuestra Iglesia llamaban artículos a cada una de las afirmaciones contenidas en el Credo. Este artículo y los siguientes dos que le siguen hablan en forma de repetición la misma afirmación con la que se empieza: «Dios de Dios», «Luz de Luz», «Dios verdadero de Dios verdadero». Tal como aprendimos de pequeños en nuestras casas cuando nuestras madres nos hacían repetir el nombre de un determinado objeto, para memorizarlo y nunca olvidarlo, acá hacemos lo mismo con igual propósito y resaltando de paso la importancia de estos articulados de fe.
¿Por qué la repetición? Para entenderlo debemos recordar lo que se dijo en el capítulo concerniente al origen del Credo al comienzo de la presente obra. Decía en ese capítulo que una de las razones para desarrollar una fórmula más ampliada y detallada del Credo de los Apóstoles era combatir y extinguir la herejía del arrianismo y las diversas vertientes que se habían desarrollado a su alrededor. Dicha doctrina sostenía que Jesucristo en su naturaleza divina había sido una de las primeras creaciones de Dios Padre y que por lo tanto no ostentaba la misma «jerarquía» del Padre, ni eran lo mismo y que al haber sido creado hubo un «tiempo» en que no existía. Al igual que el Credo de san Atanasio[6], que repite y repite y vuelve a repetir de una manera y de otra el dogma de la Trinidad, como cuando dice:
Y la fe católica es esta, que adoramos a un solo Dios en la Trinidad, y a la Trinidad en la unidad. Sin confundir las Personas ni separar la substancia. Porque una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo. Pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Cual el Padre, tal es el Hijo, y tal es el Espíritu Santo. El Padre increado, el Hijo increado y el Espíritu Santo increado. Incomprensible el Padre, incomprensible el Hijo, incomprensible el Espíritu Santo. Eterno el Padre, eterno el Hijo, eterno el Espíritu Santo, y, sin embargo, no son tres eternos, sino un solo eterno. Así como tampoco son tres increados ni tres incomprensibles, sino un solo increado y un solo incomprensible. Igualmente, el Padre es omnipotente, el Hijo es omnipotente, el Espíritu Santo es omnipotente; y, sin embargo, no son tres omnipotentes, sino un solo omnipotente.
Así el Padre es Dios, el Hijo es Dios, y el Espíritu Santo es Dios. Y, sin embargo, no son tres dioses, sino un solo Dios. Así también el Padre es el Señor, el Hijo es el Señor, y el Espíritu Santo es el Señor. Y, sin embargo, no son tres Señores, sino un solo Señor. Pues, así como la cristiana verdad nos compele a reconocer que cada Persona por sí misma es Dios y Señor, así mismo la religión católica nos prohíbe decir que hay tres dioses y tres señores. El Padre no fue hecho por nadie, ni creado, ni engendrado. El Hijo es solo del Padre, no hecho, ni creado, sino engendrado. El Espíritu Santo es del Padre y del Hijo, no fue hecho, ni creado, sino que procede de Ellos. Por lo tanto, hay un solo Padre, no tres Padres; un Hijo, no tres Hijos; un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en esta Trinidad ninguno va antes o después del otro, ninguno es mayor o menor que el otro, sino que las tres Personas son entre sí coeternas e iguales; de modo, que, como se dijo antes, se debe adorar la Unidad en Trinidad y la Trinidad en Unidad.
Quisieron los conciliares que participaron en la redacción de este Credo una repetición similar, pero de una forma más resumida que la de san Atanasio. ¿Qué quisieron resaltar con el artículo «Dios de Dios»? Que Jesús es Dios. Esto era un flechazo directo al corazón del arrianismo.
¿En qué se basaron los autores del Credo para hacer semejante afirmación tan temeraria? El propio Jesús lo reveló: «El Padre y yo somos uno solo» (Juan 10,30), «Yo lo conozco [al Padre] porque procedo de Él, y Él me ha enviado» (Juan 7,29). Por eso el apóstol Juan ratifica esta verdad en el inicio de su Evangelio cuando dice: «Nadie ha visto jamás a Dios; el Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer» (Juan 1,18). Pero Jesús no se quedó solamente en las palabras, también en las acciones. Hizo cosas que solo Dios puede hacer, como revivir muertos, darle el habla al mudo, la escucha al sordo, el caminar al paralitico, calmó las tempestades, multiplicó los peces y los panes, perdonó los pecados y, desde luego, la mayor de todas, la que prometió como señal de que Él era Dios cuando los fariseos se la pidieron (ver Mateo 16,1-4): resucitó de entre los muertos.
La muerte de Jesús en la cruz y la afirmación que hace Pablo en su primera Carta a los Corintios que dice: «… y si Cristo no resucitó, el mensaje que predicamos no vale para nada» (15,14), están tan relacionadas como un hijo con su madre. Cristo fue sentenciado a la pena capital no por sanar enfermos en sábado, ni por haber sacado a punta de correa a los mercaderes del templo, ni por haberse dejado llamar rey de los judíos o Hijo de David, ¡no!, fue sentenciado a morir por haberse autoproclamado igual a Dios:
Por esto, los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solamente no observaba el mandato sobre el sábado, sino que además se hacía igual a Dios al decir que Dios era su propio Padre (Juan 5,18).
Jesús fue llevado ante la Junta Suprema para ser juzgado, y durante todo el interrogatorio permaneció callado. Frustrado por el silencio del acusado, el sumo sacerdote se levantó de su silla y le preguntó: «¿Eres tú el Mesías, el Hijo del Dios bendito?» (Marcos 14,61). Jesús rompió su silencio y contestó: «Sí, yo soy. Y ustedes verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha del Todopoderoso» (Marcos 14,62). «Mesías» e «Hijo del Hombre» eran títulos que habían usado los profetas cientos de años atrás para referirse a Dios hecho carne. Ahora resulta más fácil comprender la reacción de Caifás cuando escuchó semejante afirmación. «Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, diciendo: “¡Ha blasfemado! ¿Qué necesidad tenemos de más testigos? Ahora mismo ustedes han oído la blasfemia”» (Mateo 26,25).
Si Jesús no era quien proclamaba ser, entonces los estaba engañando perversamente o estaba más loco que una cabra. En su libro Mero cristianismo, el gran apologeta C. S. Lewis[7] dijo:
Intento con esto impedir que alguien diga la auténtica estupidez que algunos dicen acerca de Él: «Estoy dispuesto a aceptar a Jesús como un gran maestro moral, pero no acepto su afirmación de que era Dios». Eso es precisamente lo que no debemos decir. Un hombre que fue meramente un hombre y que dijo las cosas que dijo Jesús no sería un gran maestro moral. Sería un lunático —en el mismo nivel del hombre que dice ser un huevo escalfado—, o si no sería el mismísimo demonio. Tenéis que escoger. O ese hombre era, y es, el Hijo de Dios, o era un loco o algo mucho peor. Podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuese un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarlo Dios y Señor. Pero no salgamos ahora con insensateces paternalistas acerca de que fue un gran maestro moral. Él no nos dejó abierta esa posibilidad. No quiso hacerlo.
Cuando Jesús afirma ser Dios, solo hay dos alternativas: que la afirmación sea verdadera o falsa. Si es falsa, hay ahora otras dos posibilidades: Él sabía que su afirmación era falsa o no lo sabía. Si no lo sabía, entonces era un lunático, estaba loco. Si lo sabía, quiere decir que engañaba de forma deliberada a la gente. Es decir, habría sido un ser muy malvado, un mentiroso y un hipócrita, ya que iba en contra de una de sus enseñanzas[8]: la honestidad. Habría sido además sumamente necio, orgulloso, prepotente y narcisista, ya que se hizo matar por sus palabras mentirosas y engañosas[9]. Por otro lado, si sus afirmaciones eran verdaderas, Él era quien decía ser: el Señor, el Hijo de Dios, el Mesías, Dios hecho carne.
¿Se entiende mejor por qué Pablo sustentó toda su prédica en la resurrección del Señor? Porque si Él no hubiera resucitado, por más lindas o justas que hubieran sido las enseñanzas de Jesús, serían las lecciones de vida de un loco o de un manipulador malvado que solo pretendía desviar del camino a todo un pueblo educado por generaciones de que solo se podía adorar a Dios y obedecer sus reglas para alcanzar la salvación.
¿Qué podemos entonces pensar de las promesas de vida eterna hechas por Jesús de que viviríamos a su lado en la casa del Padre? Quien la formuló fue el dueño de la creación y de la vida, así que tiene cómo cumplirlas. Esa es nuestra esperanza, y lo podemos recordar cada vez que decimos en el Credo «Dios de Dios»
Luz de Luz
Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad.
Juan 8,12
¿Te has puesto alguna vez a pensar en la oscuridad total? No me refiero a una noche oscura, sino a la ausencia total de luz artificial, del Sol, la Luna y las estrellas; la más profunda oscuridad. ¿Qué pasaría si de repente desapareciera toda fuente de luz a nuestro alrededor? ¿Cómo sería caminar o buscar agua y alimentos? ¿De qué se trataría la vida? ¿Tendrían algún significado el norte, el sur, arriba o abajo?
Ahora, ¿qué pasaría si en ese lugar de oscuridad total, donde el único color que existe es el negro, de repente y a la distancia se encendiera una vela? ¡Brillaría como la estrella de la mañana! Sería imposible ignorarla. Nos atraería como un imán a un alfiler. ¿Y si no fuera una vela, sino un reflector como los que hay en los estadios? ¿O tal vez el Sol? ¿Y si fuera algo infinitamente más brillante que el Sol?
La luz es esencial para la vida, sin ella nada existiría. Por eso fue lo primero que hizo Dios en su creación: «La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua. Entonces Dios dijo: “¡Que haya luz!” Y hubo luz» (Génesis 1,2-3). El discípulo Juan comenzó su Evangelio hablando también de la luz:
En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él. En él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla. Hubo un hombre llamado Juan, a quien Dios envió como testigo, para que diera testimonio de la luz y para que todos creyeran por lo que él decía. Juan no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo (Juan 1,1-9).
Los obispos que participaron en el Concilio de Nicea, que querían redactar un credo o profesión de fe que reflejara de manera diáfana el misterio de la Trinidad, resumieron esos primeros versículos de Juan con un simple y elegante «Luz de Luz».
Imaginar estar en un lugar de total obscuridad nos puede ayudar a entender el impacto que tuvieron las palabras de Jesús cuando dijo: «Yo soy la luz del mundo» (Juan 8,12). No lo dijo para afirmar que Él es una especie de «energía», como insisten algunos metafísicos que dicen ostentar algunos poderes especiales; lo dijo para enseñarnos que así como necesitamos la luz para vivir, desplazarnos adonde queramos, ver por dónde vamos, no caer, chocar o perdernos, esquivar los peligros, reconocer a los que nos rodean e interactuar con ellos, disfrutar del paisaje y de toda la creación, etc., así también nos es indispensable la luz de Dios, de Jesús, para tener vida eterna, perdonar nuestras ofensas, reconocer en los demás el rostro del hermano, poder ver el camino que nos lleva al Padre y evitar el que nos aleja de Él. La «luz» de Jesús es la «luz» de Dios, «Luz de Luz».
Al leer los cuatro Evangelios con nuestra atención puesta en ese «Luz de Luz», saltará a la vista que es Juan quien captó plenamente este concepto, ya que al parecer no omitió ninguna de las veces en las que el Maestro se comparó con la luz: «Jesús se dirigió otra vez a la gente, diciendo: —Yo soy la luz del mundo; el que me sigue, tendrá la luz que le da vida, y nunca andará en la oscuridad» (Juan 8,12), «Mientras estoy en este mundo, soy la luz del mundo» (Juan 9,5), «Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad» (Juan 12,46), «Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz» (Juan 3,19), «Juan [el Bautista] no era la luz, sino uno enviado a dar testimonio de la luz. La luz verdadera [Jesús] que alumbra a toda la humanidad venía a este mundo» (Juan 1,8-9), «En él [Jesús] estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no han podido apagarla» (Juan 1,4-5), «Jesús les dijo: —Todavía estará entre ustedes la luz, pero solamente por un poco de tiempo. Anden, pues, mientras tienen esta luz, para que no les sorprenda la oscuridad; porque el que anda en oscuridad no sabe por dónde va. Crean en la luz mientras todavía la tienen, para que pertenezcan a la luz» (Juan 12,35-36), «Si alguno dice que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano vive en la luz, y no hay nada que lo haga caer. Pero el que odia a su hermano vive y anda en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad lo ha dejado ciego» (1 Juan 2,9-11). Definitivamente, el apóstol Juan se enamoró del símil Jesús-Luz, luz que es vida y vida en abundancia.
De todas las fiestas y celebraciones de nuestra Iglesia católica, la de la Vigilia Pascual es mi favorita. Se celebra la víspera del Domingo de Pascua; es decir, el Sábado Santo por la noche. San Agustín la llama la «madre de todas las vigilias». La celebración comienza con la iglesia en completa oscuridad y esta se ve invadida de forma repentina con la entrada del cirio pascual encendido, representando a Cristo, por lo que el sacerdote canta tres veces «¡Cristo, luz del mundo!» y tres veces respondemos: «¡Demos gracias a Dios!», y a su paso vamos encendiendo en cadena las velas que llevamos los feligreses, hasta que la iglesia entera queda iluminada por completo, los colores vuelven a resplandecer y la oscuridad es derrotada. Qué bella personificación y actuación de las primeras palabras del Evangelio de Juan, de ese «Luz de Luz».
Dios verdadero de Dios verdadero
Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero. Vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Éste es el Dios verdadero y la vida eterna. Hijitos, cuídense de los dioses falsos.
1 Juan 5,20-21
Dos artículos anteriores el Credo decía «Dios de Dios», ahora lo repite, pero reforzando que no se trata de cualquier dios, sino de Dios, el único y el verdadero, porque quisieron recordarnos —con repetición, como hicimos con las tablas de multiplicar cuando las estábamos memorizando— que Jesucristo no es un semidiós o un dios, es Dios verdadero.
Si hablamos de un verdadero, es porque existen falsos y se hace necesario distinguirlo para evitar confusiones o desviaciones, como ocurría cuando se redactó este Credo. Al comienzo de esta obra, en el capítulo denominado «El origen del Credo», decía que una de las grandes motivaciones que llevaron al obispo Osio de Córdoba, con el apoyo del emperador romano Constantino i, a citar el Concilio de Nicea fue resolver el conflicto que se había generado en torno a la naturaleza del Hijo en su relación con el Padre, promovida por la doctrina herética del arrianismo. Arrio creía que Dios Padre y Dios Hijo no habían existido juntos desde siempre, sino que el Hijo era un ser divino creado por Dios Padre antes que el mundo y que estaba subordinado a Él. Esto implicaba, necesariamente, que Jesús de Nazaret no era Dios, contradiciendo la tradición apostólica según la cual el Hijo es Dios y Dios es el Hijo, por lo que no solo decimos que Jesucristo es «Dios de Dios», sino que enfatizamos que es «Dios Verdadero de Dios Verdadero».
El politeísmo en los tiempos de los grandes patriarcas hebreos como Abraham o Israel era tan común como ahora. La diferencia es que en esa época los dioses estaban hechos de arcilla y materiales preciosos. Para cada problema había una solución con un determinado dios. Hoy los dioses de arcilla han entrado en desuso, pero los sigue habiendo en otras presentaciones más sofisticadas y convenientes: el conocimiento, el dinero, las drogas, el poder, el sexo, el hedonismo, el consumismo o el placer, entre otros. Todos, dioses falsos hechos por nosotros y entronizados por el hombre. Tristemente, los cristianos de aquella época como los de hoy se han dejado seducir por ellos, por eso los autores del Credo quisieron recordarnos la autenticidad de Jesucristo como verdadero Dios de Dios verdadero, el único.
No puedo negar que me causa mucho impacto que en esta época se vean comerciales de televisión anunciando parapsicólogos que le pueden decir al cliente lo que le depara el futuro, pagando, por supuesto. Sé que esos anuncios no son nada baratos, así que debo asumir que han de ser muchos los incautos que se gastan su dinero en estos semidioses que les garantizan bienestar y solución a todos sus problemas. ¿Para qué buscar la palabra del que es verdadero[10] si la voz del otro lado de la línea te susurra al oído la «verdad» que quieres escuchar? Igual con los que prefieren la lectura de las cartas, del café, de las manos… Olvidamos que hay un solo Señor que es Dios verdadero.
Otra arista que adquiere este artículo es la proclamación de que Jesús es verdadero, en el sentido de veraz. Desde el origen del hombre, el tema de la veracidad ha sido todo un reto. Cuando Dios creó el Paraíso, les dio a nuestros padres una orden: «Puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín, menos del árbol del bien y del mal. No comas del fruto de ese árbol, porque si lo comes, ciertamente morirás» (Génesis 2,17). Podríamos pensar que no había oportunidad de que esa orden se incumpliera, ya que nuestros primeros padres reconocían a Dios como el creador, como el verdadero Dios. Sin embargo, la serpiente llama mentiroso a Dios, y se presenta como el dueño real de la verdad: «No es cierto. No morirán». ¿Al fin qué: moriremos o viviremos? se han de haber preguntado Adán y Eva. Alguien está mintiendo, ¿quién será?, continuaron preguntándose ante semejante dilema. Al final prefirieron creerle a la serpiente en vez de al Dios veraz. Desde entonces el hombre ha tenido dificultad en identificar la verdad, en medio de un mundo donde la mentira está a la orden del día —este es otro de esos dioses a los que muchos veneran—, llegando incluso a hablarse de mentiras «buenas» y «necesarias» como si nada, donde lo falso compite a la par con lo verdadero, y hasta es preferido lo primero sobre lo segundo. El Credo nos recuerda y enfatiza que Jesucristo es veraz, que habla no solo con la verdad, sino que es la verdad misma: «Jesús le contestó: —Yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente por mí se puede llegar al Padre» (Juan 14, 6). La verdad fue el propósito de su existencia, así se lo hizo saber a Pilato cuando lo estaban enjuiciando: «Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad» (Juan 18,37).
La posición filosófica del relativismo, según la cual todos los puntos de vista son igualmente válidos, se ha extendido en nuestra sociedad de manera casi que contagiosa. Con el avance de la ciencia y los medios de comunicación, las sociedades se han vuelto cada vez más pluralistas, distanciándose de la idea de que el bien y el mal realmente existen. Para ellos no hay verdades absolutas, pero quien así lo afirma se contradice, ya que, si estas no existieran, entonces su propia frase tampoco podría ser tomada como verdadera; es decir que sí existen verdades absolutas.
Los medios de comunicación masiva se han encargado de redefinir permanentemente los conceptos de moralidad y decencia. La educación se ha tornado más liberal, las leyes se han reescrito para legalizar lo que una vez fue inmoral, la sexualidad biológica se dejó a la libre interpretación de los infantes con la aprobación de sus permisivos y comprensivos padres, el asesinar al no nacido se considera un derecho de la madre, los partidos políticos han buscado lograr pactos con todas las ideas y costumbres con tal de ganar votos, el matrimonio entre personas del mismo sexo se considera un avance social, etc. El relativismo ha penetrado tan profundamente en nuestra sociedad que si usted levanta su voz contra ese «todo se vale», será señalado como un fanático intolerante.
En este amplio marco relativista en el que se desenvuelve el hombre moderno, se ha generalizado la práctica de la tolerancia selectiva; es decir, se soportan ciertas cosas, pero no otras. Los que podríamos llamar pecados «progresistas» son más tolerados que otros: la promiscuidad sexual, el aborto, la mentira «justificada», etc. Esto hace que la vida cristiana se vea más como fanatismo que como el estándar de vida que propuso Jesús.
Esta ética selectiva fortalece la posición relativista, ya que quien ejerce esa tolerancia se siente con el derecho de llevarla a los límites que más le convenga y de rotular como fanatismo cualquier idea que se le oponga. Tal vez estos elementos adversos que he mencionado hacen, hoy más que nunca, necesario no repetir dos veces que Jesucristo es «Dios Verdadero de Dios Verdadero», sino muchas veces más hasta que lo asimilemos y lo vivamos, y venzamos el relativismo, que tanto daño ha causado a nuestra sociedad cuando ignoramos que Jesús es la verdad.
Engendrado, no creado
Porque Dios nunca dijo a ningún ángel: «Tú eres mi Hijo; yo te he engendrado hoy». Ni dijo tampoco de ningún ángel: «Yo seré un padre para él, y él será un hijo para mí».
Hebreos 1,5
Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, la palabra «engendrar» en su segunda acepción dice «causar, ocasionar, formar» y en su primera «dicho de una persona o de un animal: dar vida a un nuevo ser». Así que, para la mayoría de nosotros, cuando escuchamos esta palabra pensamos exclusivamente en ese primer significado. Como en todos los casos, cuando una palabra posee múltiples definiciones, es el contexto el que nos ayuda a entender el verdadero significado.
En la Biblia la palabra «engendrar» es usada en diferentes contextos, veamos algunos: «Y vivió Adán ciento treinta años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, ochocientos años, y engendró hijos e hijas» (Génesis 5,3-4). Claramente, en este contexto entendemos que se está refiriendo a dar vida a un nuevo ser; es decir, nos está hablando de la procreación de los hijos de Adán con Eva. Otro ejemplo: «Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones» (Filemón 1,10), en este caso el apóstol Pablo está empleando engendrar como una metáfora, porque si bien sabemos que Pablo no tuvo hijos —y menos en una prisión, donde solo había hombres— llama a su discípulo Onésimo hijo porque está indicando que le dio una vida nueva con su predicación del Evangelio dentro de la prisión. Hubo un cambio tan grande en la vida de este sirviente[11], que se transformó en una nueva persona. Es la misma metáfora utilizada en «Él, de su voluntad nos ha engendrado por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas» (Santiago 1,18). Como vemos, en estos dos casos no se está hablando de una relación entre un hombre y una mujer que da comienzo a una nueva vida.
Quiero recordar uno de los artículos ya tratados de la formula del Credo: que el Hijo de Dios ha existido «antes de todos los siglos»; es decir, desde siempre. En cuanto a Jesús encarnado —hecho hombre, como había sido profetizado desde siglos antes de su nacimiento—, su vida comenzó en el vientre de su madre. Adán, el primer hombre que habitó la tierra, fue creado; Jesús fue engendrado. En otras palabras, el Mesías tuvo ombligo mientras que Adán no. Más adelante el Credo reforzará esta idea cuando recitemos que «… por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen».
¿Por qué repetir e insistir en afirmar unas verdades que nos resultan claras e irrefutables? ¿Por qué declarar una y otra vez preceptos que sabemos bien que son fundamentos de nuestra fe y nos resultan familiares porque los aprendimos en nuestras primeras lecciones de catequesis? Porque no siempre fueron verdades irrefutables, y esa fue la razón de ampliar el Credo de los apóstoles, para detallar y resaltar las verdades que se pensaban eran autosostenidas hasta que alguien entraba a cuestionarlas, como fue el caso de las múltiples herejías mencionadas en el origen del Credo.
Como ya expliqué, el gnosticismo sembró la idea del dualismo que divide de manera tajante la materia y el espíritu. Para ellos, el mal y la perdición estaban ligados a la materia, mientras que lo divino y la salvación pertenecían a lo espiritual; es decir que el cuerpo es malo y el espíritu bueno. Según esta doctrina, los seguidores no se salvan por la fe en el perdón gracias al sacrificio de Cristo, sino que se salvan mediante la gnosis: conocimiento introspectivo de lo divino, que es un discernimiento superior a la fe. Es decir que ni la sola fe ni la muerte de Cristo bastan para salvarse, ya que el ser humano es autónomo para hacerlo por sí mismo.
Eso les hacía llegar a la conclusión de que Jesucristo no pudo tener un cuerpo material como el del resto de los humanos, defectuoso y malévolo, sino que su cuerpo «creado» era en realidad una apariencia material y de esta manera quedaba inmaculada la figura de Dios hecho carne. Y ya que siempre lo creado es inferior al creador, la Trinidad quedaba desvirtuada.
Y la otra herejía que pretendía derrotar este artículo del Credo era la propuesta del arrianismo, que sostenía que Jesús fue creado por el Padre y por lo tanto era una criatura de Dios, la más excelente, pero criatura, al fin y al cabo. Recordemos que todo lo creado tiene cuatro propiedades ineludibles:
- Es contingente, es decir que puede o no existir. Jesucristo es necesario (lo contrario a contingente), o sea que no puede no existir.
- Es inferior a su creador, toda obra es lógicamente inferior a quien la crea (ver Isaías 29,16). El Evangelio de Juan (ver Juan 10,30) nos revela que Jesús no es inferior sino igual al Padre.
- Está sujeto a los límites impuestos por el creador, pero Jesús es todopoderoso (Job 40,1).
- Empieza a existir en un momento dado. Nuevamente, el Evangelio de Juan nos revela que Jesús ha vivido desde siempre y para siempre (ver Juan 1,1-2).
Jesucristo —que es Dios— es necesario, no posee ningún límite, ha existido desde siempre y para siempre. Toda creación habla de un creador, ya que una casa no se construye sola, una melodía no se compone sola, una escultura no se talla sola, de la misma manera la creación es prueba irrefutable de un Creador. Tuvo que haber alguien que lo hizo todo, alguien no creado, no inferior a nadie, que no empezó a existir en el tiempo, que no tiene límites. Ese alguien es Dios. El creador no creado. El «motor inmóvil» que echó a andar todo lo demás, del que hablaba santo Tomás en su explicación de las cinco vías. En el Credo aseveramos que Jesús no fue creado y en la Sagrada Escritura se afirma que Él lo creó todo (ver Juan 1,3), eso significa que Jesús es Creador, no creado. Otra manera más de afirmar que Jesús es Dios.
De la misma naturaleza del Padre
El Padre y yo somos uno solo.
Juan 10,30
Se cuenta que una vez el escorpión le pidió a la rana que lo cargara en su espalda para cruzar el río, la rana le dijo: «¿Cómo sé que no me picarás?». El escorpión respondió: «Porque haría que ambos nos ahogáramos». La rana aceptó, pero a la mitad del río el escorpión picó a la rana. Cuando la rana preguntó: «¿Por qué lo hiciste, si los dos vamos a morir?», el escorpión respondió: «Es mi naturaleza».
Cuando hablamos de nuestra naturaleza lo hacemos en referencia a ese algo que está en nuestro adn, que es tan nuestro y propio que llega incluso a definirnos y hacernos las personas que somos. Siempre estamos revelando a todos los que nos rodean ese conjunto de comportamientos, reacciones y actuaciones que hacemos de la manera en que lo hacemos, porque así nos lo dicta nuestra naturaleza.
Dice el Catecismo de la Iglesia católica en su numeral 252:
La Iglesia utiliza el término «substancia» (traducido a veces también por «esencia» o por «naturaleza») para designar el ser divino en su unidad; el término «persona» o «hipóstasis» para designar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en su distinción real entre sí; el término «relación» para designar el hecho de que su distinción reside en la referencia de cada uno a los otros.
Es decir que acá se podría haber dicho: «De la misma substancia que el Padre»; de hecho, en la versión en inglés decimos: «Consubstantial with the Father». ¿Qué significa que la naturaleza de Jesucristo sea la misma del Padre? ¿Cómo es la naturaleza del Padre? Es divina. Por lo tanto, la naturaleza o substancia del Hijo es la misma del Padre; es decir, divina. Y no podría ser de otra manera. El hijo de un gato es gato, el hijo de un elefante es elefante, el hijo de Dios es Dios. Recordemos que nosotros somos hijos de Dios por adopción no por filiación, como ya se había explicado en el artículo: “Hijo único de Dios”.
Citando de nuevo nuestro Catecismo, en los numerales 253 al 255, encontramos una explicación clara y suficiente del dogma de la Santísima Trinidad:
253 La Trinidad es una. No confesamos tres dioses sino un solo Dios en tres personas: «la Trinidad consubstancial» (Concilio de Constantinopla ii, año 553: DS 421). Las personas divinas no se reparten la única divinidad, sino que cada una de ellas es enteramente Dios: «El Padre es lo mismo que es el Hijo, el Hijo lo mismo que es el Padre, el Padre y el Hijo lo mismo que el Espíritu Santo, es decir, un solo Dios por naturaleza» (Concilio de Toledo xi, año 675: DS 530). «Cada una de las tres personas es esta realidad, es decir, la substancia, la esencia o la naturaleza divina» (Concilio de Letrán iv, año 1215: DS 804).
254 Las Personas divinas son realmente distintas entre sí. «Dios es único pero no solitario» (Fides Damasi: DS 71). «Padre», «Hijo», «Espíritu Santo» no son simplemente nombres que designan modalidades del ser divino, pues son realmente distintos entre sí: «El que es el Hijo no es el Padre, y el que es el Padre no es el Hijo, ni el Espíritu Santo el que es el Padre o el Hijo» (Concilio de Toledo xi, año 675: DS 530). Son distintos entre sí por sus relaciones de origen: «El Padre es quien engendra, el Hijo quien es engendrado, y el Espíritu Santo es quien procede» (Concilio de Letrán iv, año 1215: DS 804). La Unidad divina es Trina.
255 Las Personas divinas son relativas unas a otras. La distinción real de las Personas entre sí, porque no divide la unidad divina, reside únicamente en las relaciones que las refieren unas a otras: «En los nombres relativos de las personas, el Padre es referido al Hijo, el Hijo lo es al Padre, el Espíritu Santo lo es a los dos; sin embargo, cuando se habla de estas tres Personas considerando las relaciones se cree en una sola naturaleza o substancia» (Concilio de Toledo xi, año 675: DS 528). En efecto, «en Dios todo es uno, excepto lo que comporta relaciones opuestas» (Concilio de Florencia, año 1442: DS 1330). «A causa de esta unidad, el Padre está todo en el Hijo, todo en el Espíritu Santo; el Hijo está todo en el Padre, todo en el Espíritu Santo; el Espíritu Santo está todo en el Padre, todo en el Hijo» (Concilio de Florencia, año 1442: DS 1331).
¿Por qué se hacía necesario repetir los fundamentos de la Trinidad ahora en lo relacionado con el Hijo y mucho más adelante con relación al Espíritu Santo? Tal parece que los redactores del Credo quisieron asegurarse de que este dogma quedara lo más claro posible y derrotar de una vez y por siempre las herejías que surgían. La doble naturaleza de Cristo es ciertamente un gran misterio, que ha estado sujeto a un sinfín de interpretaciones y lecturas, dando lugar a conclusiones que contradicen y atentan con la doctrina de la Iglesia, edificada sobre las enseñanzas de los apóstoles. Tal fue lo que ocurrió con el monje Nestorio, oriundo de Alejandría, que una vez nombrado obispo de Constantinopla, a mediados del siglo iv, comenzó a esparcir su enseñanza herética en la que consideraba a Cristo radicalmente separado en dos naturalezas: una humana y una divina, completas ambas de modo tal que conforman dos entes independientes, dos personas unidas en Cristo, que es Dios y hombre al mismo tiempo, pero formado de dos personas distintas. Esta enseñanza (herejía nestoriana) fue condenada en el Concilio de Éfeso, que se realizó en el 431. Sin embargo, en la argumentación empleada para rechazar dicha enseñanza, el obispo san Cirilo de Alejandría[12], su principal defensor, incurrió a su vez en un error, por lo que la controversia sobre la doble naturaleza de Cristo continuó.
En 444, dos años después de la muerte de Cirilo, Eutiquio, un anciano abad superior de Constantinopla, comenzó a predicar que la naturaleza humana de Cristo estaba absorbida por la divina, de modo que, en la unión de ambas, no había sino una naturaleza; esta nueva herejía se denominó monofisita. Ante tanta confusión se llevó a cabo el Concilio de Calcedonia, concilio ecuménico[13] que tuvo lugar entre el 8 de octubre y el 1.° de noviembre de 451 en Calcedonia, ciudad de Bitinia, en Asia Menor. El texto principal de las decisiones del Concilio es el siguiente:
Siguiendo, pues, a los Santos Padres, todos a una voz enseñamos que ha de confesarse a uno solo y el mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el mismo perfecto en la divinidad y el mismo perfecto en la humanidad, Dios verdaderamente, y el mismo verdaderamente hombre de alma racional y de cuerpo, consustancial con el Padre en cuanto a la divinidad, y el mismo consustancial con nosotros en cuanto a la humanidad, semejante en todo a nosotros, menos en el pecado (ver Hebreos 4, 15); engendrado del Padre antes de los siglos en cuanto a la divinidad, y el mismo, en los últimos días, por nosotros y por nuestra salvación, engendrado de María Virgen, madre de Dios, en cuanto a la humanidad; que se ha de reconocer a uno solo y el mismo Cristo Hijo Señor unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación, en modo alguno borrada la diferencia de naturalezas por causa de la unión, sino conservando, más bien, cada naturaleza su propiedad y concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo, como de antiguo acerca de Él nos enseñaron los profetas, y el mismo Jesucristo, y nos lo ha trasmitido el Símbolo de los Padres. Así, pues, después de que con toda exactitud y cuidado en todos sus aspectos fue por nosotros redactada esta fórmula, definió el santo y ecuménico Concilio que a nadie será lícito profesar otra fe, ni siquiera escribirla o componerla, ni sentirla, ni enseñarla a los demás.
Declaró el Concilio que «… concurriendo en una sola persona y en una sola hipóstasis…», ¿Qué es hipóstasis? Antes del primer Concilio de Nicea hipóstasis era sinónimo de substancia[14], y aun san Agustín[15] afirma que él no ve diferencia entre ellas; sin embargo, la diferencia se fue haciendo más aparente con el paso del tiempo y el surgimiento de nuevas herejías con respecto a Cristo. Como se ha podido apreciar, la doble naturaleza de Cristo causó toda clase de enseñanzas, correctas e incorrectas. Con la declaración conciliar quedó claro, y sin lugar a más interpretaciones, que en la misma persona de Jesús existen una naturaleza humana y una naturaleza divina. La naturaleza divina no fue cambiada. No se vio modificada ni alterada. La naturaleza humana de Jesús no fue eliminada por su naturaleza divina, ni la naturaleza divina fue absorbida por su naturaleza humana. «Él no es meramente un hombre quien tenía a Dios adentro, ni un hombre quien manifestaba la gloria de Dios en plenitud». Él es Dios, la segunda persona de la Trinidad. Las dos naturalezas de Jesús no están combinadas juntas, ni están mezcladas en una nueva naturaleza Dios-hombre. Están separadas, pero funcionan como una unidad en la persona de Jesús. No se opone una a la otra, sino que actúan en perfecta armonía. Esto es llamado la unión hipostática.
Un texto bíblico que ha sido tomado como base para desviar la enseñanza apostólica ha sido el de Juan 14,28: «Si de veras me amaran, se habrían alegrado al saber que voy al Padre, porque Él es más que yo». Con esto los autores de las herejías discernían que la divinidad de Cristo era inferior a la del Padre, por haberse hecho carne. Pero no es posible llegar a esa conclusión cuando se toman en cuenta todas las Escrituras y no solamente un versículo. Recordemos que en otras ocasiones Jesús dijo que Él era igual al Padre (ver Juan 10,30 o Juan 14,9-11). ¿Cómo hay que entender que dijera que el Padre era más grande que Él? En palabras de santo Tomás de Aquino:
El Hijo no es inferior al Padre, sino igual. Pues el Padre no es mayor que el Hijo en poder, eternidad y grandeza, sino por la autoridad de ser dador. Porque el Padre no recibe nada de otro (…), pero el Hijo recibe, por así decirlo, su naturaleza del Padre, en una generación eterna. Así que el Padre es mayor porque da, sin embargo el Hijo no es inferior, sino igual, porque recibe todo lo del Padre. «Dios le ha dado el nombre que está sobre todo nombre» (Filipenses 2,9) (Super Ioannem, cap. 14, lect. 8).
Por quien todo fue hecho
En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin él.
Juan 1,1-3
Tanto el Símbolo de los Apóstoles como el Credo de Nicea-Constantinopla afirman que «Dios Padre fue el creador de todo, del cielo y de la tierra y de todo lo visible y lo invisible». Sin embargo, una detallada lectura del Génesis nos dice que Él no estaba solo cuando realizaba toda esa creación. Antes de darla por concluida, cuando solo faltábamos nosotros, dijo: «Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó; varón y hembra los creó» (Génesis 1,25-27) —el énfasis es mío—. Claramente, Dios Padre no era el único que estaba creando, de ahí que usa el plural cuando dice «hagamos».
Antes de continuar con el tema, quiero manifestar que esta expresión («hagamos») no se trata de un plural mayestático, como ha sido sugerido en repetidas ocasiones por los detractores cristianos. En la lengua hablada, o en la escrita, el plural mayestático consiste en referirse a uno mismo mediante el uso de la primera persona del plural y usando el pronombre nos, en sustitución de yo con la intención de recordar su poder y grandeza respecto al oyente. Inicialmente, todos los monarcas medievales se presentaban y dirigían sus grandes documentos en singular («Yo, Alfonso, rey de… he decidido que…»). A partir de la segunda mitad del siglo xii, cada vez fueron más frecuentes las correspondencias y los documentos en los que el rey se expresaba en plural mayestático (hemos decidido otorgarle a …), nótese la sustitución del pronombre singular al plural. Los grandes contradictores de la Santísima Trinidad, como los judíos, sostienen que esta expresión («Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen») está escrita utilizando un plural mayestático, pero este es un enorme error de interpretación. Esa riqueza idiomática no existía en el hebreo antiguo, lengua en la que fue escrito el Génesis, y en su escritura se diferencia claramente el singular «hacer» del plural «hagamos». Ni siquiera este tipo de costumbre idiomática era común en el español cuando se hicieron las primeras traducciones de la Biblia a nuestra lengua.
El movimiento de la Nueva Era, que habla tanto de los «ángeles» (que no son los mismos ángeles del cristianismo[16]), ha propagado la falsa idea de que Dios les está hablando a ellos en ese momento y que por esta razón usa el plural. Algo similar ocurre en la interpretación judía, quienes parafrasean este versículo así: «Y Dios les dijo a los ángeles celestiales, que habían sido creados el segundo día de la Creación del mundo: “Hagamos al hombre”»[17]. Pero este es también un grave error, porque ello implicaría que Dios estaría dándoles a los ángeles el poder de creación, contradiciendo las Escrituras, que afirman que Dios fue el único autor y maestro de la creación: «Esto dice el Señor, tu redentor, el que te formó desde antes que nacieras: “Yo soy el Señor, creador de todas las cosas, yo extendí el cielo y afirmé la tierra sin que nadie me ayudara”» (Isaías 44,24).
¿Por qué Dios habló en plural cuando nos iba a hacer? ¿Quién o quiénes estaban con Él? ¿A quién participó a hacer al hombre a su imagen y semejanza? Aunque no se revela de manera literal el o los interlocutores, los cristianos vemos una inequívoca referencia a un diálogo entre las tres personas de la Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque claramente invitó a alguien a participar en nuestra creación, ya que no cabría pensar que dijo «hagamos» para solamente Él hacer. Esto sería similar a decirle a un amigo que «comamos» para indicar que yo quiero comer solo y que él se limite a verme comer.
Así que cabe hacerse la pregunta: ¿cómo podemos diferir tanto los judíos con los cristianos en la interpretación de este versículo tan importante? Para ellos, Dios está hablando con los ángeles y para nosotros lo hace con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿De dónde se sustentan las dos afirmaciones? En la interpretación judía los únicos seres que habían sido creados antes del hombre, y estarían a la altura de semejante dignidad, son los ángeles, que se asumen fueron creados cuando se creó el cielo, en el segundo día. La interpretación cristiana, que cuenta con el Nuevo Testamento, se basa en lo anunciado por el Evangelio de Juan, que dice: «En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Por medio de Él, Dios hizo todas las cosas; nada de lo que existe fue hecho sin Él» (1,1-3) —el énfasis es mío—. Este pasaje identifica a uno de los interlocutores de ese diálogo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen»: ¡la Palabra! ¿Y quién es la Palabra? El mismo Evangelio nos lo revela en los siguientes versículos: «Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros» (1,14).
Así que hasta acá podemos afirmar tres cosas: la primera es que Dios invitó a «alguien» a participar en la obra de la Creación, segundo es que a quien fuera que Dios le hablaba, uno de ellos era a la Palabra, mediante la cual «hizo todas las cosas» y sin la cual «nada de lo que existe fue hecho», y la tercera nos ratifica que la Palabra no fue creada, ya que sería contradictorio e ilógico que la Palabra se hubiera creado a sí misma.
Quinto Septimio Florente Tertuliano fue padre de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda mitad del siglo ii y primera del siguiente. Autor de la obra Contra Práxeas, considerado el primer escrito de la historia del cristianismo, en el cual se expuso por primera vez el concepto de Dios trinitario de una forma diáfana de entender. Cito a continuación un aparte del capítulo doce de dicha obra:
Si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en la simplicidad de la unión, te pregunto: ¿cómo es posible que un ser que es pura y absolutamente uno y singular, hable en plural: «Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra»? ¿No debería haber dicho más bien: «Hago yo al hombre a mi imagen y semejanza,» puesto que es un ser único y singular? Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos: «He aquí que el hombre se ha hecho como uno de nosotros.» O nos engaña Dios o se burla de nosotros al hablar en plural, si es que así Él es único y singular; o bien, ¿se dirigía acaso a los ángeles, como lo interpretan los judíos, porque no reconocen al Hijo? O bien, ¿sería quizás porque Él era a la vez Padre, Hijo y Espíritu que hablaba en plural, considerándose múltiple? Por cierto, la razón es que tenía a su lado a una segunda persona, su Hijo y su Verbo, y a una tercera persona, el Espíritu en el Verbo. Por eso empleó deliberadamente el plural: «Hagamos… nuestra imagen… uno de nosotros.» En efecto, ¿con quién creaba al hombre? ¿A semejanza de quién lo creaba? Hablaba, por una parte, con el Hijo, que debía un día revestirse de carne humana; de otra, con el Espíritu, que debía un día santificar al hombre.
Entonces, los conciliares de Nicea quisieron recordarnos una vez más a nuestro Dios trinitario. La Palabra que es Dios (Dios solo creó todo y también la Palabra lo hizo; por lo tanto, la Palabra es Dios, tal como afirma el evangelista Juan) se hizo carne sin dejar de ser Dios y habitó entre nosotros, y por medio de Él todo fue hecho, tal y como se confiesa en este artículo del Credo.
Que por nosotros, los hombres
Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza.
Génesis 1,26
Por ti y por mí. Todo lo que hasta ahora nos ha recordado el Credo y lo que sigue fue por ti y por mí, y este artículo nos lo quiere poner de manifiesto para que no se nos olvide de tanto repetirlo, que fue por ti y por mí. Pero también fue por tu vecino, al que conoces y al que no, y por tu connacional y por el que nació al otro lado del planeta. Por el que nació en hogar de oro y jamás ha carecido de nada material y por el que anhela más que nada en el mundo un pedazo de pan. Por el que ama a Dios por sobre todas las cosas y por el que emplea cada esfuerzo de su día en destruir su creación, su legado y su amor. Por el musulmán, el judío, el ateo, el indio del Amazonas. Por el bueno y por el malo. Por el que está enterrado y por el que va a nacer. Por el grande y por el chico, por el blanco y por el negro, por el poderoso y por el débil, por el conquistador y por el conquistado, por el libre y por el esclavo, por él y por ella. ¡Por nosotros, los hombres!
¿Se hubiera entendido de otra forma el Credo, y en especial este artículo en particular, si los conciliares solo hubieran escrito: «Que por nosotros»? ¡Claro que no! Todos entenderíamos lo mismo, que ese «nosotros» hace referencia de forma inequívoca a los «hombres», a los «humanos», ¿cierto? ¿Entonces por qué quisieron escribirlo de una forma que pareciera redundante?
Por revelación sabemos que, de toda la creación, el hombre y algunos ángeles se apartaron del plan que Dios había dispuesto cuando nos creó. La hormiga ha cumplido a cabalidad el plan divino, al igual que lo han hecho el conejo y la ballena. Nuevamente, por revelación, conocemos todo lo que ha tenido que hacer Dios para ofrecernos una oportunidad de volvernos a encarrilar. ¿Y por qué lo hace? Porque siente por nosotros los hombres, su obra cumbre de toda la creación, el más grande amor que podamos imaginar. «Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan!» (Mateo 7,11). Así que este artículo podría leerse: «Que por el infinito amor que siente por nosotros, los hombres». Lo invito a que trate de dimensionar y ponerle un tamaño a algo que es infinito. Sé que no se le puede poner tamaño a algo que es infinito, pero intente buscar algo que se asemeje o se pueda aproximar, tal vez todos los granos de arena de todas las costas, o todas las gotas de agua de todos los océanos, mares, ríos y lagunas. No desestime tan rápido esta invitación; deténgase por un rato y piense en lo que quiere decir «infinito», lo que ello implica. Luego imagine lo que quiere decir «amor infinito». Tu vida y tu relación con Dios y con el prójimo cambiarán de forma radical cuando tengas muy presente en tu mente lo que quiere decir «amor infinito».
Y como había dicho antes, somos su máxima obra porque fuimos la única creación que hizo a su imagen y semejanza. El primer capítulo del Génesis nos dice: «Entonces dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza…» (Génesis 1,26). ¿Cabe entonces decir que, si somos su imagen, Él también posee piernas, brazos, ojos, etc.? La respuesta es no. Fuimos hechos a su imagen, pues nos infundió un alma a imagen de Él. Esto nos lo revela Génesis (2,7): «Entonces Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Podemos crear porque Él es creador, podemos amar porque Él es amor, podemos perdonar porque Él es perdón, podemos ser fieles porque Él es fidelidad, podemos ser pacientes porque Él es paciencia, etc. Todas estas son manifestaciones de nuestra alma como imagen de Dios, y nos hacen diferentes del resto de su Creación. Dios nos pone aparte del mundo animal y nos capacita para ejercer el dominio sobre todas las demás criaturas y tener comunión con Él.
Esa realidad que nos hace únicos y especiales, ser imagen y semejanza de Dios, es la que quiere recordarnos el Credo: «Que por nosotros, los hombres».
¿Qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano?
¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él?
Por un poco de tiempo lo hiciste algo menor que los ángeles,
pero lo coronaste de gloria y honor;
todo lo sujetaste debajo de sus pies (Hebreos 2,6-8).
Parte de ese transitar de la niñez a la juventud y luego a la adultez es el volvernos más sensibles para reconocer la enorme cantidad de cosas que las personas que nos han amado y cuidado han hecho por nosotros. Desde nuestros padres, que tuvieron que hacer enormes sacrificios para darnos las bases que hoy tenemos, pasando por amigos, maestros, jefes, compañeros, etc. Nadie, absolutamente nadie, ha podido llegar a donde está hoy por sus propios y exclusivos medios; pueda que haya personas que así lo piensen, pero vivimos en una comunidad donde de una u otra manera nos brinda algún tipo de ayuda.
Alex Haley[18], el autor de la famosa novela Raíces, tenía una foto en su oficina donde se aprecia una porción de una cerca en una llanura y en uno de los postes se encuentra una tortuga. La imagen está allí para recordarle una lección que aprendió hace mucho tiempo: «Si ves una tortuga en la cima de un poste, sabes que tuvo algún tipo de ayuda». Las «ayudas» que ha hecho Dios por nosotros merecen una atención muy diferente, porque solo Él ha podido hacer lo que ha hecho por todos nosotros, los que lo amamos y los que lo odian, a los dos por igual. Lo mismo que hace un padre por sus hijos, tanto por el que es el orgullo de la familia como por la oveja negra.
No soy bueno en los deportes, y tal vez por eso nunca he practicado ninguno de forma disciplinada y constante. Sin embargo, hay dos que disfruto ver: el fútbol soccer y el tenis individual. Siempre he pensado que los jugadores de fútbol la tienen un poco más fácil que los del tenis, ya que, si pierden, en la mente de cada jugador está que gran parte de la culpa recae sobre los otros, y lo mismo piensan los demás, así que, a pesar de sentir el peso de la derrota, ese sentimiento se diluye un poco en el hecho de que hay otros. En cambio, en el tenis si pierde no hay nadie a quien señalar, excepto al propio jugador. Y así pienso que deberíamos considerar este artículo del Credo, cambiando ese «nosotros» por un «mí», pensando en singular y no en plural: que por mí, Orlando; que por mí, Pilar; que por mí, Catalina. Que donde dice «por mí» ponga su nombre. Esto nos ayudaría a valorar más todo lo que Dios ha hecho por usted y por mí. A ver con más claridad ese amor que se ha manifestado diáfanamente desde el momento mismo de nuestra creación, y que nos ha acompañado en todo nuestro caminar, aun cuando por nuestra soberbia y orgullo le demos la espalda y lo ofendamos o lo neguemos, igual Él sigue buscando todas las formas posibles, respetando siempre nuestra libertad de decidir, de hacernos volver al camino que nos trae la verdadera paz. San Pablo también pensaba de forma singular cuando reflexionaba sobre el amor de Dios por nosotros, que lo llevó a hacer lo que hizo, y por eso dijo: «Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gálatas 2, 20).
Y por nuestra salvación
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Juan 3,16-17
Decía el sacerdote jesuita Pierre Teilhard de Chardin[19]: «Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. Nada puede destruir a la humanidad, excepto la humanidad misma». Descartando un gigantesco cataclismo, creo que la frase no está lejos de la verdad.
Infortunadamente, por encontrarnos inmersos en una cultura en la que se ha desterrado el concepto de «pecado», donde todo es permitido desde que no se viole una ley civil, donde la moral es asociada estrictamente al cumulo de creencias individuales que pueda tener cada persona, la idea de que necesitemos una salvación aparece tan distante como la época en la que se redactó el Credo. Si hoy le preguntáramos a la gente: ¿necesitas ser salvado?, obtendríamos gran cantidad de respuestas como: no, ¿de qué?, no estoy en ningún problema como para tener que ser salvado, no me encuentro en peligro, tengo suficiente dinero y poder, etc. Tal vez solo unos pocos contestarían que sí.
Encontramos en uno de los Evangelios la siguiente afirmación de boca de Jesús: «Yo, que soy la luz, he venido al mundo para que los que creen en mí no se queden en la oscuridad» (Juan 12,46). Nótese que está afirmando que «todos» estamos en la «oscuridad» y que aquellos que le crean saldrán de ella. ¿Qué quiso decir Jesús con eso de que no nos quedemos en la oscuridad? En la oscuridad solamente somos conscientes de la existencia de una sola persona: uno mismo. Nadie más existe porque no la podemos ver, aunque esté frente a nosotros. De esa ausencia de luz es que se derivan todos los problemas que nos afectan.
Bíblicamente, «tinieblas» es sinónimo de «oscuridad» y es empleada para referirse a la ignorancia espiritual (ver Salmo 82,5; Isaías 60,2; Mateo 4,16), a la maldad (Proverbios 4,19; Isaías 5,20), a la condición espiritual resultante del descuido de la verdad o de la indiferencia hacia ella (Mateo 6,23; Lucas 11,35), a las dificultades y los problemas de la vida (2 Samuel 22,29), a la confusión y la incertidumbre (Job 12,25). Y, por supuesto, cuando crucificamos al Maestro, que es la luz, quedamos en oscuridad «Desde el mediodía y hasta las tres de la tarde, toda la tierra quedó en oscuridad» (Mateo 27,45).
Poniéndonos la mano en el corazón y con total sinceridad, ¿no somos nosotros mismos los causantes de la inmensa cantidad de problemas que nos rodean? Aun cuando la causa de nuestra dificultad sea otra persona, a veces la manera en que respondemos hace que se complique aún más el asunto. Todos tenemos malos hábitos que no podemos dejar, pensamientos que no deseamos, emociones que no nos gustan, inseguridades y miedos que no podemos ocultar, resentimientos de los cuales no podemos desprendemos, culpas que nos cuesta soltar y decimos y hacemos cosas de las cuales luego nos arrepentimos de haberlas dicho y hecho. Cada vez que pensamos que «yo» sé más que Dios lo que es mejor para mí, por lo que actúo guiado solo por mis instintos, las cosas salen mal, me sumerjo en la oscuridad y me alejo de la verdadera fuente de sabiduría. ¿Cómo aplica esto al indio del Amazonas que cree en otros dioses? ¡Igual! Todos los seres humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios, es decir que todos tenemos un conocimiento profundo y subconsciente del bien y del mal, así que la voluntad de nuestro Padre está presente en todos nosotros: cristianos, musulmanes, budistas, ateos y también en los indios del Amazonas. La verdad, la lealtad, la valentía, la fidelidad, la caridad, la solidaridad, la amistad, etc. son valores que siempre han sido deseados y premiados, independiente de los tiempos y diferentes culturas. Los valores contrarios, que puede ser resumidos como actos de egoísmo, han sido la causa y razón de muchas de nuestras dificultades. Sin ese egoísmo, tan propio del ser humano, no habría guerras, divorcios, crímenes, abusos, odios, chismes, envidias, robos, peleas ni conflictos.
Quien dice que está en la luz y odia a su hermano todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y camina en la oscuridad, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad ha cegado sus ojos (1 Juan 2,9-11).
Cuando Dios creó al hombre le dio unas instrucciones muy simples y sencillas que debía obedecer, tales como ponerles nombre a los animales —la primera tarea asignada al hombre fue de naturaleza científica, hoy llamamos a esta ciencia: taxonomía— y no comer del árbol del bien y del mal. La primera asignación la cumplieron a cabalidad, pero fallaron en la segunda creyéndole más a la serpiente que a Dios. Ellos decidieron (capacidad que nos viene del libre albedrio con el que fuimos dotados desde la creación) hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El acto de tomar decisiones a nuestra manera y no a la de Dios es lo que llamamos «pecado». Esta palabra que ha entrado en completo desuso y que en el mejor de los casos la asociamos a matar, robar y hacer profundo daño a alguien, es nuestro mayor problema. Todos pecamos, como decimos en el acto de contrición «de pensamiento, palabra, obra y omisión». Pueda que usted no lo llame «pecado» sino le tenga otro nombre, pero a menos que quiera engañarse a usted mismo, todos pecamos.
En español hay varios sinónimos de pecado: iniquidad, maldad, mal, injusticia, etc. El hebreo del Antiguo Testamento tiene una docena de palabras para hablar de pecado; que el Espíritu Santo —verdadero autor de la Biblia— utiliza con gran precisión. Cada palabra es elegida para expresar un matiz diferente de significado, dejándonos apreciar un poco la visión de Dios sobre los errores humanos. Veamos algunas de ellas:
- Kjatá: es la palabra más usual para pecado y significa «errar en el blanco». El libro de Jueces nos habla de la increíble destreza que tenía la tribu de Benjamín con la honda, diciendo: «Entre todos estos hombres había setecientos zurdos que manejaban tan bien la honda que podían darle con la piedra a un cabello, sin fallar (kjatá) nunca» (Jueces 20,16). Dios nos ha establecido un norte «moral» al que le debemos apuntar, así que la idea detrás de kjatá es la de señalar cuando fracasamos en hacer lo que Dios nos pide (ver Génesis 4,7; 1 Reyes 14,16).
- Ashám: significa «transgredir» en referencia a cuando rompemos alguno de los mandamientos de su ley por ignorancia (ver Levítico 5,5-6; Isaías 53,10).
- Avén: conlleva la idea de una «iniquidad». (ver 1 Reyes 12,28-33; Oseas 4,15).
- Avón: significa ser torcido o ser doblado. Describe todo el mal y nuestra propensión a causarlo (ver Salmo 32,1-2; Génesis 15,16; 2 Samuel 19,19).
- Amál: de uso poco frecuente, alude a las consecuencias emocionales que se originan cuando pecamos (ver Eclesiastés 2,17-18; 5,16).
- Ável: significa «injusto». Abarca la falta de justicia, el engaño y la deshonestidad (ver Proverbios 29,27, Levítico 19,15-35).
- Abár: se interpreta como «ir más allá». Conlleva la idea de «transgresión» (ver Salmo 17,3; Oseas 6,7; 8,9).
- Raá: significa «maligno» o «injurioso». Implica romper con todo lo que es bueno y deseable para la vida. (ver 1 Samuel 17,28; Proverbios 20,14)
- Pécha: traduce «sublevarse» o «rebelión». Habla del pecado como un acto de rechazo contra la autoridad legal (ver Salmo 51,1; 51,13; Isaías 43,25).
- Rashá: significa «impiedad» (ver Isaías 53,9; 57,20-21).
- Maál: es el pensamiento de «traición» o «infidelidad». Es la palabra más común para describir un rompimiento de la confianza o el incumplimiento de un contrato (ver Levítico 5,15; 26,39-42; Deuteronomio 32,51; Job 7,1).
- Shagág: es usada para describir el pecado como un acto de imprudencia o temeridad. No se emplea para un pecado que se comete en plenos cabales, sino más bien cuando se enciende la pasión o están bajo la influencia de alguna droga o alcohol.
Doce palabras para describir todas las tonalidades y variedades del pecado. Pecado como errar el tiro al blanco y no estar a la altura de la gloria de Dios. El pecado que se comete por ignorancia. El pecado expresando la perversidad y torcedura de nuestra naturaleza caída. El pecado a la luz de las consecuencias que trae para los demás. El pecado como acto de injusticia y engaño. El pecado que excede a todo lo que es bueno y conveniente. El pecado como perversión. El pecado como rebelión contra Dios. El pecado como iniquidad. El pecado como acto de traición contra Dios u otros seres humanos. El pecado que desencadena una pasión desenfrenada. El pecado con todo el horror que conlleva. ¿Todavía alguien se atrevería a decir que no se necesita de un salvador?
Recuerdo que cuando retomé, hace muchos años, el hábito de estudiar las Escrituras y aprender más de nuestra Iglesia, me topé con una de las confesiones más impactantes que hubiera escuchado: «Porque yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza débil, no reside el bien; pues aunque tengo el deseo de hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer.» (Romanos 7,18-19). Esto lo está diciendo el apóstol Pablo, mucho tiempo después del encuentro con el Señor. Después de haber viajado más de diez años por los territorios que bordean el mar Egeo, evangelizando y convirtiendo multitudes. Tras haber establecido las iglesias de Galacia, Macedonia, Acaya y Asia. Lo dice un hombre que para mí entendimiento era un héroe a la altura de los doce apóstoles que conocieron al Maestro. ¿Si Pablo se reconoce pecador, incapaz de hacer el bien que tanto desea, que seré yo?
¡Yo sí necesito un salvador!
En el artículo anterior, decía que ayuda mucho para nuestra relación con Dios el recitar este Credo en forma singular, porque el plural opaca nuestra realidad pecadora: «… Que por mí, Orlando y por mi salvación …» y de esta manera podemos entender esas hermosas palabras que pronunció María cuando fue a visitar a su prima Isabel: «Mi alma alaba la grandeza del Señor; mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador» (Lucas 1,47).
Conozco personas apartadas por completo de la Iglesia que son genuinamente buenas y buscan hacer el bien siempre que pueden y esté a su alcance, que piensan que solo el matar, robar o lastimar caben en la definición de pecado y rehúyen declararse pecadores y necesitados de un salvador. La realidad es que no somos pecadores porque pecamos, pecamos porque somos pecadores. Parte de nuestra naturaleza contaminada nos impide ver las cosas como en realidad son y en especial si se trata de nosotros mismos. Los psicólogos afirman que todos tenemos lo que se llama «zonas oscuras» para referirse a aquellos aspectos de nuestra personalidad que todos ven excepto la persona misma. Me explico: una persona se considera de personalidad amable y solidaria con las necesidades del prójimo; sin embargo, la gente que la rodea y con la que comparte su día a día la ve como a una persona huraña y egoísta, todos perciben a esa persona de esa manera menos ella misma.
No vemos las cosas como son realmente y si piensa que esto no es verdad, grábese haciendo cualquier cosa y después revise la grabación. Se vera muy diferente a como pensó que se vería. Su voz no suena como piensa que suena, no se ve cómo piensa que se ve, no camina como piensa que camina, no se ríe como piensa que se ríe. Igual ocurre con el desempeño de nuestros diferentes roles. No vemos nuestro matrimonio, nuestra paternidad, nuestras finanzas, nuestra salud, el colegio al que van nuestros hijos, ni la iglesia como en realidad son. Esta distorsión de nuestra realidad y en especial de nosotros mismos es una manifestación de nuestra naturaleza marcada por el pecado, de la cual necesitamos ser rescatados y esa es la razón por la cual Dios, en su infinito amor por nosotros, envió a su Hijo único para salvarme y para salvarlo, para ayudarnos a salir a la luz y ver con claridad para actuar en consecuencia guiados por su amor, que salva y rescata.
Bajó del cielo
Porque yo no he bajado del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad de mi Padre, que me ha enviado. Y la voluntad del que me ha enviado es que yo no pierda a ninguno de los que me ha dado, sino que los resucite en el día último. Porque la voluntad de mi Padre es que todos los que miran al Hijo de Dios y creen en él, tengan vida eterna; y yo los resucitaré en el día último.
Juan 6, 38-40
Desde pequeños hemos oído que una de las fórmulas para alcanzar nuestros objetivos es imaginarlos y cuanto más detallados mejor. Nos decían que no bastaba con que dijéramos que queríamos una mascota, sino que debíamos ser específicos: «Quiero un perro pastor alemán, macho, de tres meses de edad, color rojizo y con pedigrí». Sin embargo, no siempre resulta fácil definir con precisión a lo que aspiramos, así que la recomendación en esos casos era la de definir lo que no se quería. Alguien puede decir: quiero vivir en otro país. ¿En cuál? No sé, pero lo que sí sé es que no quiero vivir en este, ni en aquel, ni en tal otro.
Tratar de explicar con precisión qué es el cielo resulta imposible, ya que cualquier definición siempre será insuficiente, así que para no cometer errores; muchos teólogos y autores han preferido describir lo que no es: en el cielo no hay sufrimiento, hambre, sed, cansancio, injusticia, dolor, temor ni vergüenza y, por supuesto, no hay muerte.
Los musulmanes tienen una concepción detallada del paraíso (Yanna), consignada en el Corán, y quienes lleguen a habitarlo, supuestamente, lo podrán hacer con trajes lujosos, joyas y perfumes, y se alimentaran de los más finos y exquisitos manjares, tendrán viviendas construidas de oro, plata y perlas y amobladas por divanes adornados con piedras preciosas, amplios jardines, valles sombreados donde pastarán bellos caballos y camellos de blancura deslumbrante. Saben con precisión el número de niveles y subniveles que tiene el paraíso y hasta la cantidad de puertas que hay en cada uno de ellos. Todos los habitantes tendrán la misma edad y estatura.
Los cristianos contamos con una definición muy abstracta del cielo. Dice nuestro Catecismo en los numerales 1023 al 1025:
Los que mueren en la gracia y la amistad de Dios y están perfectamente purificados, viven para siempre con Cristo. Son para siempre semejantes a Dios, porque lo ven «tal cual es» (1 Juan 3, 2), cara a cara (ver 1 Corintios 13, 12; Apocalipsis 22, 4):
«Definimos con la autoridad apostólica: que, según la disposición general de Dios, las almas de todos los santos (…) y de todos los demás fieles muertos después de recibir el Bautismo de Cristo en los que no había nada que purificar cuando murieron (…); o en caso de que tuvieran o tengan algo que purificar, una vez que estén purificadas después de la muerte (…) aun antes de la reasunción de sus cuerpos y del juicio final, después de la Ascensión al cielo del Salvador, Jesucristo Nuestro Señor, estuvieron, están y estarán en el cielo, en el Reino de los cielos y paraíso celestial con Cristo, admitidos en la compañía de los ángeles. Y después de la muerte y pasión de nuestro Señor Jesucristo vieron y ven la divina esencia con una visión intuitiva y cara a cara, sin mediación de ninguna criatura» (Benedicto xii: Constitución Benedictus Deus).
Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados se llama «el cielo». El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha.
Vivir en el cielo es «estar con Cristo» (ver Juan 14,3; Filipenses 1,23; 1 Tesalonicenses 4,17). Los elegidos viven «en Él», aún más, tienen allí o, mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre (ver Apocalipsis 2,17):
«Pues la vida es estar con Cristo; donde está Cristo, allí está la vida, allí está el reino» (San Ambrosio, Expositio evangelii secundum Lucam 10,121).
Con esta información, ¿cómo podemos imaginarnos el cielo? Desde la ciencia de la filosofía y psicología podemos decir que en el cielo se cumplirá nuestro anhelo más profundo. Aquí en la tierra, de vez en cuando vivimos experiencias de felicidad: las que nos brindan el amor, la de conseguir una victoria, la de encontrar lo que habíamos perdido, la que produce una buena compañía, etc. Pero sabemos que esa felicidad no la podemos conservar indefinidamente. Cada vez que vivimos una experiencia plena se despierta un anhelo de mayor profundidad e intensidad —finalmente logra conseguir ese reloj que tanto había soñado y pasado un tiempo, ya tiene otro en mente—. En el cielo alcanzaremos la plenitud de lo que conocemos como felicidad, aunque es infinitamente superior a eso. Podemos imaginar que es el «lugar» más hermoso que conozcamos, lleno de todas las cosas que nos gustan y disfrutamos, acompañados de las personas que amamos, haciendo actividades que nunca nos cansarán y regocijándonos de la compañía permanente de nuestro Padre. Pero todo esto, por lindo que parezca, es nada. «Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado» (1 Corintios 2, 9). Jesús nos dejó muy claro que ese estado temporal y terrenal que llamamos «felicidad» es distinto al que experimentaremos en su eterna compañía: «Les dejo la paz. Les doy mi paz, pero no se la doy como la dan los que son del mundo» (Juan 14, 27).
Cuando el Credo nos dice que Dios «bajó» no es para indicar que el cielo está arriba de la tierra, ya que este no ocupa ningún lugar en el universo, como muchos piensan, sino para decirnos que el cielo es una realidad que está por encima de nosotros, que nos supera y sobrepasa. Igual ocurre con la oración que el Maestro nos enseñó: «Padre nuestro, que estás en el cielo», nos recuerda que tenemos un hogar permanente con nuestro Creador, así que cuando morimos no dejamos nuestro hogar, ¡nos vamos para él! Esta oración también nos indica que la mejor forma de atisbar lo que es el cielo es cuando hacemos la voluntad de Dios. Dice: «Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo». Le pedimos a nuestro Padre que se haga su voluntad en toda la tierra y en todo momento, y cuando eso sucede en un determinado lugar y hora, ahí mismo se está viviendo una experiencia que es la misma que experimentaremos en el cielo cuando lleguemos a él.
Aun en nuestra limitada capacidad de adivinar lo grandioso y hermoso que es el cielo, lo cierto es que podemos decir que es la máxima expresión de felicidad permanente que podemos llegar a experimentar, y que aquel que lo ha habitado desde antes del principio de nuestro universo decidió renunciar a toda esa paz, belleza y comodidad para hacerse un hombre de carne y hueso y habitar la tierra. Se hizo igual a nosotros, criaturas hechas por Él, limitados por las consecuencias que nos trajo el pecado, para vivir treinta y tres años entre nosotros.
¿Estaría dispuesto por su voluntad a renunciar a toda su riqueza, comodidades, prebendas, apartarse de sus seres queridos, claudicar al poder y respeto que se haya ganado, no volver a ver lo que le resulta conocido y agradable, para exiliarse en un lugar hostil que adolece de todo lo que está acostumbrado a tener y someterse a la plena voluntad de sus habitantes, no solo viviendo ahí, sino sirviéndoles? Es evidente que la renuncia que tuvo que hacer Jesús fue de una magnitud que no somos capaces de dimensionar.
El que todo lo creó se sometió a su Creación y a sus criaturas. El todopoderoso se hizo un recién nacido para depender ciento por ciento de sus padres. El atemporal se sometió a las lentas leyes del tiempo. El que ostenta la máxima autoridad se sujetó a los caprichos de la potestad humana. El omnisciente se volvió analfabeta para que le enseñaran a hablar, leer y escribir. El que era la Palabra tuvo que soportar los conocimientos erróneos y tergiversados de los letrados terrestres. El que es el Amor tuvo que soportar el repudio, el látigo y la puntilla de los que se jactaban conocerlo mejor. El Rey de reyes no objetó ser coronado con espinas que le atravesaron la piel. San Pablo lo dice de esta forma: «Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos» (2 Corintios 8, 9) y «Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz» (Filipenses 2, 6-8).
La pregunta que surge es ¿qué motivó a Jesús a renunciar a lo que era suyo para tomar nuestra naturaleza y someterse a la brutal (cuando se compara con la de Él) forma de ser del hombre? La mejor respuesta la encontramos en el Evangelio del discípulo amado: «Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna» (Juan 3,16). Quiero de nuevo reforzar el uso del singular en nuestras oraciones, pues Jesús hizo todo esto por el amor que me tiene. Por salvarme a mí. Para llevarme al cielo a gozar eternamente de su reino y de su compañía. En palabras de san Pablo: «Y la vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí» (Gálatas 2,20).
Y por obra del Espíritu Santo
María preguntó al ángel: —¿Cómo podrá suceder esto, si no vivo con ningún hombre? El ángel le contestó: —El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Dios altísimo se posará sobre ti. Por eso, el niño que va a nacer será llamado Santo e Hijo de Dios.
Lucas 1, 34-35
Recordemos una vez más que el Espíritu Santo es Dios y Dios es el Espíritu Santo; sin embargo, quiso Dios revelarnos que, en el caso particular de la encarnación de su hijo de la Santísima Virgen, fue obra de la tercera Persona de la Trinidad.
No es la primera vez que se nos revela que algo es obra del Espíritu Santo. Al comienzo del Génesis lo encontramos paseándose sobre las aguas en el caos y la oscuridad, como quien hace una última revisión de los materiales que se van a emplear en una construcción antes de dar comienzo a la tarea. Ahora se prepara a iniciar su obra, que dividirá el tiempo en un antes y un después. Sin lugar a equivocaciones, se puede afirmar que estas han sido las dos acciones más apoteósicas de su intervención en nuestra historia, por la importancia y trascendencia que tuvieron, pero ciertamente no son las únicas dignas de mencionar.
Desde cuando Dios se reveló a Abraham para dar comienzo a nuestra historia de salvación, pasando por ese inolvidable y trascendente Pentecostés, cuando se manifestó en lenguas de fuego, el Espíritu Santo ha estado acompañando al pueblo elegido de Dios en todo su peregrinar hasta el día de hoy. Sin embargo, de las tres personas de la Trinidad, es el que nos resulta menos familiar. Tal vez sea porque, de una u otra manera, las figuras del Padre y del Hijo las podemos dimensionar y darles un «rostro» y una «personalidad», no así con el Espíritu Santo. Por lo que quiero proponer que lo identifiquemos por sus diferentes formas de actuar (ayudar) en nosotros permitiéndonos que demos «frutos» que evidencian la imagen y semejanza que tenemos con Dios. La Iglesia ha llamado dones a estas «ayudas». El Diccionario de la lengua de la Real Academia Española define «don» como:
- Dádiva, presente o regalo.
- Gracia especial o habilidad para hacer algo.
- Bien natural o sobrenatural que tiene el cristiano, respecto a Dios, de quien lo recibe.
El Espíritu Santo brinda siete clases de dones para quien se quiera beneficiar de ellos y así poder contar con la preparación adecuada que necesitamos para contribuir con la obra que estaba planeada desde el principio y que con nuestra insistente desobediencia hemos obstruido y desviado. En palabras del papa León xiii:
El justo que vive de la vida de la gracia y que opera mediante las virtudes, como otras tantas facultades, tiene absoluta necesidad de los siete dones, que más comúnmente son llamados dones del Espíritu Santo. Mediante estos dones, el espíritu del hombre queda elevado y apto para obedecer con más facilidad y presteza a las inspiraciones e impulsos del Espíritu Santo. Igualmente, estos dones son de tal eficacia, que conducen al hombre al más alto grado de santidad; son tan excelentes, que permanecerán íntegramente en el cielo, aunque en grado más perfecto. Gracias a ellos es movida el alma y conducida a la consecución de las bienaventuranzas evangélicas, esas flores que ve abrirse la primavera como señales precursoras de la eterna beatitud (Encíclica Divinum illud munus, publicada en 1897).
Los siete dones del Espíritu Santo son:
- El don de la sabiduría[20]: es entender lo que favorece y lo que perjudica al proyecto de Dios. Vemos todo a través de Dios y nos motiva a buscarlo por sobre todas las cosas. Nos despierta la capacidad de indagar y gozar del desarrollo espiritual y familiarizarnos con la divinidad. El verdadero sabio no es simplemente el que sabe las cosas de Dios, sino el que las experimenta y las vive.
- El don del entendimiento[21]: nos ilumina para comprender las verdades reveladas por Dios y profundizar en ellas. Nos hace comprender y asimilar la Palabra de Dios y los misterios de la fe. Se renueva entonces la experiencia de los discípulos de Emaús, los cuales, tras haber reconocido al Resucitado en la fracción del pan, se decían uno a otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras hablaba con nosotros en el camino, explicándonos las Escrituras?» (Lucas 24, 32).
- El don del consejo[22]: es comprender los caminos y las opciones correctas que una situación nos brinda. Es saber orientar y escuchar. Ilumina la conciencia en las elecciones que la vida diaria nos impone, sugiriendo lo que es lícito, lo que corresponde y lo que nos conviene para alcanzar el cielo. Nos anima siempre a buscar las soluciones que más concuerdan con la voluntad de Dios y el bienestar de los demás.
- El don de ciencia[23]: nos permite conocer y usar de forma correcta la creación de Dios y reconocerlo como autor de todo lo creado. Como decía Albert Einstein: «El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir». Nos da a conocer el verdadero valor de las criaturas en su relación con el Creador, no se trata del conocimiento científico desarrollado por nosotros.
- El don de la piedad[24]: nos mantiene atentos para estar abiertos a la voluntad de Dios, buscando siempre actuar como Jesús actuaría. La pregunta que siempre nos deberíamos formular en cada situación en la que podamos afectar a un ser humano: ¿qué haría Jesús en este caso? Nos motiva a relacionarnos con Dios con el mismo nivel de confianza que trata un hijo a su Padre. Sana nuestro corazón de todo tipo de dureza y lo abre a la ternura para con Dios y para con el prójimo.
- El don de la fortaleza[25]: nos vuelve valientes para enfrentar y superar las dificultades del día a día que conlleva el vivir la vida a la manera propuesta por Jesús. Fortalece la resistencia a las instigaciones de nuestras pasiones y presiones de las costumbres contrarias al Evangelio que promulga la sociedad, para mantenernos firmes con los principios cristianos y actuar en coherencia con ellos.
- El don del temor a Dios[26]: nos mantiene en el debido respeto frente a Dios (el mismo respeto que debemos mostrar a nuestros padres terrenales) y en sumisión a su voluntad, motivándonos a huir de las ocasiones de pecado para elegir agradar a Dios. Este es el don más malinterpretado de todos, ya que la gente lo entiende como tenerle «miedo» a Dios. Si buscamos el pasaje de Deuteronomio 10,12 en diferentes traducciones vamos a encontrar que algunas dicen: «Ahora, Israel, advierte bien lo que el Señor te pide: que temas al Señor, tu Dios, que cumplas su voluntad y lo ames; que sirvas al Señor, tu Dios, con todo el corazón y toda el alma…», pero otras lo traducen: «Y ahora, israelitas, ¿qué pide de ustedes el Señor su Dios? Solamente que lo honren y sigan todos sus caminos; que lo amen y lo adoren con todo su corazón y con toda su alma…», y algunas lo traducen: «Y ahora, Israel, ¿qué es lo que demanda de ti el Señor tu Dios? Solamente que lo respetes y sigas todos sus caminos; que lo ames y rindas culto al Señor tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma…» (el énfasis es mío). Así que este don se trata de «temer» presentarse con las manos vacías o sucias ante su banquete celestial reconociendo en ese momento el amor tan infinito que nos ha brindado nuestro Padre creador en cada instante de nuestra vida. ¿Cómo se sentiría si lo invitaran a una fiesta muy elegante, teniendo al ser más bondadoso, generoso y amoroso como anfitrión, y se presentara con las manos vacías o completamente desarreglado: sin peinarse, ni bañarse, con ropa sucia y rota, despidiendo mal olor? Cuando llegue a la reunión y lo reciba en persona su anfitrión, feliz de verlo, impecablemente arreglado y perfumado, sentiría la más grande de las vergüenzas, ¿cierto? «Temer» estar en una situación tan embarazosa como esta es el «temor» al que hace referencia este don.
Cada uno de estos dones puede ser otorgado en diferentes grados de intensidad, según sea nuestro deseo de recibirlos y usarlos bien, de tal forma que generan nuevos hábitos que van perfilando nuestro carácter y personalidad a asemejarse a la de Jesús. En la primera de las intervenciones del Espíritu Santo, ordenó el caos, iluminó la oscuridad y llenó el vacío que había en la tierra, ahora con estos dones podemos hacernos criaturas nuevas y ordenadas, llenas de vida y luz, orientadas a Dios: «El que está en Cristo es una nueva creación; pasó lo viejo, todo es nuevo» (2 Corintios 5,17).
Esta obra del Espíritu Santo en nosotros arrojará una serie de frutos; doce, a saber:
- Amor: fundamento y raíz de todos los demás frutos. Nos conduce a amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, aun a los enemigos de una manera efectiva[27] y no necesariamente afectiva, que es como amamos a nuestros seres queridos.
- Alegría: gozo profundo (como cuando hacemos el bien) que no se debilita con el tiempo ni las circunstancias, en especial las adversas.
- Paz: el resultado de una conciencia tranquila, fruto de nuestro amor a Dios.
- Paciencia: capacidad de esperar por la respuesta de Dios y de buscar la convivencia armónica con los que nos rodean.
- Longanimidad: estrictos cuando debemos serlo, pero siempre amables y bondadosos en nuestra interacción con otros.
- Benignidad: disposición constante a la comprensión y a la afabilidad en el hablar, el responder y el actuar, a pesar de la rudeza y aspereza de los demás.
- Generosidad: reconocer que todo lo que tenemos es un don de Dios y debemos compartirlo. Somos administradores de las cosas que poseemos, no dueños de ellas.
- Mansedumbre: como es Dios con nosotros a pesar de nuestras fallas, así debemos ser con los demás.
- Fidelidad: mantener la palabra dada, ya sea llegar a una cita a la hora que dijimos que llegaríamos o el honrar los votos dados a la pareja.
- Modestia: regula la manera apropiada y conveniente en el vestir, hablar, caminar, reír, etc., rechazando lo vulgar e indecoroso.
- Continencia: el llamado a la moderación de nuestros instintos y deseos, incluyendo la comida, la bebida, el dormir, la diversión, etc.
- Castidad: una integración sana de nuestra espiritualidad con la sexualidad, tanto en la persona soltera como en la casada (castidad conyugal). No es sinónima de la abstinencia sexual.
Y por obra del Espíritu Santo, tenemos la oportunidad de nacer de nuevo a una vida de abundancia que refleja a Cristo. Por obra del Espíritu Santo tenemos la Palabra de Dios a nuestro alcance y conocemos el amor del Padre por nosotros, pues nos envió a su único Hijo para que creyendo en Él tengamos vida eterna: «Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él» (Juan 3,16-17). Y por obra del Espíritu Santo nos sabemos hijos de Dios y se mantiene una Iglesia capacitada para cumplir la misión que le fue encomendada: proclamar el Evangelio y la palabra de Dios: «Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado» (Mateo 28,19-20). El Padre planeó la salvación, el Hijo la ejecutó en la cruz y por obra del Espíritu Santo se construye un camino al que podemos acceder para disfrutar de esa salvación.
Se encarnó de María, la Virgen
El origen de Jesucristo fue este: María, su madre, estaba comprometida para casarse con José; pero antes que vivieran juntos, se encontró encinta por el poder del Espíritu Santo.
Mateo 1,18
Este es uno de esos misterios difíciles de razonar, que la mayoría de los cristianos aceptan sumisamente como un acto de fe en el que no cabe para nada la razón. Pero una cuidadosa lectura de la Palabra nos permite encontrar algunos datos que nos pueden ayudar a comprender mejor uno de los acontecimientos más importantes en la historia de nuestra salvación.
Los Evangelios de Mateo y Lucas nos cuentan este grandioso suceso. De ambos, este último lo hace con más detalles:
Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David; y el nombre de la virgen era María. Entrando el ángel a donde ella estaba, dijo:
—¡Salve, llena de gracia! El Señor es contigo; bendita tú entre las mujeres.
Pero ella, cuando lo vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo:
—María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre; reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su Reino no tendrá fin.
Entonces María preguntó al ángel:
—¿Cómo será esto?, pues no conozco varón.
Respondiendo el ángel, le dijo:
—El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra; por lo cual también el Santo Ser que va a nacer será llamado Hijo de Dios. Y he aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez y este es el sexto mes para ella, pues nada hay imposible para Dios.
Entonces María dijo:
—Aquí está la sierva del Señor; hágase conmigo conforme a tu palabra.
Y el ángel se fue de su presencia (Lucas 1,26-38).
En este texto, el evangelista utiliza una palabra clave y es preciso explicar su significado, en especial en el contexto histórico del autor. En el libro Usos y costumbres de las tierras bíblicas, de Fred H. Wight, en el capítulo concerniente a las costumbres matrimoniales, se aclara el significado de estar «desposado»:
Los desposorios o esponsales se celebraban de la siguiente manera: el padre del novio y el padre y los hermanos varones de la novia se reunían con algunas otras familias que servían de testigos. El joven daba a la joven ya un anillo de oro o algún otro artículo de valor, o simplemente un documento en el que le prometía casarse con ella. Entonces él le decía: «Veis por este anillo (o esta señal) que tú estás reservada para mí, de acuerdo con la ley de Moisés y de Israel». Este contrato se consideraba tan firme como el matrimonio, y no podía ser disuelto excepto por divorcio (repudio).
Este mismo libro esclarece la diferencia entre desposorio y matrimonio:
Los desposorios no eran lo mismo que el matrimonio (cohabitación de hecho). Por lo menos pasaba entre seis meses a un año entre uno y otro. Estos dos eventos no deben confundirse. La ley dice: «Y si alguien está comprometido en matrimonio y todavía no se ha casado, que se vaya a su casa, no sea que muera en la lucha y otro se case con su prometida» (Deuteronomio 20,7). Estos dos eventos se diferencian: desposar (mediante el contrato) a una esposa, y tomarla, es decir, en matrimonio efectivo. Era durante este período —seguramente de un año—, entre el desposorio y el matrimonio, que María se halló haber concebido un hijo por el Espíritu Santo (Mateo 1,18).
Hasta ahora, tenemos claro que José y María eran lo que hoy día llamamos «novios» y se encontraban bajo un contrato llamado desposorio (lo que hoy se conoce como «estar comprometido»). Por eso los evangelistas dicen que María estaba «desposada con un varón que se llamaba José» (Lucas 1,26). El desposorio los obligaba a casarse en una fecha no mayor al año siguiente de haber celebrado dicho contrato. Si bien es cierto que en aquella época la escogencia de la esposa era prerrogativa de los padres del futuro esposo, también es cierto que en algunos casos era el hombre quien escogía a su esposa, aun en contra de la voluntad de sus padres (Génesis 26,34-35).
En su libro, La sombra del padre, Jan Dobraczynski recrea de manera exquisita la forma en que José y María se conocieron y enamoraron. Esta relación, fruto del amor, que contaba con la aprobación de los padres, fue un poco fuera de lo común. No fue, sin embargo, extraña del todo a la costumbre de la época y no podría haber sido de otra manera. En la primera carta de Juan (4,28), leemos: «… Dios es amor». Sería entonces inconcebible que el hijo de Dios hubiera nacido en un hogar que no fuera fruto del amor entre los esposos.
Asumamos por un momento que una familia tiene una hija bastante joven que no está en edad de casarse. Yo les digo a sus padres que voy a predecir el futuro: «¡Pronto su hija quedará embarazada!». Seguramente ellos responderán algo así: «Imposible, ella está muy joven y ni siquiera tiene novio». Otra familia tiene una hija mucho mayor, que después de un largo noviazgo ha decidido contraer nupcias en una fecha determinada. Ya sus familiares y amigos han recibido las invitaciones para la boda. Haciendo la misma predicción a sus padres, les digo: «¡Pronto su hija quedará embarazada!». Lo más probable es que ellos dirán algo así: «Claro que sí, con el favor de Dios. Eso es lo que todos esperamos que pase».
La situación de María era la misma que la de esta segunda pareja. Podríamos hacernos las siguientes preguntas: ¿por qué María se sorprendió con el anuncio que le hizo el ángel Gabriel de que quedaría embarazada? ¿Por qué María no encontró natural esta profecía si ya estaba desposada con José y en poco menos de un año estarían casados? Siguiendo esta misma línea, ¿por qué María no contestó: «¡Claro!, eso es lo que esperamos que pase, ya que estoy próxima a casarme con mi novio José»? Por el contrario, ella dio a entender que eso no era posible.
Las Escrituras no nos dan en forma directa la respuesta a estos interrogantes, pero es válido concluir que, por alguna razón desconocida, María habría pactado con José un matrimonio célibe, un matrimonio sin relaciones sexuales. Ya en sus corazones y en sus mentes había una firme decisión de no consumar esa unión.
La palabra «conocer» no traduce lo que la mayoría de las personas podría pensar, como cuando se dice «no conozco un buen restaurante cercano» o «no conozco a esa persona». Génesis (4,1) nos ayuda a entender el significado apropiado: «Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín». En la Biblia, «conocer» alude al máximo conocimiento sobre una persona: el íntimo. Equivale a esa relación íntima de pareja. Este es el «no conozco» de María. Ella sí conocía a un varón llamado José, pero no lo conocía en esta interpretación de relación íntima que la condujera a recibir la noticia del ángel de forma natural y esperada.
De esta forma, las palabras de María («no conozco varón») se refieren a un presente que traspasa el futuro; es decir, que expresa un hábito, un modo de vivir. Comienza en el pasado, pero se tiene la voluntad de conservarlo en el presente y de extenderlo hasta el futuro. Es como cuando yo digo «no fumo», «no bebo», «no uso drogas». Estas frases expresan un hábito movido por mi decisión de que así sea y transmiten mi estilo de vida.
Es por esa firme decisión que había en su corazón que ella se atreve a decirle al ángel que ese embarazo no es posible. Él le responde: «… El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra …» (Lucas 1,35).
¿Qué podemos concluir de este razonamiento? El más importante es que la narración se sostiene como verdadera por sí misma, sin arreglos ni añadiduras. La certeza de María, que sabe perfectamente cómo se conciben los hijos, de la imposibilidad de lo que le está afirmando el ángel demuestra la transparencia de la narración y resalta el misterio de esta obra del Espíritu Santo.
Si bien es cierto que no era muy común la decisión de José y María de llevar a cabo un matrimonio célibe, tampoco era una total novedad para el pueblo judío. Los esenios fueron un movimiento judío que existió desde mediados del siglo ii a. C., tras la guerra de los macabeos contra los griegos, hasta el siglo i d. C. El movimiento se concentró principalmente en la región de Judea. Varios historiadores antiguos escribieron sobre este pueblo: Filón de Alejandría (45 d. C.), Flavio Josefo (finales del siglo i d. C.) y Plinio el Viejo (77 d. C.). Este último escribió una enciclopedia de treinta y siete libros titulada Naturalis Historia. En el quinto volumen se puede leer una de las características de los esenios:
Es un pueblo único en su género y admirable en el mundo entero más que ningún otro: no tiene mujeres, ha renunciado enteramente al amor, carece de dinero, es amigo de las palmeras. Día tras día renace en número igual, gracias a la multitud de los recién llegados. En efecto, afluyen en gran número los que, cansados de las vicisitudes de la fortuna, orientan su vida a la adopción de sus costumbres. Y así, durante miles de siglos, hay un pueblo eterno en el cual no nace nadie: tan fecundo es para ellos el arrepentimiento que tienen los otros de la vida pasada… (Numeral 15,73).
A partir de los esenios se conformó otro movimiento llamado los terapeutas. En la obra Vida contemplativa, Filón de Alejandría habla sobre las mujeres que se unían al grupo:
… son vírgenes de edad avanzada, que no han observado la castidad por imposición, como cierto número de sacerdotisas griegas, sino por libre elección, atraídas por un deseo vehemente de la sabiduría, según la cual intentan modelar su vida. Han renunciado a los placeres del cuerpo, han perseguido no el deseo de una descendencia mortal, sino el de otra inmortal, que solamente el alma amada por Dios puede engendrar (Numeral 68).
Así, muy bien pudo María, «llena de gracia», imitar alguno de los estilos de vida de estas comunidades al encontrarlos ajustados a las Sagradas Escrituras.
Y se hizo hombre
María llegó a donde estaba Jesús y, al verlo, se postró a sus pies y le dijo: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Jesús, al verla llorar a ella, y también a los judíos que la acompañaban, conmovido y turbado, preguntó: «¿Dónde lo pusieron?». Le respondieron: «Ven, Señor, y lo verás». Y Jesús lloró. Los judíos dijeron: «¡Cómo lo amaba!».
Juan 11,32-36
Aunque lo he mencionado en artículos anteriores, quiero reiterar la doble naturaleza de Jesús, el hijo de María y Salvador nuestro, citando las palabras que se registraron en el cuarto Concilio Ecuménico en Calcedonia, efectuado en el año 451:
Siguiendo, pues, a los santos Padres, enseñamos unánimemente que hay que confesar a un solo y mismo Hijo y Señor nuestro Jesucristo: perfecto en la divinidad, y perfecto en la humanidad; verdaderamente Dios y verdaderamente hombre compuesto de alma racional y cuerpo; consubstancial con el Padre según la divinidad, y consubstancial con nosotros según la humanidad, «en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado» (Hebreos 4,15); nacido del Padre antes de todos los siglos según la divinidad; y por nosotros y por nuestra salvación, nacido en los últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de Dios, según la humanidad.
Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo único en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en un solo sujeto y en una sola persona (Concilio de Calcedonia; DS, 301-302).
Es claro que, como lo dice la Carta a los Hebreos, Jesús fue «totalmente» hombre en cuerpo y alma; es decir, como usted y como yo, excepto que jamás pecó. Entonces es válido indicar que si Jesús comía algo descompuesto le iba a doler el estómago y se enfermaría, si se caía se iba a raspar la rodilla y se lastimaría (ver Isaías 53,3-5), si no comía le daba hambre (ver Marcos 11,12), si no bebía le daba sed (ver Juan 19,28-30), si no dormía le daba sueño (ver Mateo 8,24), si caminaba por largo rato sentía cansancio (ver Juan 4,6-7), sentía enojo (ver Marcos 3,5), tristeza (ver Juan 11,35), compasión (ver Lucas 7,11-17) y alegría (ver Lucas 10, 21-24), como todos nosotros. Totalmente hombre y totalmente Dios.
El dolor que sintió cuando le atravesaron sus manos y pies con los clavos es exactamente el mismo dolor que usted o yo sentiríamos ante una agresión igual. El hecho de que Él fuera Dios no atenuaba, disminuía ni mucho menos desaparecía el dolor tan grande de semejante atrocidad. El sufrimiento que tuvo que haberle causado saberse traicionado por uno de sus más cercanos amigos, haberse sentido abandonado por sus discípulos, ver a su madre sufrir al contemplarlo en semejantes circunstancias, todo este dolor fue tan real e intenso como si nos pasara a usted o a mí.
Como la inmensa mayoría de hombres de su época, tuvo que aprender un oficio para ganar un dinero y poder subsistir (ver Marcos 6,3), llevó una vida religiosa judía sometida a la ley de Dios (ver Gálatas 4,4) y creció en medio de una comunidad compuesta por familiares (ver Marcos 3,21), amigos (ver Juan 11,11) y semejantes. De su infancia solo sabemos lo que nos revela el evangelista Lucas, cuando nos narra su desaparición y hallazgo en el templo y nos dice que Él estaba «sujeto» a la autoridad de sus padres y que «progresaba en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y los hombres» (Lucas 2,51-52).
Ver a Jesús verdadero hombre es tan importante como verlo verdadero Dios. Sin embargo, a lo largo de la historia de la cristiandad, ha habido una gran cantidad de desviaciones de esta realidad, transformándose en herejías que la Iglesia ha combatido con firmeza. Casi todas ellas han mirado a Jesús desde un ángulo de vista y han despreciado o desdeñado, consciente o inconscientemente, el otro. Unos, por querer valorar la divinidad, distorsionan la humanidad. Otros, por el contrario, por querer valorar la humanidad, menoscaban la divinidad o, de plano, la niegan. Estas son las principales herejías o errores doctrinales que se han producido a lo largo de nuestra historia cristiana sobre la persona de Jesús, Hijo de Dios:
- Docetismo: herejía difundida en el siglo i, que reduce la carne de Cristo a una apariencia: «Parece que come, parece que camina, parece que está cansado…».
- Ebionismo: herejía difundida en el siglo ii en ambientes judeocristianos que afirmaban que Jesús era el Mesías, pero rechazaban su preexistencia —esto es, que tuviera naturaleza divina y que su nacimiento hubiera sido virginal— e insistían en la necesidad de seguir los ritos y leyes judías cumpliendo preceptos como la circuncisión, la observancia del sábado y las prohibiciones alimentarias.
- Adopcionismo: herejía difundida en el siglo ii por Teodoro el viejo y Pablo de Samosata que dice que Cristo es un simple hombre, adoptado por Dios como portador de una gracia divina excepcional. Niega, por tanto, la Trinidad y la divinidad de Cristo y la encarnación del Verbo.
- Gnosis cristiana: herejía difundida en el siglo ii por Marción, Valentín, Epifanio y Simón el mago, según la cual Jesús no es Dios sino un «ser especial eterno» en medio de los demás que ha venido para dar el conocimiento al hombre engañado por sus sentidos. Cristo desciende sobre Jesús en el momento del bautismo.
- Arrianismo: herejía difundida en el siglo iii por Arrio que niega la divinidad de Cristo. Jesús, dice, es hijo adoptivo de Dios, no consusbstancial al Padre. Y el Espíritu Santo es la primera criatura del Hijo; por tanto, inferior a Él.
- Apolinarismo: herejía difundida en el siglo iv por Apolinar de Laodicea que niega el alma humana de Cristo.
- Nestorianismo: herejía difundida en el siglo v por Nestorio, obispo de Constantinopla, que sostenía la existencia de dos personas en Cristo: una divina y otra humana, como si tuviera dos personalidades.
- Monofisismo: herejía difundida en el siglo v por Eutiques, archimandrita (abad superior) de Constantinopla, que sostenía la existencia de una sola naturaleza en Cristo: la divina.
- Monotelismo: herejía difundida en el siglo vii por Sergio, patriarca de Constantinopla, que sostenía la existencia de una sola voluntad en Cristo: la divina.
Como se puede apreciar después de recorrer esta breve e incompleta lista, la doble naturaleza de Jesús[28] es todo un misterio y quienes han salido a explicarla algunas veces terminan cometiendo graves errores que la Iglesia ha tenido que ir remediando con postulados teológicos, no siempre fáciles de explicar. Desde el primer Concilio Ecuménico (primer Concilio de Nicea, realizado en el 325) hasta el séptimo (segundo Concilio de Nicea, realizado en el 787) la Iglesia fue madurando y ampliando diferentes aspectos de la persona de Jesús, tales como su inteligencia, su voluntad, su alma y su cuerpo, entre otros aspectos, para llegar a las explicaciones que hoy recoge nuestro Catecismo desde los numerales 456 hasta el 478. En uno de sus artículos resume la enseñanza de la Iglesia de la siguiente manera:
La Iglesia confiesa así que Jesús es inseparablemente verdadero Dios y verdadero Hombre. Él es verdaderamente el Hijo de Dios que se ha hecho hombre, nuestro hermano, y eso sin dejar de ser Dios, nuestro Señor (Numeral 469).
Los tres atributos por excelencia de la Divinidad son la omnipotencia[29] (todo lo puede), la omnisciencia[30] (todo lo sabe) y la omnipresencia[31] (estar presente en todas partes al mismo tiempo). ¿Poseía Jesús estos atributos? La respuesta es sí y no.
Cuando Abraham tenía noventa y nueve años, el Señor se le presentó y le dijo que era el «Dios todopoderoso» (Génesis 17,1). La omnipotencia de Dios no se discute, es clara y manifiesta; toda la creación es tan solo una muestra de ello. Ahora, Jesús dijo: «Todo lo que hace el Padre también lo hace el Hijo» (Juan 5,19), lo que nos permite afirmar que Jesús es todopoderoso, pero, como lo mencioné, el Maestro se cansaba, le daba hambre y sed, le daba sueño; condiciones propias de las limitaciones de nuestro cuerpo terreno, y no del «todopoderoso». Jesús en su naturaleza humana no era todopoderoso, pero sí lo es en su naturaleza divina.
Siguiendo con la omnisciencia de Dios, dice el salmista: «Señor, tú me has examinado y me conoces; tú conoces todas mis acciones; aun de lejos te das cuenta de lo que pienso. Sabes todas mis andanzas, ¡sabes todo lo que hago! Aún no tengo la palabra en la lengua, y tú, Señor, ya la conoces» (Salmo 139,1-4), claramente, Dios lo sabe todo. En lo que se conoce como el Discurso de Despedida (capítulos 14-17 del Evangelio de Juan) dado por Jesús a once de sus discípulos inmediatamente después de la celebración de la última cena, los discípulos declaran: «Ahora vemos que sabes todas las cosas y que no hay necesidad de que nadie te haga preguntas. Por esto creemos que has venido de Dios» (Juan 16,30) lo que nos permite afirmar que Jesús es omnisciente; no obstante, no sabe quién le tocó el manto cuando, apretujado por una gran cantidad de gente, se dirigía a sanar a la hija de Jairo, uno de los jefes de la sinagoga (ver Marcos 5,21-30), debido a las limitaciones que tenemos todos los humanos. Jesús en su naturaleza humana no era omnisciente —aunque, debido a su unión con la sabiduría divina, gozaba «en plenitud de la ciencia de los designios eternos que había venido a revelar»[32]—, pero sí lo es en su naturaleza divina.
Finalmente, con respecto a la omnipresencia de Dios y citando las palabras del salmista, podemos leer: «¿A dónde podría ir, lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría, lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú; y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí; si levantara el vuelo hacia el oriente, o habitara en los límites del mar occidental, aun allí me alcanzaría tu mano; ¡tu mano derecha no me soltaría!» (Salmo 139,7-10), claramente, Dios está en todas partes al mismo tiempo. Ahora, con respecto a Jesús, en múltiples oportunidades lo vemos desplazándose a pie o en una barca o en un burro de un lugar a otro, muchas veces acompañado por sus apóstoles o seguidores y en otras ocasiones solo, así que es clara su limitación humana sujeta al espacio y tiempo, que no le permitía estar en varios lugares en un mismo momento. Sin embargo, también le dijo a Nicodemo: «Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo; es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo» (Juan 3,13). Nótese el tiempo presente de la frase «…que está en el cielo» no dice que «estuvo» ni que «estará» sino que «está». O cuando afirmó: «Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos» (Mateo 18,20), así que podemos decir que sí puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Jesús en su naturaleza humana no era omnipresente, pero sí lo es en su naturaleza divina.
Las dos naturalezas de Jesús se dieron desde su concepción y se han mantenido hasta el presente en la Eucaristía, lo que nos obliga a tratar de comprender e interiorizar esta hermosa realidad de nuestra fe católica. La enseñanza de la Iglesia es que el pan y el vino, una vez consagrados, se transforman en el cuerpo y la sangre real, verdadera, efectiva y substancial del cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Cristo. Es decir que las dos naturalezas de Cristo están presentes en ese pan y vino consagrados: la humana y la divina. En su artículo 1375, el Catecismo de la Iglesia católica dice: «Mediante la conversión del pan y del vino en su Cuerpo y Sangre, Cristo se hace presente en este sacramento». Sin embargo, cuando comenzó la pandemia del coronavirus covid-19 algunos obispos tomaron la decisión de suspender las misas en sus respectivas diócesis, para prevenir la propagación del virus entre los asistentes, desatando con ello un gran revuelo entre algunos de los feligreses, quienes sostenían que el virus no podía «contaminar» el vino ni el pan consagrados, y consideraban incluso signo de poca fe pensar que el virus pudiera propagarse a través de la Eucaristía, porque esas especies eran Cristo vivo y verdadero, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad, tal como nos lo enseña la Iglesia. Dicha afirmación suena muy devota y llena de fervor, pero en realidad demuestra un desconocimiento de las más elementales doctrinas católicas.
Cuando la hostia se consagra, sus propiedades materiales (accidentes) se mantienen, ya que lo que cambia es su substancia o esencia. Si guardamos dos hostias en un mismo lugar, una consagrada y otra sin consagrar, eventualmente las dos se van a descomponer por igual y si esto no sucede, estaríamos hablando de un milagro eucarístico como muchos de los que tenemos registros, pero sería un milagro. ¿Y si se descompone la hostia consagrada, continúa en ella la presencia eucarística de Cristo? La respuesta es no. Dice nuestro catecismo en su numeral 1377:
La presencia eucarística de Cristo comienza en el momento de la consagración y dura todo el tiempo que subsistan las especies eucarísticas. Cristo está todo entero presente en cada una de las especies y todo entero en cada una de sus partes, de modo que la fracción del pan no divide a Cristo (el énfasis es mío).
Al descomponerse la hostia consagrada, deja de ser pan y por lo tanto desaparece la presencia eucarística de Cristo. Igual sucedería con el vino consagrado. ¿Puede una hostia sin consagrar adquirir un agente patógeno, como el virus del coronavirus? Si la respuesta es sí, entonces igual aplica a una que esté consagrada. En analogía podemos preguntarnos ¿un hombre puede enfermarse? La respuesta es sí, entonces Jesús también puede enfermarse porque Él asumió nuestra naturaleza humana igual en todo menos en el pecado. Dice el padre Thomas Michelet, eminente teólogo miembro de la facultad de la italiana Pontificia Universidad Santo Tomas de Aquino:
El sacramento es la gracia en la forma sensible de un signo. Mientras el signo físico permanece, mientras no se corrompe, sigue siendo signo sacramental. Una hostia envenenada puede ser al mismo tiempo una verdadera hostia consagrada –procura la gracia al alma– y una hostia envenenada capaz de matar el cuerpo. Lo sabemos por experiencia. La fe no enseña que la materia del signo escape a las leyes físicas: simplemente, que la gracia usa esta materia para comunicarse de manera sensible.
Pensar que una hostia consagrada no pueda adquirir una bacteria o un virus, por el hecho de estar consagrada, sería como darle una propiedad «milagrosa», casi de amuleto, a la materia física que componen el pan y el vino. El milagro que se renueva en cada misa, cuando el sacerdote eleva la hostia ante los fieles y consagra el pan y el vino, no altera las propiedades físicas sino su substancia, que deja de ser de pan y de vino para transformarse[33] en el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de Jesucristo nuestro Señor.
Y por nuestra causa
Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo, a su debido tiempo, murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona. Ni siquiera en lugar de una persona justa; aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama, en que, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros.
Carta a los Romanos 5,6-8
Les he preguntado a varios cristianos: ¿a qué vino Jesús a este mundo? Y la mayoría me responde: «A morir por nosotros». Esa respuesta se queda corta, ya que si solo se tratara de morir, hubiera podido haberlo hecho al nacer o ahogarse en el mar de Galilea y así haber cumplido su propósito de «haber muerto por nosotros», pero ocurrió de otra forma, como todos sabemos.
Otros cristianos cuando escuchan decir que fue «por nuestra causa», de manera un poco infantil, reniegan y alegan que ni siquiera habían nacido cuando ocurrió la muerte de Jesús, así que argumentan que a ellos no les vayan a echar la culpa, asociando la palabra «causa» con «culpa». Lo que ellos escuchan es: «Y por nuestra culpa» evocando un aparte del acto penitencial que rezamos al comenzar cada celebración eucarística: «… Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa…».
En el artículo «Y por nuestra salvación» traté extensamente el tema del pecado y explicaba que esta es la razón por la que necesitamos un salvador y cuando este vino, no todos lo reconocieron: «Aquel que es la Palabra estaba en el mundo; y, aunque Dios hizo el mundo por medio de Él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios» (Juan 1,10-12). Y por aquellos que no lo reconocieron, los que eligieron seguir en la oscuridad y no en la luz «cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz» (Juan 3,19), fue que Jesús murió como murió. Pero lo importante de tener en cuenta en este relato es que la «causa» de esa muerte no fue solamente por los que en aquellos tiempos prefirieron la oscuridad, sino también fue por los que hoy la prefieren, e incluso, por los que antes de Jesús, la prefirieron. Dice el Catecismo romano[34]:
Debemos considerar como culpables de esta horrible falta a los que continúan recayendo en sus pecados. Ya que son nuestras malas acciones las que han hecho sufrir a Nuestro Señor Jesucristo el suplicio de la cruz, sin ninguna duda los que se sumergen en los desórdenes y en el mal «crucifican por su parte de nuevo al Hijo de Dios y le exponen a pública infamia» (Hebreos 6,6). Y es necesario reconocer que nuestro crimen en este caso es mayor que el de los judíos. Porque según el testimonio del apóstol, «de haberlo conocido ellos no habrían crucificado jamás al Señor de la Gloria» (1 Corintios 2,8). Nosotros, en cambio, hacemos profesión de conocerle. Y cuando renegamos de Él con nuestras acciones, ponemos de algún modo sobre Él nuestras manos criminales (1,5,11).
Es entonces una realidad que fue a «causa» de nuestros pecados que el Mesías fue brutalmente crucificado. El Pregón pascual[35] o Exultet, que se canta la noche de la vigilia pascual, es uno de los himnos más hermosos y emotivos de toda la liturgia romana, pues canta la victoria definitiva de Cristo sobre el pecado y la muerte, el triunfo de la luz del salvador sobre las tinieblas que parecían haber vencido al rey de la vida. Dice en uno de sus apartes: «¡Feliz la culpa que mereció tal Redentor!».
Somos entonces pecadores rescatados o, mejor aún, pecadores inmensamente amados, porque el único motivo detrás de semejante sacrificio es el amor. La palabra «causa» señala una razón, pero también una motivación. Nuevamente citando el Pregón pascual:
¡Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros!
¡Qué incomparable ternura y caridad!
¡Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo!
Es el inconmensurable amor de nuestro Padre por nosotros, sus hijos, por el que Jesús, libremente, se dejó clavar en la cruz. En palabras de san Pablo: «La prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros» (Romanos 5,8), otras traducciones dicen: «Pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros».
Durante toda la historia de salvación del hombre, el amor del Padre ha estado siempre manifiesto, al igual que nuestra incapacidad de reconocer, valorar y corresponder a ese sentimiento. «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4,10). «Y por nuestra causa» abarca a toda la humanidad; como lo dijera el Concilio de Quierzy[36], celebrado en el año 853: «No hay, ni hubo ni habrá hombre alguno por quien no haya padecido Cristo».
Así que todos los hombres que han existido, existen y existirán, todos nosotros: sus hijos, somos la causa de que Jesús fuera crucificado, porque Él hizo suya nuestra causa, nos ama a tal extremo, le importamos tanto, que consideró esta «causa» como una «buena causa», la mejor de todas y ello cambió para siempre nuestras vidas. Por eso el Maestro les dijo a sus discípulos la noche en que iba a ser entregado a su pasión: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Juan 15,13). Ahora entendemos mejor a qué clase de amor se refería Jesús cuando nos dijo: «Les doy este mandamiento nuevo: que se amen los unos a los otros. Así como yo los amo a ustedes, así deben amarse ustedes los unos a los otros» (Juan 13,34). En realidad, no era la primera vez que los apóstoles escuchaban el mandamiento de «amarse los unos a los otros», ya que era una de las leyes mosaicas: «No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo» (Levítico 19,18). ¿Entonces por qué Jesús dice que es un mandamiento nuevo? Porque enseñó que la manera en que debíamos amar al prójimo no era de cualquier forma, sino como Él lo hizo con nosotros, que no se guardó nada, ni siquiera su vida, para demostrarnos su amor; esta fue la novedad en ese mandamiento.
Fue crucificado
Aunque existía con el mismo ser de Dios, no se aferró a su igualdad con Él, sino que renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Haciéndose como todos los hombres y presentándose como un hombre cualquiera, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, hasta la muerte en la cruz.
Filipenses 2,6-8
Para el verano del 312 d. C., el poderoso Imperio romano era gobernado por dos emperadores[37]: los augustos Constantino i el Grande —gobernador de la porción oriental (Asia)— y Majencio —gobernador de la porción occidental (Europa)—. Buscando reunificar la gobernabilidad del Impero, se fueron a la guerra en lo que se conocería como la batalla del Puente Milvio el 28 de octubre de dicho año. Cuenta el obispo e historiador Eusebio de Cesarea[38] en su obra Vita Constantini[39], que el día anterior a la batalla el emperador Constantino tuvo una visión de una cruz de luz en los cielos con la inscripción «In hoc signo vinces» («con este signo vencerás»). Habiendo derrotado a Majencio, Constantino se convirtió al cristianismo y pasó a la historia como el primer emperador en detener la persecución contra los cristianos y permitir la libertad de culto, con el Edicto de Milán en el año 313.
Con la aprobación del emperador de poder practicar abiertamente el cristianismo, el pez —símbolo que hasta ese momento identificaba a los seguidores de Cristo— fue remplazado por la cruz, aunque inicialmente sin el cuerpo de Jesús colgando de ella. La cruz nunca representó muerte sino salvación.
Durante los primeros siglos del cristianismo, sus seguidores prefirieron conservar la imagen de Cristo resucitado, o en su rol de buen Pastor, o celebrando la última cena e incluso como bebé en brazos de su madre, pero no crucificado. Solo en la Edad Media, más de mil años después de su muerte, aparecieron las primeras representaciones de los crucifijos con el cuerpo colgante y un taparrabos agregado para dignificar en algo su vergonzante muerte, ya que murió totalmente desnudo.
Desde la época de los apóstoles, todo acto religioso se comenzaba con la señal de la cruz. Al entrar al templo, los cristianos se persignaban. Hacían lo mismo al comenzar y al finalizar las oraciones. El sacerdote lo hacía al comenzar el sermón. Tertuliano[40] nos cuenta que los cristianos se persignaban durante todas sus labores: cuando salían o volvían a su casa, cuando se vestían y se calzaban, al sentarse a la mesa, al encender las lámparas, al comenzar una conversación, al acostarse, etc. Se signaban siempre con la mano derecha, aunque de distinta manera: al principio lo hacían con un dedo signando la frente, la boca y el pecho. Con el transcurrir del tiempo se fue popularizando más la forma de tocarse primero la frente, el pecho y los hombros izquierdo y derecho, en ese orden. Cada cruz que nos estampamos en nuestro cuerpo es una gloria al Padre celestial, ya que como lo dijo san Pablo despidiéndose de los Gálatas: «En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo» (6,14) y por ello constituye el signo por excelencia del auténtico discípulo cristiano, pues sin excepción todos los cristianos estamos llamados a seguir a Cristo en su camino de la cruz. El Señor Jesucristo dijo: «El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame» (Marcos 8,34). Y esa cruz ha de representar lo mismo que significó para el que la cargó por nosotros primero: nuestro dolor y sufrimiento.
La muerte es una figura a la cual nunca nos acostumbraremos, tal vez sea porque es la que imprime el sello de caducidad a la esperanza, y ella es como el oxígeno que necesitamos para vivir. Pero la muerte, culmen de todos los dolores, cuando nos golpea, nos hace mirar a lo alto y preguntar ¿por qué? ¿Por qué Dios permite que el dolor exista en nuestras vidas? ¿Por qué su Hijo no estuvo exento de él?
Cuando expliqué el artículo del Credo «Padre todopoderoso», expresé algunas ideas que nos pueden ayudar a responder a esa pregunta que es todo un misterio, pero ahora, con la cruz al frente de nosotros, el tema vuelve a tener relevancia. La cruz de Cristo representa el castigo y sufrimiento de un hombre inocente que se hizo uno de nosotros para enseñarnos con su ejemplo el significado del amor y que sin embargo fue sentenciado a la más cruel de las muertes. Fue tal la ignominia del castigo que cuando Jesús expiró, la tierra «gimió» con un devastador terremoto y reinó la oscuridad en plena luz del día[41]. ¿Cuál es la respuesta cristiana a semejante final de aquel que encarnó el amor del Padre por nosotros? Tal vez sea el profeta Isaías quien mejor nos puede orientar en esta cuestión tan complicada: «Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud» (Isaías 53,5).
Fue en esa cruz, desafiando toda lógica, donde la derrota se transformó en victoria, la muerte en vida eterna, el dolor en gloria, la oscuridad en luz. Todo por amor y con amor. Así entendemos las palabras del Maestro cuando dijo: «El amor más grande que uno puede tener es dar la vida por sus amigos» (Juan 15,13) y tal vez por eso Él estaba tan deseoso de que ese momento llegara (ver Lucas 22,15). Al misterio de la muerte del Hijo de Dios en la cruz se antepone uno tal vez aun mayor: el de la infinita misericordia de Dios, que, con ese acto de amor extremo, nos dio la salvación. Cuesta mucho trabajo a nuestras limitadas mentes comprender este suceso carente de toda lógica, que muchos tildan de locura y otros de estupidez, por lo que se me viene a la mente aquella oración que le dirigió el Maestro a su Padre: «Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños» (Mateo 11,25).
Para terminar de tratar de entender la cruz, debemos devolver el reloj de los acontecimientos a la noche anterior, antes de su arresto. Jesús se encontraba celebrando con sus discípulos la cena de Pascua, que sería la última que realizaría en la tierra como se los hizo saber: «Porque les digo que no la celebraré de nuevo hasta que se cumpla en el reino de Dios» (Lucas 22,16). Durante la velada tomó un trozo de pan y se los dio diciendo: «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes» y al finalizar la cena tomó una copa de vino y se lo dio a sus discípulos diciendo: «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía»[42]. Claramente, les está hablando de su pasión, que estaba a solo horas de comenzar. Este es el corazón de cada una de las misas (sagrado misterio) que se celebran a diario en todo el mundo. En cada celebración eucarística participamos de esa última cena. No es, como equivocadamente piensan algunos, que se repite el sacrificio en la cruz, sino que es como si viajáramos en una máquina del tiempo y nos sentáramos al lado de los apóstoles para comer de ese pan que es el cuerpo de Cristo y bebiéramos ese vino que es su sangre. Dice el Catecismo de la Iglesia católica: «En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo se hace también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. La vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda, y adquieren así un valor nuevo» (1368).
Finalmente, haré una breve mención de la cruz física de la crucifixión. Muchos monasterios e iglesias alrededor del mundo reclaman tener un fragmento de la llamada «vera cruz» (la cruz verdadera) para que los fieles le puedan rendir culto. Incluso se ha llegado a decir que si se juntaran todos esos trozos que se dicen fueron parte de la cruz en la que murió nuestro salvador, se podría llegar a tener un bosque entero.
Hacia el año 326, la emperatriz Helena de Constantinopla (madre del emperador Constantino i el Grande y declarada santa) viajó a tierra santa, a petición de Macario, obispo de Jerusalén, con el propósito de buscar la santa cruz en la que murió Cristo. Su búsqueda se centró en un templo que el emperador Publio Elio Adriano había mandado construir en honor a la diosa Afrodita (la Venus romana) en el año 135, en el terreno donde la tradición señalaba como el lugar de muerte y sepultura del Maestro. Santa Helena, con el beneplácito de su hijo, ordenó la demolición del templo y de otro adyacente que se había erigido en honor al dios Júpiter. Al poco tiempo se anunció la localización del sepulcro de Cristo y el hallazgo del Gólgota, el montículo rocoso con forma de cráneo (el Calvario) donde fue crucificado Jesucristo. También se hallaron tres cruces. Dice la leyenda que, para determinar cuál de ellas era la de Jesús, santa Helena hizo traer a un hombre enfermo[43] para que tocara las cruces. Al entrar en contacto con una de ellas su salud se restableció por completo, lo que determinó que aquella era la «verdadera cruz» o «vera cruz».
La emperatriz y su hijo Constantino hicieron edificar en el lugar del descubrimiento un bello templo: la Basílica del Santo Sepulcro, en la que depositaron la reliquia, no sin antes haberle cortado unos fragmentos para llevarlos a Europa. Hasta acá la mayoría de los historiadores concuerdan con esta narrativa, lo que sucedió a continuación es motivo de diferentes versiones, pero muchos aceptan que siglos después, en 613 y 614, Damasco y Jerusalén fueron tomadas por el general Sharvaraz[44] y la reliquia de la «vera cruz» fue robada como trofeo por el rey persa Cosroes ii. Se dice que este rey la puso bajo los pies de su trono, como símbolo de su desprecio al cristianismo. Tras quince años de luchas, el emperador bizantino Heraclio[45] venció al ejército persa en la Batalla de Nínive en 627. Poco después, en una ceremonia celebrada el 14 de septiembre del siguiente año, la «vera cruz» regresó a Jerusalén[46]. En los siglos posteriores, cuando la ciudad santa estuvo repetidas veces y en alternancia bajo control musulmán y cristiano, la historia de esta reliquia se perdió hasta nuestros días y surgieron gran cantidad de leyendas sobre su paradero.
Lo cierto es que resulta imposible establecer la autenticidad de los diferentes trozos, aunque los más importantes —ya que cuentan con un detallado registro de su origen y posesión desde el siglo iii al iv de nuestra era— están en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén[47], en Roma, donde la misma santa Helena depositó uno de los fragmentos que trajo de tierra santa, en el Monasterio de Santo Toribio de Liébana, en España, las catedrales de Cosenza, Nápoles, Amalfi y Génova, en Italia, y en la Abadía de Heiligenkreuz, en Austria, entre otros.
Santa Elena también mandó a llevar a Roma la escalera santa del palacio de Poncio Pilato, que estaba en Jerusalén. Dice la tradición que Jesús subió por estos peldaños de mármol el viernes de su pasión para ser juzgado y que derramó allí gotas de sangre. En la actualidad, la escalera santa se conserva frente a la Basílica de San Juan de Letrán, en Roma. En 1723 fue protegida con madera de nogal para preservarla del desgaste, ya que todos los días miles de peregrinos subían por ella de rodillas. En algunos peldaños se pueden apreciar, a través de un cristal, gotas de sangre que la tradición sostiene que provenían de Cristo.
En tiempos de Poncio Pilato
Lo llevaron atado y se lo entregaron a Pilato, el gobernador romano.
Mateo 27,2
Nuestro Credo incluye solo tres nombres propios: Jesucristo, el de su madre María y el del gobernador romano Poncio Pilato. ¿Por qué habrían querido los padres de la Iglesia, autores de este Credo, mencionar con nombre propio al que dio la orden de ejecutar al maestro, junto al de Jesucristo y al de su santísima madre? Porque quisieron hacernos recordar, cada vez que lo recitamos, que los acontecimientos que dieron origen al cristianismo ocurrieron dentro de un contexto histórico real y verificable. No es una leyenda o fábula, ni un cuento que se ha venido transmitiendo de generación en generación sin saber nada sobre su procedencia. Fue un evento real que tuvo lugar en un momento especifico de nuestra historia, y eso es sumamente importante que lo recordemos, ya que muchas personas tienen la idea equivocada de que Jesús solo existe en la Biblia, pero no, él también es un personaje de nuestra historia, como lo fue Poncio Pilato.
Lucas el evangelista fue médico de profesión (ver Colosenses 4,14), la carrera más exigente, lo que nos permite deducir que era una persona muy consagrada y estudiada. Pero también se revela como un gran historiador[48]. De hecho, comienza su Evangelio diciéndole al excelentísimo Teófilo[49] que él ha investigado todo con cuidado y luego sitúa su narración en un lugar y en una fecha. Para que algo se considere como un hecho histórico debemos poder determinar un cuándo y un dónde, y Lucas lo hace diciendo: «En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos». Este evangelista parece estar particularmente interesado en poner una referencia histórica-geográfica al curso de los eventos que relata, por lo que, combinando su Evangelio y el libro de Hechos de los Apóstoles, señala 32 países, 44 ciudades y nueve islas del Mediterráneo. También menciona a 95 personajes en Hechos, 72 de los cuales no son citados en ningún otro lugar del Nuevo Testamento.
Más adelante, cuando nos explica la razón por la que José, padre putativo de Jesús, tuvo que salir de Nazaret para ir a Belén nos dice: «Por aquel tiempo, el emperador Augusto ordenó que se hiciera un censo de todo el mundo. Este primer censo fue hecho siendo Quirinio[50] gobernador de Siria» (Lucas 2,1-2). Cuando presenta el comienzo de la predicación del Bautista nos da aún más detalles históricos: «Era el año quince del gobierno del emperador Tiberio, y Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo gobernaba en Iturea y Traconítide, y Lisanias gobernaba en Abilene. Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes» (Lucas 3,1-2). Es claro su afán de dejar un legado verificable por futuras generaciones, estando seguro de que estos personajes tan importantes trascenderían en el tiempo, como en efecto ocurrió.
Lucas expone un marco histórico en sus escritos, ya sea al referirse a personajes ilustres como emperadores y gobernadores, o a países, ciudades o distritos particulares. En el caso específico de Poncio Pilato, este evangelista lo menciona doce veces en su Evangelio y tres más en Hechos de los Apóstoles.
No hay duda de que los acontecimientos narrados por este Evangelio en particular se encuadran en un contexto histórico, ya que, como mencioné, tienen un cuándo y un dónde, a diferencia de los cuentos de hadas, que siempre comienzan con un «había una vez…» y nunca mencionan un tiempo ni lugar («… en tierras lejanas…»), quedando así estampado el sello de fábula, cuento, leyenda, mito o invención.
Pero este médico con pretensiones de historiador no es la única fuente que nos habla de aquel quinto prefecto de la provincia romana de Judea. También lo hacen algunos autores judíos como Filón de Alejandría[51] y Josefo Flavio[52], romanos como Cornelio Tácito[53] y hasta existen testimonios arqueológicos epigráficos. Veamos algunas de estas referencias de voz del historiador judío Josefo Flavio, nacido en Jerusalén cuatro años después de la crucifixión de Jesús:
Cuando Pilato fue enviado por Tiberio como procurador de Judea, llevó de noche a escondidas a Jerusalén las efigies de César, que se conocen por el nombre de estandartes. Este hecho produjo al día siguiente un gran tumulto entre los judíos. Cuando lo vieron los que se encontraban allí, se quedaron atónitos porque habían sido profanadas sus leyes, que prohíben la presencia de estatuas en la ciudad. Además, un gran número de gente del campo acudió también allí ante la indignación que esta situación había provocado entre los habitantes de la ciudad. Se dirigieron a Cesarea y pidieron a Pilato que sacara de Jerusalén los estandartes y que observara las leyes tradicionales judías. Pero como Pilato se negó a ello, los judíos se tendieron en el suelo, boca abajo, alrededor de su casa y se quedaron allí sin moverse durante cinco días y sus correspondientes noches.
Al día siguiente Pilato tomó asiento en la tribuna del gran estadio y convocó al pueblo como si realmente desease darles una respuesta. Entonces hizo a los soldados la señal acordada para que rodearan con sus armas a los judíos. Estos se quedaron estupefactos al ver inesperadamente la tropa romana formada en tres filas a su alrededor. Mientras, Pilato les dijo que les degollaría si no aceptaban las imágenes del césar y dio a los soldados la señal de desenvainar sus espadas. Pero los judíos, como si se hubiesen puesto de acuerdo, se echaron al suelo todos a la vez con el cuello inclinado y dijeron a gritos que estaban dispuestos a morir antes que no cumplir sus leyes. Pilato, que se quedó totalmente maravillado de aquella religiosidad tan desmedida, mandó retirar enseguida los estandartes de Jerusalén (Guerra de los judíos L. II, 169-174).
Sobre un incidente similar al narrado por Josefo Flavio, el gran filósofo judío Filón de Alejandría escribió:
Uno de sus lugartenientes [de Tiberio César] fue Pilato, a quien se designó para gobernador de Judea. Este, no tanto por honrar a Tiberio cuanto por apesadumbrar a la multitud, dedicó en los palacios de Herodes, dentro de la ciudad santa, unos escudos chapados en oro, que no llevaban dibujo alguno ni ninguna otra cosa de las prohibidas por nuestras leyes, excepto cierta lamentable inscripción que expresaba dos cosas: el nombre del autor de la dedicatoria y el de aquel a quien estaba dedicada.
Pero, cuando la multitud tuvo noticias del asunto (…), rogaron a Pilato que rectificase la violación de las tradiciones que suponían esos escudos; y que no innovase en las ancestrales costumbres, conservadas sin alteración por reyes y emperadores durante todas las precedentes edades.
Habiéndose opuesto él firmemente, pues era inflexible por naturaleza y de una terca arrogancia, le gritaron: «No provoques una sedición (…). No tomes a Tiberio como pretexto para ultrajar a nuestra nación, que él no desea anular ninguna de nuestras costumbres. Si sostienes lo contrario, muestra una orden suya, una carta o algo análogo, para que cesemos de importunarte y elijamos delegados que eleven nuestra petición a nuestro soberano».
Esto último lo exasperó de un modo especial, pues temía que, si la embajada se concretaba, expondrían también el resto de su conducta en el gobierno, describiendo su banalidad, sus insolencias, sus pillajes, sus ultrajes, sus atropellos, sus constantes ejecuciones sin juicio previo, su incesante y penosísima crueldad.
(…) Viendo esto, los dignatarios de los judíos (…), escribieron a Tiberio una carta con muy vehementes súplicas.
Cuando este la hubo leído, ¡vaya cosas que dijo sobre Pilato, vaya amenazas que profirió contra él! Hasta qué grado se puso furioso, aunque no era hombre de irritarse fácilmente, no hay por qué referirlo, pues los hechos hablan por sí solos.
En efecto, enseguida, sin aplazarlo para el día siguiente, le escribió una carta en la que lo censuraba duramente innumerables veces por la osadía de violar lo establecido, y le mandaba descolgar los escudos inmediatamente y transportarlos desde la ciudad capital a Cesarea, la situada sobre el mar, llamada Augusta en memoria de su abuelo, para que fueran colocados en el templo de Augusto; cosa que se hizo. De ese modo se salvaguardaron ambas cosas: el honor debido al emperador y la norma seguida desde antiguo con respecto a nuestra ciudad —Sobre la embajada ante Cayo (De legatione ad Gaium) xxxviii, 299-305—.
En el año 1961, entre los restos del teatro de Cesarea[54], se encontró una inscripción fragmentaria oficial —hoy expuesta en el museo de Israel—, en la que Pilato dedica un templo de culto al emperador Tiberio, donde se puede leer el nombre mutilado de Poncio Pilato (..ntius Pilatus) junto al término Tiberieum, acreditando su presencia como funcionario romano en Judea. También existen monedas de bronce que fueron acuñadas en Galilea entre el año 26 y 36 d. C. para conmemorar el inusual largo período de su gobierno, que cubre por completo la actividad ministerial de Juan el Bautista y la de Jesús.
Por las Sagradas Escrituras, sabemos que Poncio Pilato fue quien dio la orden final para la ejecución de Jesús, no sin antes haberlo mandado a azotar, por petición de Caifás y los sumos sacerdotes de Jerusalén, aunque quiso lavarse las manos con el asunto después de haberles ofrecido a cambio la ejecución de otro reo de muerte. También las Escrituras nos cuentan que Pilato era en extremo supersticioso, como la mayoría de los romanos, así que las advertencias de su esposa de que no se metiera con ese carpintero, por los sueños que había tenido con Él, más la gran obscuridad que cubrió Jerusalén cuando los condenados a muerte colgaban del madero y el posterior terremoto que sacudió la tierra hasta rasgar las cortinas del templo cuando Jesús finalmente expiró, lo tuvieron que haber llenado de un profundo temor que quizá lo perseguiría por el resto de sus días. De ahí que hubiera cedido fácilmente a la petición del sanedrín de disponer de una guardia romana para custodiar la tumba del Maestro.
Existe la creencia de que Pilato se convirtió al cristianismo y es considerado santo (al igual que su esposa Claudia Prócula) en la Iglesia abisinia (Iglesia autocéfala ortodoxa de Etiopía), designando el 25 de junio como su fecha en el santoral de dicha comunidad.
Padeció
Así como muchos se asombraron de él, al ver su semblante, tan desfigurado que había perdido toda apariencia humana (…) Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud (…) Fue maltratado, pero se sometió humildemente, y ni siquiera abrió la boca; lo llevaron como cordero al matadero, y él se quedó callado, sin abrir la boca, como una oveja cuando la trasquilan. Se lo llevaron injustamente, y no hubo quien lo defendiera; nadie se preocupó de su destino. Lo arrancaron de esta tierra, le dieron muerte por los pecados de mi pueblo.
Isaías 52-53
La pasión de Cristo constituye uno de los temas más desarrollados en la historia del arte occidental, por lo que su iconografía nos resulta muy familiar. Y de todos los eventos que en ella se sucedieron, la crucifixión domina de lejos a los demás. Los críticos de arte coinciden en destacar la obra maestra Cristo crucificado del pintor español Diego Velásquez[55] como uno de los más importantes cuadros de nuestro Señor Jesucristo colgado del madero.
Pintado en el año 1632 por encargo del rey Felipe iv para el convento de las monjas benedictinas de San Plácido y que ahora se exhibe en el Museo Nacional del Prado, de Madrid, plasma a un hombre joven de tez blanca que reposa serenamente anclado a una cruz. La figura de Cristo se retrata de frente con la cabeza ligeramente inclinada a la derecha, coronado con espinas y con una aureola apastelada, que denota su santidad, apuntalado al madero con cuatro clavos. Su figura se destaca sobre un fondo verde oscuro, donde se advierte la sombra que proyecta el cuerpo, sin alusión alguna al paisaje del Gólgota, como si se tratase más bien de una escultura, que paradójicamente produce la impresión de un cuerpo real, vivo o recién muerto, sereno y de una delicada belleza. Velázquez rehuyó la figura musculosa, que gustaba tanto a Miguel Ángel y a otros de su época, como de las sangrientas cortadas infligidas por el látigo y la corona de espinas, y se limitó a registrar unos disimulados hilos de sangre, que emanan de manos y pies y resbalan por la madera, la del costado apenas sugerida y la de la corona de espinas que salpica de toques muy ligeros la frente, la boca y la parte superior del pecho.
Respetando los diferentes estilos de arte con los que se han retratado la crucifixión de nuestro Señor durante siglos, llama la atención que, con muy contadas excepciones, todos plasman un rostro sereno que parece más dormido que vilmente asesinado, sin señales de maltrato alguno, que transmite más el fallecimiento durante el descanso nocturno, que la muerte por agonía y martirio a la que fue sometido el Hijo de Dios.
Igual ocurre con los enormes crucifijos que penden por encima de los altares de nuestras iglesias, que transmiten la misma paz y serenidad que sus representaciones de dos dimensiones. Desconozco la razón detrás de esta decisión artística que por siglos ha generado la idea equivocada, tergiversando por completo el aquelarre de sangre y sufrimiento que ocurrió aquel fatídico viernes de Pascua. Ha de ser por haber ignorado esta norma que el Retablo de Isenheim, del pintor alemán Matthias Grünewald[56], exhibido en el Museo de Unterlinden de Colmar, en Alsacia, Francia, que le ha merecido el título de ser una de las mejores obras de su época. Fue elaborado entre los años 1512 y 1516. Está formado por nueve paneles, siendo el más conocido su tabla central, con una escena de la crucifixión, que mide 269 cm de alto y 307 cm de ancho. La pintura está sobre un fondo de tinieblas en que se alza la cruz con su cuerpo gravemente torturado por el suplicio atroz. Representa el momento preciso en el que Cristo expira y se hace de noche en pleno día. Es notable el dramatismo que plasmó el artista al detallar cientos de heridas en todo su cuerpo y la sangre que brota de su cabeza, extremidades y costado, junto con los dramáticos miembros dislocados que expresan por sí solos el dolor que causa la entrada de cada clavo atravesando manos y pies. No tiene un centímetro cuadrado de piel que no muestre una profunda laceración. Es una representación del todo opuesta a las serenas a las que nos tienen acostumbrados las iglesias y los museos de arte.
En tiempos más modernos, la mejor representación de lo que aconteció aquel viernes, según reconocidos historiadores, estuvo en la película La Pasión de Cristo, de Mel Gibson. Estrenada el 25 de febrero de 2004, constituyó un éxito de taquilla pocas veces antes visto. El cardenal colombiano Darío Castrillón, prefecto de la Congregación para el Clero, recomendó ver la película a todos los sacerdotes del mundo y comentó que «gustosamente cambiaría algunas de las homilías que he dado sobre la Pasión de Cristo por unas pocas escenas de la película». En una entrevista con Zenit[57], Gibson explicó:
No hay nada de violencia gratuita en esta película. Creo que un menor de doce años no debería verla, a no ser que sea muy maduro. Es bastante fuerte. Nos hemos acostumbrado a ver crucifijos bonitos colgados de la pared. Decimos: «¡Oh, sí! Jesús fue azotado, llevó su cruz a cuestas y le clavaron a un madero», pero ¿quién se detiene a pensar lo que estas palabras significan en verdad? En mi niñez, no me daba cuenta de lo que esto implicaba. No comprendía lo duro que era. El profundo horror de lo que Él sufrió por nuestra redención realmente no me impactaba. Entender lo que sufrió, incluso a un nivel humano, me hace sentir no solo compasión, sino también me hace sentirme en deuda: yo quiero compensarle por la inmensidad de su sacrificio.
Crucificar a la gente fue un castigo inventado en Medio Oriente. Primero fue utilizado por el Imperio persa, así como los asirios y caldeos. Luego lo adoptaron los griegos, egipcios y romanos —quienes lo perfeccionaron como instrumento de tortura—. Pero, por supuesto, cada cultura tenía su manera particular de crucificar a los condenados. Los romanos, por ejemplo, utilizaban tres tipos de cruces: la crux decusata (en forma de X), la crux commissata (en forma de «T» mayúscula) y la crux immisa (en forma de «t» minúscula, la más conocida).
Jesús murió en la cruz después de una larga agonía, con su cabeza perforada por la corona de espinas, sus manos y pies fueron atravesados por rústicos clavos de 18 cm de largo y uno de diámetro, y todo su cuerpo, en especial la espalda, desgarrada por los azotes infligidos por el flagrum, látigo con mango corto y varias cadenas finas de hierro que terminaban en pequeñas piezas de hueso y metal, con el que se producían terribles daños al reo.
Algunos detractores de la resurrección aseguran que el Maestro sobrevivió al martirio y que lo bajaron vivo del madero. Los doctores William Edwards, Wesley Gabel y Floyd Hosner, patólogos de la Clínica Mayo, de Rochester, Minnesota, publicaron en la revista médica Journal of the American Medical Association, en su edición del 21 de marzo de 1986, el siguiente informe:
Veamos, en primer lugar, la salud de Jesús, pues los rigores de sus caminatas por toda la tierra de Israel hubieran sido imposibles si Él no hubiera gozado de una buena salud. Se asume, pues, que Jesús estaba en perfectas condiciones físicas antes de su arresto en el huerto de Getsemaní.
Posteriormente, el estrés emocional, la falta de sueño y comida, los golpes que sufrió de manos de los soldados romanos y la larga caminata hacia el monte Calvario le hicieron vulnerable a los efectos fisiológicos adversos de la flagelación.
En seguida, la Biblia nos revela que en el huerto de Getsemaní «sudó grandes gotas de sangre», fenómeno que a la luz de la ciencia es conocido como hematidrosis (sudor sanguinolento: ver Mateo 26,36-38; Lucas 22,44). Esto suele ocurrir en estados altamente emocionales, cuando la hemorragia de las glándulas sudoríparas ocasiona que la piel quede excesivamente frágil.
Durante la flagelación que experimentó por parte de los soldados romanos, sufrió laceraciones profundas, pues estos látigos estaban formados por cinco colas con puntas de plomo y huesos en sus puntas (ver Mateo 27,24-26). Estos látigos se enrollaban en el pecho y la espalda de la víctima, desgarrándole la mayor parte de los tejidos subcutáneos, y por medio de este castigo los soldados pretendían debilitar a la víctima y llevarla a un estado muy cercano al colapso o a la misma muerte.
El grado de pérdida sanguínea determinaba, generalmente, el tiempo que la víctima sobrevivía en la cruz. La pérdida de sangre de Jesús preparó el terreno para un estado de shock hipovolémico (estado en el que existe una discrepancia entre la capacidad de los vasos sanguíneos y su contenido). La hipovolemia significa una disminución del volumen sanguíneo, ya sea por pérdida de sangre o por deshidratación, la cual reduce también la presión circulatoria de la sangre que regresa al corazón. A esto es a lo que se le llama estado de shock.
Las heridas de los látigos en la espalda de Jesús fueron cubiertas con un manto púrpura, el cual, al llegar al lugar de su crucifixión, le fue arrancado, lo que reabrió de esta manera sus heridas y arrancó su piel por toda la sangre que tenía coagulada (ver Mateo 27,27-31).
Durante la crucifixión, los brazos y las piernas de Jesús fueron totalmente estirados y colocados sobre la cruz juntamente con su espalda ensangrentada, pues los clavos eran colocados entre el hueso radio y los huesos del carpo. Aunque no producían fracturas, el daño al periostio (membrana que cubre los huesos) era dolorosísimo.
Seguramente los clavos también le cortaron el nervio mediano, lo cual debió haberle ocasionado espasmos intensísimos de dolor en ambos brazos y piernas durante el procedimiento. Todo esto debió haberle producido una parálisis en parte de sus manos, pues los ligamentos son atrapados en el trayecto de los clavos, lo que ocasiona lo que se llama una «mano de garra». Los clavos de los pies se los atravesaron entre los huesos del tarso y, seguramente, también le ocasionaron lesiones profundas en los nervios.
El mayor efecto fisiológico de la crucifixión fue la interferencia con la respiración normal, especialmente durante la exhalación, ya que el cuerpo tiende a fijar el tórax en estado de inhalación. Esto, junto con la fatiga muscular, debió haberle ocasionado calambres musculares y contracciones intermitentes.
En el Evangelio de Juan se enfatiza la salida repentina de sangre y agua cuando uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza (ver Juan 19,34), lo cual, de acuerdo con la cardiología moderna, correspondió al líquido pericárdico que sale del pericardio (capa que envuelve al corazón). Indicaciones de que no solo perforó el pulmón derecho sino también el pericardio y el corazón, asegurando por lo tanto su muerte.
De acuerdo con esto, las interpretaciones basadas en la presunción de que Jesús realmente no murió en la cruz están en desacuerdo con el conocimiento médico moderno.
La pasión comenzó con los azotes que Pilato ordenó. El evangelista Juan estaría tan acostumbrado a presenciar este tipo de castigo, que lo resumió en una frase: «Pilato tomó entonces a Jesús y mandó azotarlo» (Juan 19,1). El total de latigazos dados al Mesías no está registrado, pero el número de azotes en la ley judía era de 39 (40 menos uno) requerido por la Torá para, según ellos, prevenir un error de cuenta (ver 2 Corintios 11,24). Durante la flagelación, la piel era extirpada de la espalda, dejando ver una masa sanguinolenta de músculo y hueso. La enorme pérdida de sangre causaba a menudo la muerte, o al menos el desmayo. Irónicamente, en el caso del Maestro, este castigo tenía su lado caritativo: aceleraba la muerte en la cruz —ellos reconocían lo terrible que resultaba la crucifixión, así que la flagelación era su forma «compasiva» de aliviar el dolor del condenado—. Además de los azotes, Jesús soportó un gran suplicio y duros golpes por parte de los soldados romanos, incluyendo el arrancarle la barba y perforarle la cabeza con un trenzado de espinas en forma de corona.
Jesús fue crucificado en la crux immisa —la cual consiste en un stipes (la parte vertical) y un patibulum (la parte horizontal)—. Así que, durante su trayecto al Gólgota, solo cargó el patibulum (ver Juan 19,17) —que se cree debía pesar de 34 a 57 kilos— hasta el lugar final de la ejecución, contando con la ayuda de Simón de Cirene en una parte del recorrido. Cuando llegó al «Lugar de la Calavera» el horizontal fue colocado sobre el suelo y Jesús fue obligado a acostarse en él para poderlo clavar de sus muñecas, atravesando con los clavos el área del nervio mediano, causando que corrientes de dolor fulgurantes, agudos, contusivos y pulsátiles subieran por los brazos a los hombros y al cuello. Los clavos que se utilizaban en la época eran de punta roma, lo cual da lugar a lesiones contusivas no de corte limpio, sino que van «rasgando la carne». Son como un serrucho que, al ir atravesando la mano, van quebrando huesos, desgarrando arterias, tendones, nervios y músculo, provocando intenso dolor y hemorragia. El sufrimiento ha debido superar fácilmente el límite que el cuerpo podía resistir.
En el lugar de la ejecución ya estaba colocado un poste vertical (estipe) de poco más de dos metros. El patibulum fue entonces levantado y apuntalado sobre el vertical y le clavaron los pies. En este punto, las muñecas, los brazos y los hombros soportaban una presión tremenda, resultando en la dislocación del omóplato y de las articulaciones de los codos. La posición del cuerpo hacía muy difícil el exhalar y casi imposible inhalar. De nuevo el evangelista resume, infortunadamente, todo este evento en una sola palabra: «Allí lo crucificaron…» (Juan 19,18). A veces pienso que si los evangelistas hubieran sabido que hoy en día subestimaríamos la pasión de nuestro Señor, de la manera en que lo hacemos, hubieran ahondado más en detalles y no haberlo descrito como una acción más… lo bañaron, lo acostaron, lo peinaron… lo crucificaron.
Finalmente, el mecanismo de muerte por crucifixión era la sofocación. Para respirar, Jesús debía empujarse sobre sus pies para permitir que los pulmones se expandieran. A medida que el cuerpo se debilitaba y el dolor en los pies y piernas se hacía insoportable, el Maestro tuvo que escoger entre respirar y sentir el dolor que ello causaba. Debido a la poca respiración, los pulmones se empezaron a colapsar por áreas, posiblemente causando hipoxia[58]. Debido a la pérdida de sangre ocasionada por los azotes, Jesús seguramente desarrolló una acidosis respiratoria[59], resultando en un aumento de presión sobre el corazón, el cual latía más rápido para compensar la falta de sangre. Los pulmones también se llenaban de líquido. Bajo el estrés de la hipoxia y la acidosis, el corazón eventualmente dejó de latir. Existen diferentes teorías sobre la causa final de la muerte de Jesús. Una de ellas es que el pericardio se llenó de líquido, lo que ejerció una presión fatal en la habilidad del corazón para bombear sangre. Otra teoría establece que murió de una ruptura cardíaca. Otra sostiene que la muerte fue «multifactorial» y relacionada principalmente con un shock hipovolémico[60], agotamiento, asfixia y, tal vez, insuficiencia cardíaca aguda que terminaron por provocar una arritmia cardiaca fatal ocasionando un paro. Sin importar la verdadera causa médica de la muerte, el registro histórico es muy claro: Jesús sufrió muchas horas de espantosa y sostenida tortura en la cruz del Calvario… «por nuestra causa».
En varias oportunidades el Maestro les dijo a sus discípulos que tendría que padecer «mucho», que lo escupirían, lo golpearían, que sería rechazado por los ancianos[61] (llamados así no por su edad, sino por ser las familias más ricas e influyentes de Jerusalén), por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley y que al final lo matarían (ver Marcos 8,31; 9,31; 10,33-34; Lucas 9,22; Mateo 16,21; Juan 12,32-33). Jesús no logró que ellos, tan siquiera, imaginaran lo terribles, dolorosos y degradantes que resultarían ser los acontecimientos que les contaba (ver Lucas 18,34). ¿Qué habrán entendido cuando Él les dijo que los maestros de la ley lo harían sufrir «mucho»? o ¿que lo matarían? Ni siquiera hicieron la más común de las preguntas: ¿por qué? Todavía hoy muchos no se preguntan ¿por qué tuvo que padecer tanto?
No tenemos una respuesta exacta a ese «por qué», ya que pertenece al misterio del designio de Dios, aunque los teólogos de todos los tiempos han propuesto respuestas, pero sí podemos arrojar luces repasando algunas palabras pronunciadas por los profetas del Antiguo Testamento y por el mismo Jesús. La clave para tratar de entender este misterioso evento es el ¡amor! Y amor extremo: «Habiendo amado a los suyos, los amó hasta el extremo» (Juan 13,1). Bueno, esto no nos debe sorprender ya que, como afirma el evangelista Juan en su primera carta: «Dios es Amor»[62], por lo tanto, todo lo de Él tiene que ver con el amor. Podemos hacer las siguientes afirmaciones:
- Lo hizo porque nos ama: «Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos» (Juan 15,13) y «En esto consiste el amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados» (1 Juan 4,10)
- Lo hizo por nuestra redención: «Porque, del mismo modo, el Hijo del hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos» (Mateo 20,28).
- Lo hizo voluntariamente: «Nadie me quita [la vida]; yo la doy voluntariamente» (Juan 10,18).
- Lo hizo porque se sentiría satisfecho de hacerlo: «Después de tanta aflicción verá la luz, y quedará satisfecho al saberlo; el justo siervo del Señor liberará a muchos, pues cargará con la maldad de ellos» (Isaías 53,11). En el hermoso lenguaje de las parábolas que tanto gustaban a Jesús, el evangelista dijo aludiendo a estas palabras: «Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora; pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo» (Juan 16,21).
- Lo hizo por todos los hombres que existieron, existen y existirán: «Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados; y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo» (1 Juan 2,2).
Es necesario aclarar que todo el sufrimiento que padeció el Hijo de Dios no es el que redimió nuestros pecados, sino el amor extremo con que lo aceptó y vivió. En palabras del Catecismo de la Iglesia católica: «El “amor hasta el extremo” (Juan 13, 1) es el que confiere su valor de redención y de reparación, de expiación y de satisfacción al sacrificio de Cristo» (616).
Jesucristo en su naturaleza humana compartió los mismos sufrimientos que han soportado muchas personas: el hambre, la sed, el martirio, la humillación, la injusticia, la tortura, la calumnia, el abandono, el despellejamiento, el agotamiento extremo, la burla, la traición, la crucifixión y la muerte. No existe la posibilidad de que en nuestras horas más oscuras, cuando nos dirigimos al Padre en oración, podamos decir «… cuánto me gustaría que entendieras el dolor que estoy padeciendo para que supieras lo que siento en este momento…». Sin duda, hizo suyos todos nuestros sufrimientos pasados, presentes y futuros.
Esta acción de propiciación de nuestros dolores puede sernos de ayuda, cuando en la vivencia del sufrimiento humano, esa terrible sensación de sentirnos inútiles e impotentes, siempre buscando en el otro una forma de consuelo, podemos unir ese dolor a los que vivió Jesús y de esta manera complementar a los de nuestro Salvador: «La fe en la participación en los sufrimientos de Cristo lleva consigo la certeza interior de que el hombre que sufre “completa lo que falta a los padecimientos de Cristo”; que en la dimensión espiritual de la obra de la redención sirve, como Cristo, para la salvación de sus hermanos y hermanas. Por lo tanto, no solo es útil a los demás, sino que realiza incluso un servicio insustituible» (Carta apostólica Salvifici Doloris de Juan Pablo ii, Numeral 27).
Y fue sepultado
Después de bajarlo de la cruz, lo envolvió en una sábana de lino y lo puso en un sepulcro excavado en una peña, donde todavía no habían sepultado a nadie. Era el día de la preparación para el sábado, que ya estaba a punto de comenzar.
Lucas 23,53-54
Una de las paradas obligadas para todo turista que visite Egipto es, sin lugar a duda, el Valle de los Reyes y el de las Reinas, a pocos kilómetros al noroeste de la ciudad de Luxor, donde se puede visitar una gran cantidad de tumbas de los faraones, y de algunas de sus esposas e hijos más importantes del Imperio Nuevo[63]. El grado de conservación de algunas de ellas es absolutamente increíble. Cavadas en la roca de los cerros del valle, todas poseen enormes corredores de varios cientos de metros a manera de túnel de entrada que penetran la profundidad de la montaña. El turista se maravilla no solo de la construcción en sí, que es todo un reto a la ingeniería, sino que toda ella se encuentra tapizada de jeroglíficos que cuentan la vida del morador de la tumba. Millones y millones de esos enigmáticos símbolos decoran hasta el último rincón de estos enormes panteones; sin embargo, nada se dice de los detalles que giran en torno a la sepultura ni de quienes tuvieron algún rol que desempeñar para acompañar al muerto hasta su morada final. Igual ocurre con otras tumbas de personajes famosos de la antigüedad (reyes, emperadores, generales y hasta filósofos). No así con la sepultura de nuestro Señor.
Sabemos quién tomó el cuerpo después de haberse certificado su muerte, conocemos el nombre de la persona que donó los materiales para su embalsamamiento y la cantidad de la donación, al igual que su oficio e intereses personales. Están documentados los nombres de las personas que participaron en todos los preparativos que la costumbre dictaba para depositar el cadáver en su destino final. Se sabe quién era el dueño de la tumba, su lugar de nacimiento, adscripción religiosa, posición económica y ocupación. Conocemos la ubicación de la tumba y que no había sido usada previamente. También sabemos de qué estaba hecha. Quedaron registrados el día y la hora aproximados en que se depositó el cuerpo dentro del sepulcro. Sabemos cómo fue cerrada la tumba, quién la custodió por tres días y quién dio la orden de hacerlo. Tenemos registros de las personas que influyeron para que se vigilara la tumba y el temor que los movía a hacerlo.
Las palabras «tumba» y «sepulcro» aparecen treinta y dos veces en los relatos bíblicos de la resurrección, lo que demuestra la importancia que le dieron los apóstoles a este lugar. Eusebio de Cesarea —padre de la historia de la Iglesia— nos cuenta en su obra Teofanía la descripción del lugar que le hizo la emperatriz Helena[64], primera protectora del santo sepulcro[65].
La tumba misma era una cueva que había sido labrada; una cueva que había sido cortada en la roca y no había sido usada por ninguna otra persona. Era necesario que la tumba, que en sí misma era una maravilla, cuidara solo de un cadáver.
Estaba ubicada en un huerto cerca del lugar donde fue crucificado (ver Juan 19,41), fuera de los muros de la ciudad de Jerusalén (ver Juan 19,20). Era un «sepulcro sin estrenar» que había sido «cavado en la roca» por orden de José de Arimatea (ver Mateo 27,60) para uso y goce de su familia. Era lo suficientemente grande como para que una persona se sentara adentro (ver Marcos 16,5), pero no para permanecer de pie (ver Juan 20,5-6).
Las tumbas cavadas en la roca, exclusivas de los adinerados por el alto costo que implicaba la excavación, a veces eran utilizadas como sepulcro múltiple con cámaras separadas, para albergar a varios miembros de la familia y llegado el momento los huesos se depositaban en una pequeña caja llamada «osario», que en ocasiones podía contener la osamenta de varias personas. De ahí la importancia de tener una puerta de acceso.
La entrada a la tumba fue bloqueada por una enorme piedra redonda, grande y sumamente pesada. Por ello la preocupación de las mujeres, cuando se dirigían al sepulcro, de quién la movería. Como dije antes, a la tumba se podía entrar inclinándose, lo que implica que la piedra tenía un diámetro aproximado de un metro y medio, o quizás un poco más. De acuerdo con este tamaño, su grosor debía ser mínimo de treinta centímetros. Según estas dimensiones, la piedra podía pesar más de dos toneladas. En resumen, era muy pesada. Estos datos coinciden con la descripción que dan dos de los evangelistas: «Una piedra grande» (Mateo 27,60) y: «Que la piedra, aunque era sumamente grande» (Marcos 16,4).
Una vez movida la piedra para bloquear el acceso, se selló atravesándola con una cuerda o cinta que se adhirió a los extremos de la cueva con arcilla fresca para luego estampar el anillo real de Poncio Pilato (ver Daniel 6,17). Esto implicaba que para mover la roca había que romper el sello. Quien lo hiciese sin una autorización de Pilato estaría violando una orden del emperador romano. El problema, pues, no sería con el sanedrín ni con ninguna autoridad judía, sino con Roma.
Como si esto no fuera suficiente para asegurar que el muerto permanecería eternamente en su morada final, la tumba fue protegida por una guardia romana. Debido a que en múltiples ocasiones Jesús había anunciado que al tercer día resucitaría de entre los muertos, el sanedrín temía que sus discípulos intentaran robar el cadáver. Una vez desaparecido el cuerpo, ellos podrían clamar como cierta la tan anunciada resurrección del que aseguraba ser el Hijo de Dios. Por esa razón, las autoridades del sanedrín convencieron a Pilato de que dispusiera una tropa de guardia para su vigilancia; es decir, soldados romanos. El sanedrín pensaba que los doce apóstoles, o por lo menos once, intentarían realizar el hurto. Así que el número de soldados debía ser proporcional a la amenaza. Cuando el rey Herodes tuvo bajo arresto a Pedro, lo vigiló con dieciséis soldados (ver Hechos de los Apostoles12,1-5). Cabe pensar entonces que el número de guardias destinados a cuidar la tumba fue similar.
Toda la escena del lugar del entierro de Jesús tiene un enorme soporte histórico. Nunca un «delincuente» produjo tanta preocupación después de su ejecución. Sobre todo, jamás un condenado a morir en la cruz había tenido el honor de ser custodiado por una escuadra de soldados. Todas las medidas judiciales y policivas del momento, adicionales a las que la prudencia dictaba, fueron tomadas para evitar que el cadáver de Jesús se moviera siquiera un centímetro del lugar donde había sido depositado ese viernes. Aun así, tres días después, el cuerpo ya no estaba.
Hoy podemos palpar con nuestras manos la roca del lugar donde Jesús fue amortajado y en épocas recientes algunos han podido tocar la piedra sobre la que reposó su cuerpo en esa tumba, que permanece vacía.
¿Por qué el gobernador Pilato se tomó la molestia de proteger con tanto celo esta tumba? Para contestar la pregunta, debemos retroceder unas horas el reloj de los acontecimientos y ubicarnos en el interrogatorio que Pilato le hizo a Jesús. Dice el Evangelio de Juan que, en medio del proceso, la muchedumbre le pidió al gobernador que lo crucificara porque se había «hecho pasar por Hijo de Dios» (Juan 19,7), y que cuando el prefecto escuchó esta declaración «tuvo más miedo» (Juan 19,8). Como la mayoría de los romanos, Pilato era supersticioso en extremo. Pensar que Jesús fuera un hombre con poderes divinos —tal vez un dios que había descendido en forma humana (Hechos 14,11)— embargó de miedo a quien fungía de juez. Si ese fuera el caso, acababa de mandar a azotar, golpear y asesinar a alguien que habría podido usar sus poderes sobrenaturales para vengarse. El sueño de su esposa sobre este carpintero y la advertencia que oportunamente le hizo (ver Mateo 27,19) no hicieron más que alimentar el miedo supersticioso de una posible venganza contra él.
Pilato quiso despejar sus dudas en privado. El temor lo estaba consumiendo. A solas, en el pretorio, Pilato le preguntó: «¿De dónde eres tú?» (Juan 19,9). Él no quería saber el lugar de nacimiento de Jesús, ya que sabía que era galileo (ver Lucas 23,5-7). Lo que quería conocer era su «naturaleza», ahondar más en esas palabras que Jesús le había dicho antes: «Mi reino no es de este mundo» (Juan 18,36). ¿Pertenecía al «reino» de los humanos o al de más allá? Las pocas palabras del Maestro no apaciguaron los temores del gobernante y optó por correr el riesgo de ordenar la muerte de un ser sobrenatural y complacer de esta manera a los judíos, en vez de tener que lidiar con la furia de quienes lo acusaban y pedían la muerte de ese extraño ser. No era el mejor fin de semana para molestar a la gente, ya que toda la ciudad estaba llena de fieles que celebraban la Pascua.
Si a Pilato lo asustaron profundamente las palabras del Mesías, eso no fue nada en comparación con lo que estaba a punto de suceder. Los Evangelios sinópticos dicen: «Desde el mediodía y hasta la media tarde toda la tierra quedó en oscuridad» (Mateo 27,45; Lucas 23,44, y Marcos 15,33). ¿Fue esta oscuridad producto de un eclipse solar como algunos sugieren? La realidad es que un eclipse no puede explicar una oscuridad de esta duración, aunque algunas traducciones bíblicas, como la versión de El libro del pueblo de Dios[66], sugieren que se trató de un eclipse. Desde el punto de vista astronómico, la máxima duración de un fenómeno de estos es siete minutos y treinta y un segundos. La explicación que dieron los historiadores antiguos —como Sexto Julio Africano[67] y Tertuliano[68], entre otros— fue que se trató de un chamsin —una tormenta de arena— o de pesadas nubes negras que presagiaban un fuerte aguacero. Sea como fuere, esta oscuridad aumentó los temores supersticiosos de Pilato. Sin duda, no hallaba la hora de que el día terminara para dejar atrás toda esta inquietante cadena de sucesos.
Mientras que esperaba el final de aquella jornada tan extraña, cerca de las tres de la tarde —justo cuando Jesús expiró—, Pilato fue testigo de un fuerte terremoto. «En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La tierra tembló y se partieron las rocas» (Mateo 27,51; Lucas 23,45 y Marcos 15,38). Así, el representante del Imperio romano en aquella región despejó cualquier duda que hubiera podido tener y supo que había ordenado la muerte no solo de un inocente, sino de alguien muy especial.
Sexto Julio Africano también escribió sobre estos fenómenos naturales. En el libro tercero de su obra Crónica, compuesta por cinco tomos, escribió:
Se echó sobre todo el universo una oscuridad espantosa; un terremoto quebró las rocas; la mayor parte [de las casas] de Judea y del resto de la tierra quedaron arrasadas hasta los cimientos. Esta oscuridad, Thallus[69], en el tercer libro de sus Historias, la considera un eclipse de sol, pero, a mi parecer, sin razón.
Los geólogos Jefferson B. Williams, Markus J. Schwab y A. Brauer examinaron las perturbaciones de los depósitos de sedimentos en la región de Galilea, cerca de la orilla del mar Muerto. En su examen identificaron dos terremotos: uno muy fuerte, ocurrido alrededor del 31 a. C., y otro, menos intenso, entre el 26 y el 36 d. C. El estudio completo fue publicado en la revista Geology Review, volumen 54, del 2012. Aunque ellos no parecen estar plenamente convencidos de que este segundo terremoto pudiera explicar que la cortina del santuario del templo se haya partido en dos, sí dejan abierta la posibilidad de que lo fuera, por los márgenes de error típicos en este tipo de análisis.
Después de todas las cosas tan extrañas que habían acontecido ese día, lo último que Pilato quería era que el cuerpo de Jesús desapareciera, como se lo habían insinuado los judíos:
Señor —le dijeron—, nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: «A los tres días resucitaré». Por eso, ordene usted que se selle el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y le digan al pueblo que ha resucitado. Ese último engaño sería peor que el primero (Mateo 27,63-64).
Por esta razón, se tomaron todas las medidas policivas y judiciales para custodiar la tumba y garantizar que nadie se atreviera a tocar el cuerpo inerte durante esos largos tres días.
Grecia?, o ¿Roma?, que llegó a gobernar más de la mitad del mundo Y resucitó al tercer día
El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron.
Mateo 28,5-6
El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas —el mismo autor del Evangelio que lleva su nombre—, narra la fundación de la Iglesia católica y la expansión del cristianismo en el Imperio romano. Después de que los apóstoles recibieron al Espíritu Santo aquel día de Pentecostés, organizaron en diversas casas la celebración diaria de la conmemoración de la última cena del Señor: «Todos los días se reunían en el templo, y en las casas partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón» (Hechos 2,46). La última cena nos debería transportar a un evento definitivo y melancólico, como de triste despedida. En el caso de la del Señor, fue el principio del fin, ya que con ella se dio comienzo a los eventos que llevaron a su muerte. ¿Por qué no se reunieron a conmemorar esa última cena vestidos de luto, tristes, entre llantos y lamentos? ¿Cómo así que se reunían a celebrar, y con ¡alegría!? Si no hubiera habido resurrección, ciertamente no habría nada que festejar. Jesús lo había profetizado:
Están confundidos porque les he dicho: «Dentro de poco tiempo ya no me verán y dentro de otro poco me volverán a ver». Les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se transformará en alegría (Juan 16,19-20).
Para muchos cristianos, la resurrección del Señor es uno más de esos actos de fe en el que se cree más por costumbre que por convencimiento. En el fondo del corazón, se preguntan cómo se puede probar que Jesucristo resucitó de entre los muertos, si eso pasó hace tanto tiempo. También se preguntan cómo se podría probar eso, si los apóstoles no habrían escrito en los Evangelios algo que «no les conviniera». En otras palabras, tal vez ellos nos contaron lo que necesitábamos creer. Como con dicho pensamiento se cuestiona su honestidad, entonces cierran ojos y oídos, y prefieren evitar las preguntas.
Pero la Biblia no es la única fuente que corrobora que Cristo fue crucificado, muerto y sepultado, que después del tercer día muchas personas reportaron haberlo visto vivo, y que, hasta donde sabemos, varios de ellos interactuaron con Él. Los Evangelios, por supuesto, aportan una gran cantidad de detalles que nos ayudan a probar la honestidad, espontaneidad y hasta ingenuidad de sus autores, pero, repito, esa no es la única fuente. Así que nuestra fe en la resurrección del Señor no es un salto al vacío, sino que, por el contrario, podemos caminar por el terreno firme de la prueba con sólidas evidencias. En mi libro Las tres preguntas presento trece tesis (evidencias) ampliamente detalladas y soportadas por la ciencia, la historia y la lógica, que me permiten concluir sin lugar a duda que la única explicación razonable a ese sepulcro vacío, que satisface todo el cúmulo de hechos que tenemos, es que Jesucristo resucitó de entre los muertos.
Los cuatro evangelistas nos cuentan que el sepulcro donde fue puesto el cadáver de Jesús estaba vacío al tercer día. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús? Tenemos tres posibilidades: los enemigos de Jesús se lo robaron y lo escondieron, sus amigos lo hicieron o Jesús resucitó.
Que los enemigos de Jesús se hubieran robado su cuerpo no tiene mucho sentido porque precisamente la ausencia de su cuerpo era una evidencia de la resurrección que tanto proclamaban sus discípulos. En las primeras conversiones en masa, como la descrita en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles, muy seguramente los que tuvieran el cuerpo lo habrían exhibido para así acabar con ese nuevo movimiento que tanto les molestaba.
Que los amigos de Jesús se lo hubieran robado tampoco tiene mucho sentido. Los evangelistas nos cuentan cómo los discípulos huyeron del lado de Jesús cuando fue apresado y crucificado, por temor a correr la misma suerte. También nos cuentan que los apóstoles se encerraron y permanecieron escondidos por miedo a los judíos que los buscaban para matarlos. Así que ¿de dónde habrían sacado la valentía para robar su cuerpo y salir a predicar el Evangelio? ¿Cómo habrían evitado que, donde quiera que lo hubieran escondido, el lugar no se convirtiera en el mayor centro de peregrinación y veneración de su época?
¿Qué hizo que este grupo de temerosos y asustados apóstoles, escondidos y tristes, empezaran a predicar con valor y alegría las enseñanzas de su Maestro? No cabe explicación diferente a la de saberlo vivo de nuevo. Haber visto en persona a Jesús con las heridas de sus manos, pies y costado todavía frescas los convenció, sin lugar a duda, de que en verdad Jesús era el Mesías, el Emanuel, el Dios con nosotros.
¿Por qué Pablo dice que, si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe? Lo que nos está diciendo el apóstol es que, sin la resurrección de Cristo, no existiría el cristianismo. En ese caso, quizás usted no habría escuchado palabra alguna de los apóstoles ni existiría la Iglesia ni ninguna esperanza de vida después de la muerte. Seguiríamos esperando angustiosamente al que nos puede redimir de nuestros pecados para gozar, en la eternidad, de las bondades y bellezas de vivir en la casa del Padre. ¿Por qué es la resurrección del Señor un evento tan decisivo?
Abraham fue el primer hombre en la historia al que Dios se le reveló. Según las creencias que él había aprendido, existían múltiples dioses representados por objetos creados por el hombre o por elementos de la naturaleza. Sin embargo, cuando Dios le habló, Abraham lo escuchó y el Señor le hizo una promesa:
Deja tu tierra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Con tus descendientes voy a formar una gran nación; voy a bendecirte y hacerte famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan; por medio de ti bendeciré a todas las familias del mundo (Génesis 12,1-3).
Esta fue la promesa que Dios hizo a una nación que luego se conocería como Israel. Según la promesa, a pesar de que la bendición llegaría a «todas» las familias del mundo, los descendientes de Abraham se destacarían, ya que serían una «gran» nación. Lo único que Dios pidió a cambio fue fidelidad. Cada vez que los israelitas de las siguientes generaciones escuchaban sobre la promesa que Dios les había hecho (en especial aquello de que serían una gran nación), a sus mentes venía la imagen de la potencia militar y económica del momento: los egipcios, los babilonios, los griegos, los romanos o los sirios, dependiendo de la época. Dios siempre se mantenía firme y cumplía su parte de la promesa, pero el pueblo no. Por eso continuaban añorando el día en que serían una gran nación.
Históricamente, aparecieron una serie de profetas que anunciaban la llegada de un «hombre» que le devolvería la dignidad al pueblo de Israel, les llevaría la buena noticia a los pobres, anunciaría la liberación de los presos, les restauraría la vista a los ciegos y daría la libertad a los oprimidos. Este no sería cualquier hombre, sería Dios, quien se haría carne como nosotros y a quien llamaríamos Emanuel (el Mesías).
Los profetas habían vaticinado eventos que ayudarían a identificar al tan anhelado Mesías. En mi libro Las tres preguntas enumeré 41 de ellas, y con un estudio probabilístico determiné que la probabilidad de que todas esas profecías se cumplieran en una sola persona es de 1 entre 10181. Un uno seguido de 181 ceros. Por cierto, no sé leer ese número, pero es una probabilidad extremadamente pequeña. Para los matemáticos, una probabilidad menor de 1 entre 1050 puede ser asumida como imposible. ¿Qué decir entonces de 1 entre 10181? Sin embargo, todas esas profecías vieron su cumplimiento en la persona de Jesucristo. Lo que para la razón humana es un imposible, Dios lo hizo posible. En el siguiente artículo me extenderé más en esto de las profecías.
A primera vista, se podría pensar que eso habría sido suficiente para que el pueblo lo identificara, reconociera y, por consiguiente, estallara de júbilo al saber que Dios estaba entre ellos. Pero la ceguera fue tal que no lo reconocieron. Le tocó al mismo Jesús decirles que Él era a quien ellos esperaban. ¿Cómo tomó este anuncio el estamento más culto y educado en la Ley; es decir, los que sabían de memoria los escritos de los profetas? ¿Cómo reaccionaron ellos ante la autoproclamación de ser el Mesías? Tomaron a Jesús como a un loco, un impostor, un blasfemo.
Los judíos pensaban que ese Mesías habría de ser, al menos, una réplica del rey David (nombre que en hebreo significa «el amado» o «el elegido de Dios»). David nació en Belén —la misma ciudad donde nació Jesús— en el 1040 a. C. y murió en Jerusalén —la misma ciudad donde murió Jesús— en el 966 a. C. Fue hijo de Jesé y Nitzevet. Como el menor de siete hermanos, estaba destinado a ejercer el menos glamuroso de los oficios: pastor de ovejas (como se autodefine Jesús en más de una ocasión). Sin embargo, pasó a la historia como «un rey justo, valiente, apasionado, guerrero, músico, poeta, rubio, de hermosos ojos, prudente, de muy bella presencia…, aunque no exento de pecado», según coinciden los libros sagrados de las tres religiones monoteístas. Fue un gran guerrero y conquistador. La fama que lo ha precedido, incluso hasta nuestros días, no ha sido la de conquistador, sino la de haber matado al gigante Goliat de una sola pedrada. Concluyó la tarea de unificar en un solo territorio a las doce tribus de Israel (Jacob), labor iniciada por su antecesor Saúl. La sociedad culta de Israel esperaba que el Mesías tuviera una hoja de vida similar a esta.
Un pobre carpintero, sin dinero en los bolsillos ni soldados a su disposición, no podía ser ni tan siquiera imaginado como el esperado Mesías. Sin embargo, los múltiples y grandiosos milagros que hacía causaban una enorme confusión e intriga entre los miembros del sanedrín. Lo vieron restaurarle la vista al ciego, el habla al mudo, la audición al sordo, el caminar al paralitico, la vida al muerto… En definitiva, no era un hombre común, ya que esas sanaciones sobrepasaban de lejos el umbral de lo humano, de lo natural. Pero, si sus milagros los intrigaban, lo que Él decía los encolerizaba.
La relación de Jesús con la más alta esfera religiosa de todo Israel se movía entre esas dos bandas: la intriga y la cólera. Por momentos, se ignoraban mutuamente. Pero cuando los encuentros se hacían inevitables —ya que el Maestro visitaba el templo cada vez que estaba en Jerusalén y se encontraba allí con ellos—, Jesús no ahorraba palabras para reprocharles el asesinato del espíritu de la Ley promulgada por Dios a través de los profetas. También les reprochaba que la hubieran convertido en una pesada carga que ni ellos mismos estaban dispuestos a llevar. Los llamaba «hipócritas», «malvados», «infieles», «insensatos», «raza de víboras», «guías ciegos» e incluso llegó a compararlos con los sepulcros blanqueados: hermosos por fuera, pero podridos por dentro.
Un buen día, los fariseos y los maestros de la Ley decidieron retar a Jesús. Le pidieron un milagro «más» para demostrar que era cierto que era el Mesías. Él les dijo:
Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa; pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues, así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el Hijo del Hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra (Mateo 12,38-40).
El Maestro mismo les dijo que la única prueba que les iba a dar era su resurrección, no sus milagros. Si resucitaba, significaba que no estaba loco ni mintiendo, sino que era quien decía ser; que todo lo que hablaba era la más pura de todas las verdades; que no citaría continuamente las Escrituras si estas no fueran las palabras que Dios Padre había infundido en los profetas; que la Ley volvía a nacer con un nuevo espíritu; que la espera de aquel que nos redimiría de nuestros pecados había terminado; que nacería la esperanza de la vida eterna junto al Padre; que la Iglesia, que estaba profetizada como puente entre la tierra y el cielo, era ya una realidad; que podíamos tener por seguro todo lo que prometió y también que podíamos llamar a Jesús nuestro hermano, a María, nuestra Madre y a Dios nuestro Padre. Es por esta razón que Pablo dijo que de nada valdría nuestra fe si Cristo no hubiera resucitado. Y así lo hizo.
Durante los casi dos mil años que han transcurrido desde la resurrección de Cristo se han tejido toda clase de teorías para desvirtuar ese evento. Han tratado de hacerlo parecer una historia producto del deseo de unos discípulos que buscaban iniciar, a como diera lugar, una nueva religión a partir del judaísmo. Pero quienes afirman esto lo hacen desconociendo el cúmulo de evidencias que existe de fuentes cristianas y no cristianas.
Como dije, la puerta de la tumba de Jesús tuvo el privilegio de ser estampada con el anillo de la máxima autoridad romana para prevenir que alguien, sin la debida autorización, entrara. Además, una guardia del ejército mejor preparado para la guerra y con las más estrictas reglas de conducta estuvo vigilando día y noche el único acceso al sepulcro. Tres días después tuvieron que ir adonde los altos sacerdotes para que los ayudaran con una coartada y así evitar el castigo por haber dejado escapar el cadáver de su tumba.
Ciertamente, no podemos decir que la única explicación para la desaparición del cuerpo de una persona de su lugar de descanso sea la resurrección. ¡De ninguna manera! Esta razón no debe ni tan siquiera considerarse, a menos que hubiera sido profetizado, y a menos que el difunto hubiera proclamado ser Dios y tener el poder y la autoridad para vencer la muerte y levantarse por sus propios medios de la tumba.
En las obras literarias de los historiadores contemporáneos a Jesús como Josefo Flavio, Cornelio Tácito y Cayo Plinio Cecilio Segundo, entre otros, podemos leer lo que atestiguaron con respecto a la resurrección del Señor en su propio contexto. Ellos no ofrecen el lujo de detalles que sí nos brindan los testigos cristianos, pero corroboran lo fundamental, el corazón del asunto: que Cristo fue crucificado por orden de Poncio Pilato, que fue sepultado a las afueras de la ciudad de Jerusalén, cerca del lugar de su muerte, y que días después mucha gente lo vio vivo.
Jesús tuvo la mayor de todas las osadías que la historia haya registrado: dijo que Él era Dios. No dijo que era el rey David, Isaías, Moisés o Abraham… Dijo que era Dios. Como era de esperarse, la gente lo tomó como a un loco. Pero, después de verlo hacer tantos milagros, le pidieron una prueba contundente, que no dejara duda alguna de que Él sí era quien decía ser, les dijo que la resurrección era la prueba. Jesús probó ser Dios, demostró con su resurrección ser el Mesías que los profetas habían anunciado.
Según las Escrituras
Entonces Jesús les dijo: —¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas! ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas.
Lucas 24,25-27
Si escuchamos decir: «Según me han contado, los índices de empleo y asistencia a la escuela aumentaron de forma notable este año», quizá nuestro cerebro lo procesaría así: «Tengo que verificarlo con una fuente confiable, pero he escuchado que los índices de empleo y asistencia a la escuela aumentaron de forma notable este año». He preguntado a varias personas qué es lo que entienden cuando escuchan esto de «según las Escrituras» y me dicen que lo que piensan es que las Sagradas Escrituras nos cuentan que Jesucristo resucitó al tercer día. Y tienen razón, pero con esa sola abstracción se pierden de mucho, ya que conlleva un sabor de «a nadie le consta, pero lo creemos porque está en las Escrituras».
El hermoso pasaje de los caminantes de Emaús (Lucas 24,13-35), que nos narra en exclusiva san Lucas, tiene una connotación muy especial para mí, ya que es el que inspiró a la señora Myrna Gallagher[70] para darle vida en 1978 al retiro de Emaús[71]. Yo lo hice en junio del 2003 y tuve la oportunidad de reencontrarme con el Señor cambiando mi vida para siempre. Aún continúo colaborando en calidad de servidor en varias parroquias, lo que me ha permitido revivir muchas veces la experiencia y reflexionar intensamente sobre este pasaje bíblico. Recuerdo que cuando hice el retiro la primera vez en calidad de caminante, el versículo treinta y dos me quedó retumbando en mi cabeza: «Y se dijeron el uno al otro: —¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras?». ¿Qué fue lo que les explicó de las Escrituras a esos dos discípulos que les disipó por completo la tristeza que los embargaba y se las convirtió en una alegría tal que les hizo arder el corazón?
Cuando los caminantes le cuentan al peregrino, que parece ignorar lo que había acontecido en esos días, el motivo de su tristeza, Él los reprende diciéndoles: «¡Qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas!» Acto seguido «se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas».
Cabe imaginar que la conversación que sostuvieron durante esos once kilómetros que los separaba del pueblo de Emaús —en voz de maestro a alumno— se pudo haber desarrollado de esta manera:
—El profeta Jeremías dijo: «El Señor afirma: “Vendrá un día en que haré que David tenga un descendiente legítimo, un rey que reine con sabiduría y que actúe con justicia y rectitud en el país”»[72] —cita de memoria el extraño caminante—. Luego les pregunta: “¿De quién era descendiente Jesús de Nazaret?”.
—Del rey David —contestan al unisonó los tristes viajeros.
—Han respondido muy bien.
—El profeta Miqueas dijo: «Pero tú, oh Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el gobernante de Israel, cuyo origen es antiguo desde los días de la eternidad»[73].
—¿Dónde nació Jesús?
—En Belén de Judea.
—¡Correcto!
—El gran profeta Isaías escribió: «Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos, y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado, y cantará la lengua del mudo»[74].
—¿Y no es cierto que Jesús de Nazaret recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y dolencia?
—Así es —mientras movían sus cabezas de arriba abajo.
—Y el salmista había escrito: «Abriré mi boca en parábolas; evocaré las cosas escondidas del pasado, las cuales hemos oído y entendido, porque nos las contaron nuestros padres»[75].
—¿Y la manera de enseñar de su Maestro no era acaso en parábolas?
—Sí, así era su manera de enseñar.
—El profeta Zacarías dijo: «¡Alégrate mucho, oh hija de Sion! ¡Da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén! He aquí tu rey, viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna»[76].
—Cuándo Jesús fue proclamado por la multitud como rey hace unos días entrando a Jerusalén, ¿en qué iba montado?
—En un borriquillo, contestaron con voz un poco excitada porque estaban empezando a entender lo que pretendía el extraño con ese juego de preguntas y respuestas.
—¡Exactamente!
—El salmista dijo: «Aun mi amigo íntimo, en quien yo confiaba y quien comía de mi pan, ha levantado contra mí el talón»[77], y el profeta Zacarías también dijo: «Le preguntarán: “¿Qué heridas son estas en tus manos?”. Y él responderá: “Con ellas fui herido en la casa de mis amigos”»[78].
—¿Quién fue el que entregó a muerte a su Maestro?
—Judas, uno de nosotros… Su gran amigo, dijeron sin poder ocultar la vergüenza ajena que sentían por semejante traición.
—¿Están entendiendo?
—También el profeta Zacarías escribió: «En aquel día fue anulado, y los que comerciaban con ovejas y que me observaban reconocieron que era Palabra del Señor. Y les dije: “Si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo”. Y pesaron por salario mío treinta piezas de plata»[79].
—¿Cuánto dinero recibió el traidor por su trabajo?
—Treinta piezas de plata —contestaron sin ocultar la alegría que empezaba a emanar del fondo de sus corazones. Ya era evidente que estaban entendiendo. Y uno de ellos agregó:
—Incluso me he enterado de que esas monedas él las arrojó dentro del santuario tal y como lo había profetizado Zacarías cuando dijo: «Entonces el Señor me dijo: “Échalo al tesoro. ¡Magnífico precio con que me han apreciado!”. Yo tomé las treinta piezas de plata y las eché en el tesoro, en la casa del Señor»[80].
El peregrino se detiene y parándose al frente de ellos les dice:
—Y no fue el profeta Isaías el que dijo: «Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como un cordero, fue llevado al matadero; y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca»[81], y en otro pasaje dijo: «Entregué mis espaldas a los que me golpeaban, y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi cara de las afrentas ni de los escupitajos»[82], y en otro: «Pero él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo que nos trajo paz fue sobre él, y por sus heridas fuimos nosotros sanados»[83], y en otro pasaje también dijo: «Fue despreciado y desechado por los hombres, varón de dolores y experimentado en el sufrimiento. Y como escondimos de él el rostro, lo menospreciamos y no lo estimamos»[84]. Y el salmista también dijo: «Los perros me han rodeado; me ha cercado una pandilla de malhechores, y horadaron mis manos y mis pies»[85], y en otro salmo escribió: «Reparten entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echan suertes»[86], y en otro dijo: «Además, me dieron hiel en lugar de alimento, y para mi sed me dieron de beber vinagre»[87], y en otro: «Él guardará todos sus huesos; ni uno de ellos será quebrantado»[88].
El palpitar de los corazones de aquellos dos se podía ya escuchar en la distancia y el ardor en el pecho parecía una fogata en su máximo esplendor. Sus mentes volaban a buscar todos aquellos pasajes que los profetas habían escrito indicando las señales que identificarían al tan anhelado Mesías. Revivieron en fracciones de segundo las varias veces que el Maestro les había dicho que tendría que ir a Jerusalén, donde sufriría mucho por parte de los ancianos, los sacerdotes y los escribas y que moriría, pero que resucitaría al tercer día.
—¿Si entienden por qué les dije hace un rato que el Mesías tenía que sufrir todas esas cosas antes de ser glorificado? —preguntó el extraño sin esperar una respuesta—.
Y continuaron su largo camino hacia Emaús escuchando de parte de aquel hombre las profecías que se habían anunciado cientos de años antes de boca de los profetas que señalaban al ungido de Dios y como todas y cada una de ellas se cumplían en aquel hombre que ellos consideraban, antes de ese fatídico viernes, el Hijo de Dios, pero que después de haberse enterado de todos los acontecimientos que siguieron, lo rebajaron a la calidad de «profeta» (ver Lucas 24,19).
Jesucristo se encarnó de María, la Virgen, se hizo hombre, fue crucificado, murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, tal como estaba profetizado…, según las Escrituras. Por eso cuando el Maestro les explicó las profecías, su tristeza desapareció y se transformó en una enorme alegría que les hacía arder el corazón, ya que renació en ellos la esperanza porque ahora tenían la certeza de que aquel hombre con el que habían compartido los últimos tres años de sus vidas era sin lugar a duda el salvador prometido.
En mi libro Las tres preguntas desarrollo en gran detalle cuarenta y una de esas profecías (las más fáciles de identificar) confrontadas con su cumplimiento. En las Sagradas Escrituras podemos encontrar más de trescientas de estas profecías; sin embargo, solo me detuve en explicar la mecánica de asignarle un valor probabilístico a ocho de ellas siguiendo el trabajo realizado por el profesor Peter W. Stoner[89] en la década de los 60, cuando era el director del Departamento de Matemáticas y Astronomía del Pasadena City College, que consignó en su obra Science Speaks, an Evaluation of Certain Christian Evidences. Después de asignarle una probabilidad numérica individual a cada una de esas ocho profecías, apliqué la fórmula de calcular la probabilidad de que una serie de eventos independientes tales como lugar de nacimiento, que un mensajero (Juan el Bautista) hubiera nacido antes que él y anunciara su llegada, que al entrar en un asno a la ciudad de Jerusalén las multitudes lo proclamarían rey, que uno de sus discípulos (Judas Iscariote) lo traicionara, que el pago por esa traición fuera de treinta monedas de plata, que ese pago fuera después arrojado en el suelo del templo, que durante el falso juicio que lo llevo a la ejecución mortal el acusado no se defendiera y finalmente que la sentencia fuera la crucifixión. El resultado final del cálculo matemático, repito: de solo ocho de más de trescientas, fue el increíble número de 1 entre 2,8 x 1032. Esto quiere decir que solo una de cada 2,8 x 1032 personas podría haber cumplido esas ocho profecías.
Para poner este número en perspectiva, imagine que tenemos esa misma cantidad (2,8 x 1032) de monedas de un dólar. Ahora, suponga que marcamos una sola de ellas. Vamos a tratar de cubrir la superficie de nuestro planeta con esas monedas. Nos van a alcanzar para envolver la totalidad de la superficie y podremos agregar más capas, que alcanzarán un grosor de treinta y seis metros. ¿Qué tan probable sería que una persona con los ojos vendados caminara por donde quisiera, se detuviera en algún lugar, excavara y tomara una moneda al azar, y que esa resultara ser la marcada? Sería igual de probable a que solo esas ocho profecías se hubieran cumplido en un hombre cualquiera por pura casualidad y no se tratara del señalado por los profetas.
El profesor Stoner continuó el cálculo probabilístico a cuarenta y ocho profecías y el numero creció a uno entre 10181. Cuando ejemplifiqué el cálculo hecho con ocho profecías, dije que se podría cubrir todo el planeta con capas de monedas de un dólar hasta alcanzar un grosor de treinta y seis metros. Si hubiera ejemplificado el cálculo de las cuarenta y ocho, el espesor de las capas de monedas llegaría más allá del Sol.
Al analizar cada una de esas profecías que permitirían identificar al Mesías se puede decir, sin lugar a equivocación, que todas ellas se cumplían en Jesús de Nazaret. Y si lo quiere ver desde el punto de vista más racional posible, empleando matemáticas, vemos que el margen de equivocación es prácticamente cero. ¿Compraría usted un billete de lotería si su probabilidad de ganársela es de una entre 10181? Piense en esa enorme bola de monedas que envuelve por completo nuestro planeta y que su superficie llega hasta el Sol sin olvidar que solo hay ¡una marcada! ¿Cierto que no la compraría? ¿Y por qué no lo haría? Porque sabe que la probabilidad de ganársela es casi ¡cero! Así que pensar que fue pura coincidencia que se cumplieran en el hijo de José y María y decir que Él no era el prometido Mesías sería como afirmar que usted cree totalmente posible que una persona saque al azar de esa enorme bola de monedas de más de ciento cuarenta y nueve millones de kilómetros de diámetro la única moneda marcada al primer intento por pura suerte.
Y subió al cielo
Luego Jesús los llevó fuera de la ciudad, hasta Betania, y alzando las manos los bendijo. Y mientras los bendecía, se apartó de ellos y fue llevado al cielo.
Lucas 24,50-51
Once artículos antes, el Credo nos dijo: «Bajó del cielo» y ahora nos dice que su misión en la tierra, en su doble naturaleza humana y divina, ha concluido y que vuelve al Padre: «Sube al cielo» (ver Juan 16,28).
Cuarenta días después de su resurrección, Jesús se reunió con sus discípulos en lo alto del Monte de los Olivos y, tras haber pronunciado una breve despedida, se empezó a elevar hacia las nubes y desde entonces esperamos su segunda venida. La escena me recuerda un poco mi niñez, cuando en época decembrina elevábamos globos de petróleo y papel casi que de nuestra misma altura. Si conseguíamos que no se incendiara a los pocos segundos, nos quedábamos con el cuello doblado persiguiendo aquella resplandeciente luz en el firmamento que se encogía lentamente hasta desaparecer, despertando en nosotros la inmensa satisfacción de haber enviado un globo al cielo cargado de peticiones escritas en pequeños papeles que pegábamos en los alambres de la base.
Cuando fuimos con mi esposa a Jerusalén en peregrinación, la primera visita fue a la Capilla de la Ascensión, controlada por los musulmanes, donde la tradición ha situado el lugar exacto del que Jesús partió ya que, al parecer, dejó estampados sus pies en una piedra. El del pie derecho está en el centro de la pequeña construcción octogonal con cúpula esférica y el del izquierdo fue trasladado a la Mezquita de Al-Aqsa en la Explanada de las Mezquitas[90], en la misma ciudad. En efecto, se aprecia la huella de un pie, pero no tiene relevancia que sea la de Jesús o no; lo cierto es que, como nos lo dicen las Escrituras, la ascensión fue desde el Monte de los Olivos (ver Hechos de los Apóstoles 1,12).
En el artículo anterior decía cómo Jesús tuvo que explicarles las profecías a sus discípulos que lo señalaban a Él como el Mesías y entendieron no solo a los profetas del Antiguo Testamento, sino muchas de las cosas que el Maestro les había hablado de lo que estaría por ocurrir, como la de su ascensión al cielo:
No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy (…) No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con ustedes. Dentro de poco, los que son del mundo ya no me verán; pero ustedes me verán, y vivirán porque yo vivo. En aquel día, ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, y ustedes están en mí, y yo en ustedes. El que recibe mis mandamientos y los obedece, demuestra que de veras me ama. Y mi Padre amará al que me ama, y yo también lo amaré y me mostraré a él (Juan 14,1-21).
Estas palabras fueron pronunciadas durante la última cena y, como se puede apreciar, fueron recogidas por el discípulo amado consignándolas en los capítulos 13 al 17 de su Evangelio. En aquella larga noche, Jesús les anticipó varias veces que volvería adonde el Padre (subir al cielo), pero les insistió que no deberían sentirse abandonados, ya que Él seguiría acompañándolos de una manera que no podían concebir en esos momentos. Diez días después de su ascensión, en la festividad de Pentecostés, entendieron esto y muchas otras cosas más.
El Evangelio de Mateo recoge la última promesa del Maestro a sus discípulos, y a través de ellos a todos nosotros: «Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo» (Mateo 28,20), así que el que haya abandonado esta tierra en su cuerpo glorificado no nos debe hacer sentir «huérfanos», sino confiados en sus palabras y promesas de que sigue con nosotros. Es solo el comienzo de una nueva forma de acompañarnos. Ya no son nuestros ojos los que lo verán, sino los del corazón.
El buen pastor, el que da la vida por sus ovejas, está ahora en el cielo preparando un lugar para ti y para mí. Nos precedió en abrir ese camino, que debía hacerse, para que todos nosotros tengamos la esperanza de unirnos a Él cuando nos llegue ese momento tan anhelado, porque ese día no abandonamos nuestro hogar; todo lo contrario, esperamos entrar en él.
Casi dos terceras partes del total de palabras contenidas en el Evangelio de Juan están dedicadas a la última semana del Mesías y de ellas, dos tercios corresponden a las palabras que pronunció durante la última cena. Esto demuestra la importancia y trascendencia que dichos eventos tuvieron a los ojos del evangelista. Y entre las cosas que dijo el Maestro está la promesa de enviarnos a otro defensor: El Espíritu Santo o Paráclito, así que seguiríamos gozando de su compañía de diferente manera, pero no quedaríamos solos. Y además de seguir con nosotros en esta nueva realidad se quedó en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía.
La presencia real, verdadera, efectiva y substancial de Cristo en las especies consagradas es uno más de esos grandes misterios de Dios, pero eso no impide que podamos aplicarle la lógica racional para fortalecer con la razón nuestras creencias estipuladas en este Credo. Digo «real» porque su existencia no está sujeta a mi creencia; «verdadera» porque su presencia no es figurativa, como la de una foto; «efectiva» porque produce lo que significa; es decir, carne y sangre, y «substancial» porque no se trata de una presencia virtual.
Los Evangelios fueron escritos en griego. En este idioma existen dos palabras que significan «comer». La primera es fágo, que significa literal y figurativamente la acción de comer. La segunda es trógo, que significa «masticar» y se asocia con el sonido crujiente que se produce al efectuar esta acción. Es correcto decir que yo fágo o trógo un delicioso postre. También es correcto decir que yo fágo un libro para indicar que lo leí muy rápido porque me gustó mucho, pues fágo tiene ese significado figurativo, pero es incorrecto decir que yo trógo un libro, porque esta palabra no tiene un significado figurativo, sino únicamente literal.
Es en el Evangelio de Juan donde encontramos la mejor narrativa para entender que Cristo decidió quedarse físicamente con nosotros en esa forma tan loca y sencilla, como es un trozo de pan y un poco de vino, por mucho que nos cueste entenderlo. Veamos el siguiente aparte del capítulo sexto:
El que come [trógo] mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come [trógo] mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come [trógo], él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron [fágo] el maná y murieron; el que come [trógo] de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Cafarnaúm. (Juan 6,54-65)
El evangelista quiso dejar claro a qué se refería con esa acción de comer su carne y eliminar cualquier posibilidad de un sentido figurativo. En el versículo 51, Jesús dice: «Yo soy ese pan vivo que ha bajado del cielo; el que come de este pan vivirá para siempre. El pan que yo daré es mi propia carne. Lo daré por la vida del mundo».
¿En qué momento nos dio Él su carne para darle vida al mundo? Cuando estaba en la cruz. Su entrega en ese madero no fue simbólica. Así que sus palabras: «El pan que yo daré es mi propia carne» no se pueden tomar como simbólicas.
Después de que Jesús le dijo varias veces a la multitud que debería masticar su carne para alcanzar la vida eterna, ellos empezaron a murmurar, aterrados por lo que habían escuchado. No era para menos: las palabras de Jesús les debieron sonar ciertamente repugnantes, aptas solo para caníbales. Recordemos que la Ley les impedía tomar la sangre de cualquier animal (Génesis 9,4).
Esto explica sus palabras: «Al oír estas enseñanzas, muchos de los que seguían a Jesús dijeron: “Esto que dice es muy difícil de aceptar; ¿quién puede hacerle caso?”» (Juan 6,60). Además, nos confirma que ellos entendieron literalmente las palabras de Jesús. En el siguiente versículo encontramos su respuesta: «Jesús, dándose cuenta de lo que estaban murmurando, les preguntó: “¿Esto les ofende?”» (Juan 6,61). Él no aclara nada. Él no les dice que lo entendieron mal, que lo tomaron literalmente y que por eso les parece tan difícil entender lo que querían decir estas palabras. ¡No!, y no solo no les aclara, sino que, encima, les pregunta si eso los ofendió.
Debido a que Jesús, el maestro de las parábolas, el experto en contar historias figuradas para transmitir un mensaje, no hizo ninguna aclaración ni corrección a un posible malentendido, los que lo escucharon se fueron. ¡Lo abandonaron!; y lo hicieron porque sí entendieron exactamente lo que Él les quería decir y eso les pareció repugnante. «Desde entonces, muchos de los que habían seguido a Jesús lo dejaron, y ya no andaban con él» (Juan 6,66).
Él no intentó detenerlos; no les dijo que lo habían entendido mal, que lo dijo en sentido figurado y que ellos lo entendieron literal. No les aclaró que era una parábola y que la habían interpretado al pie de la letra. ¡No!, Él los dejó ir. Luego se volteó y les preguntó a los doce discípulos: «¿También ustedes quieren irse?» (Juan 6,67). Tiempo después, en la última cena, Jesús pronunció unas palabras que cerraron el círculo que comenzó con el discurso en Cafarnaúm:
Mientras comían, Jesús tomó en sus manos el pan y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio a los discípulos, diciendo: «Tomen y coman, esto es mi cuerpo» (Mateo 26,26) —el énfasis es mío—.
Fijémonos en estas palabras. Primero, Él toma el pan, que sabía a pan, olía a pan, tenía el color del pan y se había preparado como pan; luego, dice que ese pan «es» su cuerpo. No dice que simboliza o que contiene su cuerpo; ¡dice «es»! La palabra griega que usaron los evangelistas Mateo, Marcos, Lucas y Pablo fue estin. Tanto los católicos como los ortodoxos y protestantes tradujeron esta palabra como «es».
¿Por qué puede ocurrir esa transformación? Veamos este ejemplo: si yo, que no soy policía, le digo a una persona que está arrestada, ella se va a reír y nada va a pasar. Pero si el que pronuncia esas palabras es un verdadero policía, una persona que posee la autoridad para hacerlo, la realidad cambia: el individuo queda arrestado. Ahora, en su primer capítulo, el Evangelio de Juan nos dice: «En el principio ya existía la Palabra; y aquel que es la Palabra estaba con Dios y era Dios (…) Aquel que es la Palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros». La palabra de Dios es creadora. La palabra de Dios transforma la realidad. El primer capítulo del Génesis dice: «Entonces Dios dijo: “¡Que haya luz!”, y hubo luz». Así que cuando Él dijo «esto es mi cuerpo», el pan que Él sostenía en sus manos fue su cuerpo. Él posee la autoridad que crea, que transforma. Él puede transformar el pan y el vino en su cuerpo y su sangre, al igual que el policía al poseer la autoridad puede arrestar a la persona y yo no.
Y ¿cómo ocurre esta transformación? Existen realidades que distan muchísimo de su apariencia. Cuando miramos el firmamento y vemos las estrellas, ellas aparentan estar ahí. La realidad es que la inmensa mayoría de ellas ya no existen: existieron hace millones de años, pero, como estaban tan distantes, su luz sigue, aún hoy, viajando hasta nosotros. En síntesis, solo vemos su luz. La apariencia es muy diferente a la realidad.
Desde su institución, la Iglesia tenía claro lo que le ocurría al pan y al vino durante la consagración, aunque no había articulado claramente una explicación del cómo era que ocurría. No fue sino hasta que santo Tomás de Aquino, en el siglo xiii, presentara la elegante explicación de la «transubstanciación».
El filósofo Aristóteles, nacido en el 384 a. C. y quien fuera alumno de Platón, fue el padre de la teoría filosófica de la substancia. Aristóteles creía que la realidad se podía conocer tal cual como era a través de la razón y los sentidos. Él sostenía que, si una persona observaba un caballo, mediante su razón podía hallar lo que lo caracterizaba como caballo, y a eso lo llamó la «substancia»; esto es, aquello que define a un ser, lo que realmente el ser es. Siguiendo con el ejemplo, es lo que nos permite identificar a un caballo y distinguirlo de millones de animales. Sin embargo, esta substancia puede sufrir accidentes que son perceptibles a través de nuestros sentidos; por ejemplo, que el animal sea negro o blanco (en realidad, da igual de qué color sea, porque es un accidente, no es algo que lo defina como un caballo).
El prefijo «trans» denota un cambio. En el caso de la transubstanciación, ¿qué es lo que cambia? La substancia. Esta deja de ser la substancia del pan y la del vino y se transforma en la substancia de la carne y la sangre de Cristo. Los accidentes del pan y del vino se mantienen iguales; es decir, su color, sabor, textura, peso, olor, forma, estado, etc. El Catecismo tridentino, en su artículo 2360, es tal vez el que mejor describe lo que pasa después de la consagración:
Y procedamos ya a declarar y desentrañar los divinos misterios ocultos en la Eucaristía, que en modo alguno debe ignorar ningún cristiano.
San Pablo dijo que cometen grave delito quienes no distinguen el cuerpo del Señor. Esforcémonos, pues, en elevar nuestro espíritu sobre las percepciones de los sentidos, porque, si llegáramos a creer que no hay otra cosa en la Eucaristía más que lo que sensiblemente se percibe, cometeríamos un gravísimo pecado.
En realidad, los ojos, el tacto, el olfato y el gusto, que solo perciben la apariencia del pan y del vino, juzgarán que solo a esto se reduce la Eucaristía. Los creyentes, superando estos datos de los sentidos, hemos de penetrar en la visión de la inmensa virtud y poder de Dios, que ha obrado en este sacramento tres admirables misterios, cuya grandeza profesa la fe católica.
El primero es que en la Eucaristía se contiene el verdadero cuerpo de Nuestro Señor, el mismo cuerpo que nació de la Virgen y que está sentado en los cielos a la diestra de Dios Padre.
El segundo, que en la Eucaristía no se conserva absolutamente nada de la substancia del pan y del vino, aunque el testimonio de los sentidos parezca asegurarnos lo contrario.
Por último —y esto es consecuencia de los dos anteriores, y lo expresa claramente la fórmula misma de la consagración—, que, por acción prodigiosa de Dios, los accidentes del pan y del vino, percibidos por los sentidos, quedan sin sujeto natural. Es cierto que vemos íntegras todas las apariencias del pan y del vino, pero subsisten por sí mismas, sin apoyarse en ninguna substancia. Su propia substancia de tal modo se convierte en el cuerpo y la sangre de Cristo, que deja de ser definitivamente substancia de pan y de vino.
Jesucristo subió al cielo en cuerpo y alma, pero también se quedó en la tierra para acompañarnos físicamente en la Eucaristía. Otra prueba de su inmenso amor por nosotros.
Y está sentado a la derecha del Padre
Cuando oyeron estas cosas, se enfurecieron y rechinaron los dientes contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo y vio la gloria de Dios, y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: —¡Miren! Veo los cielos abiertos, y al Hijo del hombre a la derecha de Dios. Pero ellos se taparon los oídos, y dando fuertes gritos se lanzaron todos contra él.
Hechos de los Apóstoles 7,54-57
A manera de profecía, el salmista dijo: «Siéntate a mi derecha, hasta que yo haga de tus enemigos el estrado de tus pies» (Salmo 110,1)[91] y Jesús, a sabiendas de que dicha profecía apuntaba a Él, expresó el día de su infame juicio: «El sumo sacerdote le dijo: —En el nombre del Dios viviente, te ordeno que digas la verdad. Dinos si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le contestó: —Tú lo has dicho. Y yo les digo también que ustedes van a ver al Hijo del hombre sentado a la derecha del todopoderoso, y viniendo en las nubes del cielo» (Mateo 26,63-65), despertando la furia de Caifás al punto que se rasgó sus vestiduras, símbolo de su profundo dolor por escuchar lo que para él era blasfemia.
El evangelista Marcos resumió todo el evento de la subida al cielo del Maestro en una simple frase al final de su libro: «Después de hablarles, el Señor Jesús fue levantado al cielo y se sentó a la derecha de Dios» (16,19). Después, cuando Pedro estaba dando su famoso discurso donde convirtió a tres mil personas repitió esas mismas palabras: «Pues bien, Dios ha resucitado a ese mismo Jesús, y de ello todos nosotros somos testigos. Después de haber sido enaltecido y colocado por Dios a su derecha y de haber recibido del Padre el Espíritu Santo que nos había prometido, Él a su vez lo derramó sobre nosotros» (Hechos 2,32-33).
Tiempo después los apóstoles escogieron a siete diáconos, para que les ayudaran con las necesidades básicas de los más pobres de la naciente Iglesia, y entre ellos estaba Esteban (ver Hechos 6,1-7), hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Un buen día se enfrascó en una discusión con varios miembros de una sinagoga, lo que le costó su libertad y posterior sentencia a morir lapidado. Minutos antes de recibir la primera pedrada dijo: «Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios» (Hechos 7,55-56).
Luego, San Pablo en su saludo y oración por los habitantes de Éfeso dijo:
Por esto, como sé que ustedes tienen fe en el Señor Jesús y amor para con todo el pueblo santo, no dejo de dar gracias a Dios por ustedes, recordándolos en mis oraciones. Pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les conceda el don espiritual de la sabiduría y se manifieste a ustedes, para que puedan conocerlo verdaderamente. Pido que Dios les ilumine la mente, para que sepan cuál es la esperanza a la que han sido llamados, cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da al pueblo santo, y cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo sentar a su derecha en el cielo, poniéndolo por encima de todo poder, autoridad, dominio y señorío, y por encima de todo lo que existe, tanto en este tiempo como en el venidero. Sometió todas las cosas bajo los pies de Cristo, y a Cristo mismo lo dio a la iglesia como cabeza de todo. Pues la iglesia es el cuerpo de Cristo, de quien ella recibe su plenitud, ya que Cristo es quien lleva todas las cosas a su plenitud (Carta a los Efesios 1,15-23).
Vemos entonces que la idea de Jesús «sentado a la derecha del Padre» ha estado presente a lo largo de toda la historia de nuestra salvación[92]. ¿Pero qué quiere decir? Lo primero que hay que aclarar es que no se está mencionando una ubicación física ni una postura del Hijo junto a su Padre. San Agustín en su Sermón a los catecúmenos sobre el Símbolo de los Apóstoles, explica que la expresión «estar sentado» significa «residir o habitar».
El papa Juan Pablo ii en una de sus catequesis dijo[93]: «“Sentarse a la derecha de Dios” significa coparticipar en su poder real y en su dignidad divina».
Juntando todas estas piezas, y como hijos de Dios por adopción que somos y herederos de su gloria, entonces el símbolo de nuestra fe nos está diciendo que es una realidad que Jesús está en el cielo preparándonos un lugar para vivir en la bienaventuranza divina, en nuestro legítimo, definitivo y eterno hogar: el cielo. Nos hace participes de su victoria e inaugura su reino junto al Padre para darnos la bienvenida que tanto anhelamos, cumpliendo la promesa que les hizo a sus discípulos y por medio de ellos a todos nosotros:
No se angustien ustedes. Crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. Ustedes saben el camino que lleva a donde yo voy (Juan 14,1-4).
Un último aspecto que creo vale la pena recordar es que cuando se redactó el Credo el concepto de realeza era un tema cotidiano, todos los pueblos estaban regidos por reyes o sus homólogos los emperadores, faraones, sultanes, etc., que conservaban un sinfín de reglas y protocolos que regían las relaciones entre ellos y el resto del mundo, en toda ocasión.
De todos esos posibles eventos había uno que se destacaba por la importancia que tenía: cuando se encontraban en la corte atendiendo asuntos de Estado. Por lo general el rey se hacía acompañar de su cónyuge y heredero, «para que fuera aprendiendo» decían. El hijo siempre se sentaba a la derecha del rey y la esposa al otro lado; con esta disposición se hacía claro el orden de importancia de la familia real.
Y de nuevo vendrá con gloria
Pero en aquellos días, pasado el tiempo de sufrimiento, el sol se oscurecerá, la luna dejará de dar su luz, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas celestiales temblarán. Entonces se verá al Hijo del hombre venir en las nubes con gran poder y gloria.
Marcos 13,24-26
La historia de la humanidad comienza en un estado perfecto donde el hombre vive de «tú a tú» con su Creador. Como todo padre de familia que cuida y educa a sus hijos, igual el Padre hizo con nuestros primeros progenitores. Les asignó tareas que los ayudarían con su crecimiento, les advirtió de los peligros que podrían enfrentar, sentó las bases para formar y estar en familia, les proveyó de todo lo necesario para vivir y se complacía con lo que veía. Pero, por las decisiones que tomaron, la dicha llegó a su fin y empezaron a cargar sobre sus espaldas el peso de su humanidad quebrada. El pecado tiñó toda la creación, opacando el brillo que la perfección había estampado a todo lo que existía, y al hombre le tocó colonizar nuevas tierras donde la felicidad perfecta era solo un recuerdo de cuando habitaron el Paraíso.
Dios Padre cerró las puertas del jardín del Edén y abrió un permanente canal de comunicación con nosotros a través de los profetas, seres muy especiales que nos recordaban una y otra vez la forma en que debíamos vivir para lograr la armonía y felicidad tan anhelada. Uno tras otro reiteraba las mismas cosas y una y otra vez fallábamos en obedecer, por siglos se repitió esta historia. Hasta que un día Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. La luz volvió a resplandecer, la verdad floreció en los estériles jardines de nuestra humanidad y la libertad salió en estampida a recorrer todos los confines de la tierra anunciando sus favores. La esperanza retoñó en nuestros corazones y por escasos treinta y tres años conocimos cara a cara al amor hecho carne. Sin embargo, no nos gustó lo que vimos y lo crucificamos, lo quitamos del camino para poder seguir haciendo lo que mejor nos parezca. Pero como todo buen maestro, nos dejó una serie de enseñanzas para que poniéndolas en práctica gocemos de la vida eterna en el paraíso, nuestro hogar permanente.
Dos días antes que se desencadenaran los eventos que conducirían a su asesinato, el Mesías se reunió con sus discípulos y les habló de todos los acontecimientos que antecederían al fin del mundo como preludio de su advenimiento a la tierra (ver Mateo 24). ¡Va a volver! ¡Jesús va a volver! Si bien es cierto que lo que va a anunciar su regreso no suena bonito, volverlo a ver será de enorme alegría y gozo. Esta segunda venida es llamada comúnmente en las Escrituras «día del Señor» (1 Tesalonicenses 5,2), y su día y hora nadie la conoce (ver Mateo 24,36; Marcos 13,32), ni siquiera la Virgen María.
Su primera venida estuvo en el anonimato, fue necesario un batallón de ángeles los que tuvieron que, a ritmo de alabanzas, anunciar a los pastores de Belén que Dios estaba acá en la tierra para que ellos se encargaran de esparcir la noticia. Muy pocos lo vieron antes de haber cumplido treinta años y aunque su fama comenzó a extenderse y notarse después de alcanzada esta edad, lo cierto es que en comparación a todos los humanos que poblaban la tierra en aquel entonces, menos de una fracción de uno por ciento lo vieron. No va a ocurrir así en su segunda venida: nadie dejará de verlo: «Porque como un relámpago que se ve brillar de oriente a occidente, así será cuando regrese el Hijo del hombre» (Mateo 24,27). Esta venida del Señor recibe en el griego del Nuevo Testamento el nombre de Parusía. El término deriva de un verbo que significa «estar presente». Una Parusía era la llegada del emperador a una ciudad; su presencia iba acompañada de grandes beneficios para los ciudadanos.
Así que la segunda venida no pasará desapercibida como lo fue la primera, esta vez será evidente y apoteósica, sorpresiva eso sí porque vendrá «cuando menos lo esperemos». En varias ocasiones usó la analogía del ladrón que allana una casa cuando uno menos lo espera, por lo que siempre debemos estar vigilantes. En la primera venida tuvo que someterse a las limitaciones de su condición naciendo en un incómodo pesebre, emprender extenuantes viajes a pie o en el mejor de los casos en el lomo de un burro, fue rechazado por las altas esferas del poder, fue tentado, padeció de hambre y de sed y llegada su hora tuvo que soportar los peores castigos y la máxima humillación. Su regreso será victorioso y radiante, cómo el rey de reyes que es y vendrá acompañado por un gran ejército de seres celestiales, el mismo que rehusó llamar para que lo defendieran en aquel infame juicio. También, a diferencia de la primera venida, cuando cada persona que lo escuchó y conoció sus obras tuvo la plena libertad de reconocerlo como el tan anhelado Mesías, en esta ocasión todos lo reconocerán y será motivo de alegría para unos y de terror para otros, incluidos los que reposan bajo tierra.
El tema del regreso del Señor, desde que fue anunciado por el Maestro, despertó una curiosidad legitima en los discípulos, que no pudieron contener y le preguntaron: «¿Cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo?» (Mateo 24,3) y sin parábolas les indicó una serie de acontecimientos espantosos que han de anteceder su regreso[94]: «Habrá tanta maldad, que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás». Las señales son claras y su segunda venida será evidente. Y ¿cómo será ese regreso? Los ángeles que se les presentaron a los discípulos cuando estos observaban ascender al cielo a su amigo les dijeron: «Hombres de Galilea, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este que ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá como lo han visto subir al cielo» (Hechos 1,9-11), entonces su regreso será como fue su partida: lleno de gloria, pleno de su divinidad, fulgurante y arropado por las nubes.
En cada misa y durante la aclamación Eucarística el sacerdote anuncia: «Este es el sacramento de nuestra fe»[95] a lo que el pueblo responde: «Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven, Señor Jesús!». Pedimos por su venida como el amante que en la distancia pide a su amada por su pronto regreso. Lo queremos de vuelta para que instaure su reino de justicia, paz y amor que borra por completo toda violencia, injusticia, maldad, hambre y dolor. ¿Cómo no quererlo rápido nuevamente con nosotros sí solo Él puede componer este mundo herido por el pecado, causa de todo mal? ¿No es acaso genuino nuestro deseo de vivir en un reino gobernado por el Rey de Reyes? Si es así debemos —sin desfallecer— seguir exclamando las mismas palabras con las que el apóstol Juan concluyó su libro del Apocalipsis: «¡Ven, Señor Jesús!».
No puedo terminar este articulo sin mencionar al anticristo. La palabra «anticristo» significa «el que está contra Cristo o el malvado». Otros textos nos hablan del «hombre del pecado», «el rebelde», «el sin ley». Jesús mismo nos advirtió que vendrá haciéndose pasar por Él:
Tengan cuidado de que nadie los engañe: Porque vendrán muchos haciéndose pasar por mí. Dirán: «Yo soy el Mesías», y engañarán a mucha gente…Si entonces alguien les dice a ustedes: «Miren, aquí está el Mesías», o «Miren, allí está», no lo crean. Porque vendrán falsos mesías y falsos profetas; y harán grandes señales y milagros, para engañar, a ser posible, hasta a los que Dios mismo ha escogido. Ya se lo he advertido a ustedes de antemano. Por eso, si les dicen: «Miren, allí está, en el desierto», no vayan; o si les dicen: «Miren, aquí está escondido», no lo crean (Mateo 24,4-24).
San Pablo, más tarde, se extiende sobre este tema en su segunda Carta a los Tesalonicenses:
Entonces aparecerá el hombre del pecado, instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el Templo de Dios y haciéndose pasar por Dios (…). Al presentarse este sin-Ley, con el poder de Satanás, hará milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira. Y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos que han de perderse, porque no acogieron el amor de la Verdad que los llevaba a la salvación (…), así llegarán hasta la condenación todos aquellos que no quisieron creer en la Verdad y prefirieron quedarse en la maldad» (2,3-11).
Habiendo dicho esto, creo que podemos sentir alivio al saber que conseguiremos distinguir a Cristo del anticristo: Cristo vendrá de una, como un relámpago, descenderá de las nubes lleno de gloria y sin manifestaciones milagrosas en antelación a su venida, como sí hará el anticristo que, usando prodigios, y de manera muy discreta, buscará conquistar a un grupo de «afortunados» para que piensen que él es Cristo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con el Catecismo de la Iglesia católica, el anticristo es «la impostura religiosa suprema (…) un seudo-mesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne» (675). Podemos decir entonces que no necesariamente se trate de una persona, puede ser también un sistema político o también una tendencia cultural. Cada vez que se nos ofrece una solución aparente a nuestros problemas mediante el precio de la apostasía, es decir, negando la verdad, estamos hablando de una impostura religiosa. La impostura religiosa suprema, como ya lo apunté, es el anticristo.
Como puede darse cuenta, las palabras que de este personaje se mencionan en la palabra de Dios distan mucho de lo que la fantasía de Hollywood ha llevado a la pantalla. Debemos tener mucho cuidado en la forma de entender y comprender estos pasajes bíblicos que fueron escritos en un estilo apocalíptico; es decir, misterioso, por lo que representan cierta dificultad en entender el verdadero sentido que quiso transmitirnos el autor bíblico detrás de estas imagines y visiones, como las ya mencionadas o como las descritas en el libro de Apocalipsis.
Para juzgar a vivos y muertos
Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo.
Mateo 25,31-34
Cristo ha desempeñado dos roles, a saber: el de redentor, que se consuma con su pasión y muerte, y el de protector, que quedó manifiesto con su Ascensión al cielo asumiendo nuestra causa y defensa ante el Padre. Y nos reveló de varias formas que desempeñará un tercero: el de juez, donde nos va a juzgar a todos…a los que en su momento encuentre vivos y a los que hayan muerto para ese entonces.
De acuerdo con todas las Escrituras, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el concepto de «juicio» es el mismo al que entendemos actualmente[96]. Una persona, empresa, pueblo o nación, acompañada por un abogado defensor, acusada de un delito se presenta ante un tribunal precedido por un juez, quien escucha al acusado y al acusador para emitir al final un fallo que solo puede ser: inocente o culpable y si se encuentra culpable al sindicado, se emite un castigo que se espera sea proporcional a la gravedad de la falta. El juez escucha a las partes involucradas y tiene en consideración todas las circunstancias atenuantes, que le ayudan a tomar una decisión. Un juez justo hará impecable este trabajo enalteciendo el significado de justicia y uno que no lo sea tanto podrá declarar inocente al que toda la evidencia señala como culpable; o lo contrario, puede declarar culpable al que no lo es o emitir una sentencia que no sea conforme al delito.
El juicio del que trata este artículo del Credo se conoce como el «juicio final» o «juicio divino», que es el que ocurrirá con el advenimiento del Hijo de Dios y nos afectará en cuerpo (los muertos resucitarán[97]) y alma. Sin embargo, el Nuevo Testamento asegura reiteradamente la existencia de la retribución «inmediata» después de la muerte, que se conoce como el «juicio particular» (ver Hebreos 7,27-28), que solo afecta el alma —de este hablaré más adelante cuando desarrolle la última frase del Credo—. Ambos juicios, en todo caso, se basan en el amor practicado y en el omitido, como lo dijera san Juan de la Cruz: «Al atardecer de la vida, seremos examinados en el amor»[98] y yo le agregaría: por el prójimo. «Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia» (Mateo 5,7). El juicio basado en el amor es de carácter universal, ya que aplica al indio del Amazonas, al sacerdote de su parroquia, a usted y a mí. Como lo enseña san Pablo en su Epístola a los Romanos, la ley natural está escrita en el corazón de cada hombre (ver Romanos 2,14-16).
La mala noticia es que todos afrontaremos este juicio final (no puede haber justicia sin un juicio), no hay cómo evitarlo; es necesario que exista para que los victimarios no triunfen sobre sus víctimas. La buena noticia es que seremos juzgados por el juez más justo de todos, ya que Él no solo «es» justo, sino que «es» justicia. Hay otras buenas noticias. La primera es que nuestro abogado defensor va a ser Jesús: «Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no cometan pecado. Aunque si alguno comete pecado, tenemos ante el Padre un defensor, que es Jesucristo, y él es justo» (1 Juan 2,1), la segunda es que no olvidemos que Jesús vino para salvarnos: «Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él» (Juan 3, 17) y la tercera es que Dios es compasivo y misericordioso: «El Señor es tierno y compasivo; es paciente y todo amor. No nos reprende en todo tiempo ni su rencor es eterno; no nos ha dado el pago que merecen nuestras maldades y pecados; tan inmenso es su amor por los que lo honran como inmenso es el cielo sobre la tierra. El Señor se ha llevado nuestros pecados tan lejos de nosotros como lejos están el Oriente y el Occidente. El Señor es, con los que lo honran, tan tierno como un padre con sus hijos; pues Él sabe de qué estamos hechos: sabe bien que somos polvo» (Salmos 103,8-14).
Nosotros los humanos no manejamos muy bien esto de la justicia —es una de las consecuencias del pecado—, y por ello cada uno desarrolla su propio sentido de ella. Lo que parece justo para uno no lo es necesariamente para otro. Por eso la justicia «perfecta» es un anhelo innato de todos los hombres —como resultado de ser hechos a imagen y semejanza del que «es» justicia— y este juicio final es la reivindicación de ese profundo deseo a que cada uno reciba lo que merece.
Cada persona tiene su sentido de justicia y por eso construimos individualmente una imagen de cómo ha de ser ese juicio que presidirá Jesús. Unos están seguros de que enviará al infierno a fulanito y al cielo a menganito. Otros ya dan por sentado que zutano está en el infierno ardiendo en fuego y que perengano está de fiesta en el cielo gozando de la eterna compañía de Dios. Hay quienes piensan que, como Dios es tan bueno, nadie va a ser condenado. También conozco a personas que asumen que van a ser enviadas al fuego eterno por algo que hicieron porque piensan que eso no tiene perdón de Dios.
A pesar de no contar con un concepto de justicia unificado, creo que podemos estar de acuerdo en que los siguientes casos no representan bien la justicia:
- Para un examen final de matemáticas, muchos estudiantes estuvieron estudiando por semanas, se trasnocharon haciendo ejercicios, no salieron a ninguna parte esos fines de semana para estudiar más y prepararse mejor para la prueba. Hubo otros compañeros que no estudiaron, durmieron sus noches como de costumbre y estuvieron de fiesta esos fines de semana. Como era de esperarse, a los primeros les fue muy bien en el examen mientras que a los segundos mal. Pero como el profesor era tan buena persona, decidió darles a todos la misma nota y los pasó a todos. ¿Es esto justo?
- Una persona va caminando y de pronto siente un fuerte golpe en la espalda que lo hiere. Al voltear a mirar ve a dos hombres que lo van siguiendo: uno muy elegantemente vestido, perfumado y recién bañado y el otro en harapos, sucio y maloliente. Sin ninguna indagación, el hombre de los andrajos es arrestado por el daño infringido al desprevenido transeúnte. ¿Es esto justo?
- Un hombre sacó un préstamo a cincuenta años para comprar la casa de sus sueños. Obtuvo una buena tasa de interés porque se comprometió a hacer pagos semanales, en vez de mensuales. El contrato estipulaba que, si no se pagaba la cuota a tiempo, el banco reposeería el inmueble. Religiosamente el señor pagó su asignación semanal durante los cincuenta años excepto la última, por lo que el banco le quitó la propiedad. ¿Es esto justo?
Así que la única manera de entender en su real dimensión de qué se trata todo esto del juicio al que compareceremos, nos tenemos que ceñir a las Escrituras y la forma en que nuestra Iglesia las han interpretado. Soy consciente de que muchas personas encuentran difíciles de aceptar algunas de las cosas que la Biblia dice a este respecto, pero no olvidemos que nuestro sentido de justicia es imperfecto y el de Dios no, así que por el hecho de que no nos guste o no encontremos justo, según nuestro propio criterio, lo que La Palabra nos revela, no debemos nublar la mente para aceptar sus enseñanzas. Dios creó todo el universo y todo lo que él contiene, incluyéndonos, así que Él es el único que puede definir lo que es justo y lo que no, no nosotros. Como ya dije, Él es todo misericordia y amor, pero también es todo justicia.
Con respecto a lo que dice la Biblia, en donde encontramos la mayor cantidad de información con respecto al juicio final es de la boca de Jesús. Él nos cuenta claramente del cómo: «Cuando venga el Hijo del hombre con todos sus ángeles, vendrá con gran esplendor, y se sentará en su grandioso trono. Entonces todas las naciones se reunirán en su presencia. El Hijo del hombre los separará, así como un pastor separa a sus ovejas de sus cabras. Él pondrá a las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda» (Mateo 25,31-33) y también nos habla del cuándo: a su regreso.
Creemos en el infierno, no solo porque tiene sentido desde el punto de vista de la justicia, sino porque Jesús nos enseñó acerca de él: «Así pues, si tu ojo derecho te hace caer en pecado, sácatelo y échalo lejos de ti; es mejor que pierdas una sola parte de tu cuerpo, y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno» (Mateo 5,29), «No tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno» (Mateo 10,28).
De lo dicho por los profetas y Jesús, podemos establecer los siguientes hechos:
- Dios será nuestro juez (Isaías 66,16; Salmos 75,7).
- Jesús será nuestro abogado defensor (1 Juan 2,1).
- No seremos juzgados por nuestras apariencias (1 Samuel 16,7; Mateo 23,28).
- Al final del juicio recibiremos un premio (Mateo 16,27; 25,34) o un castigo (Lucas 13,22-30; Mateo 13,24-30; 25,41).
- Aunque el concepto de tiempo es terrenal, el veredicto será de eterna duración, cualquiera que sea el resultado de los dos posibles (Mateo 25,46).
- Se hará pública la conducta de todos los hombres (Mateo 12,36-37) y los secretos que escondan nuestros corazones (Lucas 12,1-3).
- Todos afrontaremos un juicio, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, los que en ese momento estén vivos y los que ya hayan muerto resucitarán (Juan 5,28-29; Apocalipsis 20,11-15).
- Nuestros actos de amor y nuestra negligencia en ponerlo en práctica con el prójimo serán las consideraciones a tener en cuenta (Mateo 25,31-46).
Esto nos puede atemorizar, pero lo podemos contraponer con el mensaje consolador de Jesús, como lo hiciera Mozart[99] con su Réquiem[100], que compuso durante la grave enfermedad que lo llevaría a la tumba, donde testificó el temor que le generaba la idea de la muerte, que musicaliza en la tercera estrofa: «Quantus tremor est futurus, quando iudex est venturus» (Cuánto temor. ¿Cuándo vendrá el juez?); pero más adelante, en la sexta estrofa, aparece el fervoroso y confiado ruego a Jesús: «Recordare, Iesu pie quod sum causa tuae viae, ne me perdas illa die» (Acuérdate, Jesús misericordioso, de que yo soy la causa de tu viaje; no me pierdas ese día). Tal vez este réquiem se inspira en la hermosa escena en la que la confianza en la gracia y la misericordia divinas encuentran su mayor expresión: cuando Jesús le dice al «buen» ladrón: «Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso» (Lucas 23,43).
¿Cómo entender este juicio? Dios es verdad; por lo tanto, no podemos llegar a Él ignorando nuestra propia verdad. Tendremos que rendir cuentas de todos nuestros actos y pueda que esa verdad no sea agradable: allá se hará manifiesta nuestra cobardía interior, nuestras mentiras de vida, las heridas causadas al prójimo, nuestra evasión a ayudar, la testaruda actitud de no perdonar, nuestra hipocresía, las máscaras que usamos para justificar nuestras acciones equivocadas, etc. Ante el juez, nos adentraremos al verdadero yo para que su luz pueda iluminarnos. Ver el alcance de todos nuestros actos y de los que dejamos de hacer será un proceso doloroso, ya que no contaremos con ninguno de los mecanismos de defensa a los que estamos acostumbrados para justificar nuestro accionar. Él no nos tendrá que recordar nada (ver Isaías 43,25), pues nosotros mismos tomaremos conciencia de la real dimensión y las consecuencias de lo hecho y de lo omitido. El juicio revelará quiénes somos en realidad. Seremos totalmente transparentes[101], como lo es Dios, en ese estado responderemos por nuestra vida entera ante el juez supremo y de esta manera, y solo de esta manera, podremos, si es nuestro deseo[102], orientar nuestra vida al Padre y finalmente ser uno con Él, o rechazarlo y vivir eternamente fuera de su presencia.
En la homilía del santo padre Francisco del 6 de diciembre de 2016, reflexionando sobre el Evangelio que menciona la oveja perdida (Mateo 18,12-14) dijo:
Hemos leído el Evangelio de la oveja perdida, con la alegría por el consuelo del Señor que nunca deja de buscarnos. Él viene como juez, pero un juez que acaricia, un juez lleno de ternura: ¡hace lo que sea para salvarnos! No viene a condenar sino a salvar, nos busca a cada uno, nos ama personalmente, no ama la masa indeterminada, sino que nos ama por el nombre, nos ama como somos. La oveja perdida no se perdió porque no tuviera la brújula en la mano. Conocía bien el camino. Se perdió porque tenía el corazón enfermo, cegado por una división interior, y huyó para alejarse del Señor, para saciar ese vacío interior que la llevaba a la doble vida: estar en la grey y escapar en la oscuridad. El Señor sabe esas cosas y va a buscarla. (…) Lo que hace la oveja perdida no es tanto un error, sino una enfermedad que tiene en el corazón y que el diablo aprovecha (…) Jesús, cuando encuentra a la oveja perdida no la insulta, aunque haya hecho tanto daño. En el huerto de los olivos, llama a Judas «amigo». Son las caricias de Dios. ¡Quien no conoce las caricias del Señor no conoce la doctrina cristiana! ¡Quien no se deja acariciar por el Señor está perdido!
Tres cosas podemos tener por ciertas:
- Dios «es» misericordia y no quiere que nadie se condene, por eso fue hasta el extremo al enviarnos a su único Hijo para que diera su vida por nuestra redención, pero la condenación es una posibilidad: «Pero a aquel que oye mis palabras y no las obedece, no soy yo quien lo condena; porque yo no vine para condenar al mundo, sino para salvarlo» (Juan 12,47); «El que cree en el Hijo de Dios no está condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz» (Juan 3,18-19).
- Dios puede perdonar todos los pecados, si acudiendo a su gracia pedimos perdón: «Por eso les digo, que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada» (Mateo 12,31). ¿Y por qué la blasfemia contra el Espíritu de Dios no podrá ser perdonada? Porque la función del Espíritu Santo es «convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio» (Juan 16,8). La tercera persona de la Trinidad actúa en nuestro corazón para hacernos conscientes de nuestra condición pecadora y, por consiguiente, de la necesidad de un salvador. Cuando cerramos nuestro corazón de tal manera que rechazamos el actuar (blasfemamos) del Espíritu Santo, entonces despreciamos la gracia del perdón y con ello matamos toda esperanza. Ahora, el versículo 32 dice: «Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del hombre; pero al que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero», esto le permitió concluir a san Gregorio Magno que «en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro» (Dialogi 4,41,3). Claramente la palabra «siglo» está haciendo referencia a «vida» … en esta vida o en la otra vida; es decir, después de la muerte.
- Dios siempre ha respetado nuestra libertad: «En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes» (Deuteronomio 30,19); «Entren por la puerta angosta. Porque la puerta y el camino que llevan a la perdición son anchos y espaciosos, y muchos entran por ellos; pero la puerta y el camino que llevan a la vida son angostos y difíciles, y pocos los encuentran» (Mateo 7,13-14).
La Palabra no deja duda de que existe un lugar —los teólogos hablan más de un estado que de un lugar— para los que aceptan la gracia y otro para quienes la rechazan. El cielo y el infierno son entonces una realidad. Ya hay personas gozando del cielo: tanto la Iglesia, con la proclamación de los santos, como las Sagradas Escrituras (ver Mateo 17,1-9) así lo afirman. No así con el infierno, no tenemos ninguna certeza de que alguna persona en particular se encuentre en él, aunque tengamos serias sospechas acerca de ciertos personajes de nuestra historia.
Varias lecturas de la Sagrada Escritura nos indican que para entrar en comunión perfecta con el creador debe considerarse puro: «… nada impuro nunca podrá entrar en el cielo» (Apocalipsis 21,27). En el Antiguo Testamento lo vemos con los animales que debían ser inmolados al Señor: «Cualquiera que presente al Señor un sacrificio de reconciliación, ya sea en cumplimiento de una promesa o como ofrenda voluntaria, deberá ofrecer toros u ovejas sin defecto para que le sean aceptados» (Levítico 22,21) o con los sacerdotes: «Ningún descendiente del sacerdote Aarón que tenga algún defecto físico presentará al Señor las ofrendas que se queman; tiene un defecto y, por lo tanto, no podrá presentar la ofrenda de pan de su Dios» (Levítico 21,21).
Habiendo establecido que tenemos una alternativa: vivimos con el Señor en la bienaventuranza eterna o permanecemos alejados de su presencia. Para cuantos se encuentran en la condición de apertura a Dios, pero de un modo imperfecto, el camino hacia la bienaventuranza plena requiere una purificación, que es lo que la Iglesia ilustra mediante la doctrina del «purgatorio» (ver Catecismo de la Iglesia católica, 1030-1032). Superada la imperfección y alcanzada la purificación, podremos unirnos perfectamente a Dios y conseguir la felicidad perfecta.
Dios no nos va a enviar al infierno[103], sino que en ejercicio de nuestra libre elección podemos decidir vivir apartados de nuestro Padre. Él tratará de convencernos de ese gravísimo error, como hiciera el padre con el hermano mayor de la hermosa parábola del hijo pródigo, donde él voluntariamente ignora y desprecia el llamado del viejo para que se una a la fiesta en honor de su hermano que «ha vuelto a la vida». El hermano mayor decide no participar de la celebración y así como el padre respetó la decisión de su hijo menor de marcharse de su lado y le entregó el dinero para hacerlo, también respeta la del hermano mayor de no querer participar de la fiesta. Nosotros podremos hacer lo mismo: podemos autoexcluirnos del gran banquete celestial y negarnos a participar de él y eso causa un dolor que quema, como las imágenes que muchos artistas han empleado para representar el fuego eterno. En las palabras de C. S. Lewis, «las puertas del infierno están cerradas por dentro».
En una ocasión Jesús estaba predicando cuando le avisaron que su madre y sus hermanos querían hablar con Él: «¿Quién es mi madre, y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre» (Mateo 12,48-50). Y ¿cómo hacemos la voluntad del Padre? Amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente y al prójimo como a nosotros mismos (ver Mateo 22,34-40). Si este es nuestro propósito diario de vida, el día que nos encontremos cara a cara con el juez supremo será entonces un reencuentro familiar que nos llenará de gozo, alegría y felicidad, sin nada que temer. ¿No es este el sentimiento que nos genera el volver a ver a nuestra madre, nuestro padre o a un hermano o hermana, después de un largo período de separación?
Y su reino no tendrá fin
Ese día no hará frío ni habrá heladas. Será un día único, conocido solamente por Dios. En él no se distinguirá el día de la noche, pues aún por la noche seguirá habiendo luz. Entonces saldrán de Jerusalén aguas frescas, que correrán en invierno y en verano, la mitad de ellas hacia el Mar Muerto y la otra mitad hacia el Mediterráneo. Ese día reinará el Señor en toda la tierra. El Señor será el único, y único será también su nombre.
Zacarías 14,6-9
Las fuerzas relativas de las naciones líderes del mundo nunca permanecen constantes, debido al crecimiento irregular de la población —con el consiguiente desbalance económico—, los avances tecnológicos —que se traducen en equipos militares más sofisticados y efectivos— y organizativos, que brindan mayores ventajas a una determinada población sobre otra.
Hubo una época en la que Egipto fue una de las naciones más ricas y poderosas de la antigüedad, pero ¿hoy? O ¿qué decir de conocido de aquel entonces y ¿cómo están hoy? Grandes reinos que hoy ya no existen. Viven otros que también desaparecerán algún día.
Así que no tiene sentido aferrarse a lo pasajero. Cuando el ángel Gabriel se presentó a la Virgen María a anunciarle el gran acontecimiento de la encarnación del Verbo, le dijo: «Ahora vas a quedar encinta: tendrás un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será un gran hombre, al que llamarán Hijo del Dios altísimo, y Dios el Señor lo hará rey, como a su antepasado David, para que reine por siempre sobre el pueblo de Jacob. Su reinado no tendrá fin» (Lucas 1,31-33). Ese día comenzó el proyecto de la creación del reino de Dios con la promesa de que sería eterno, no como otros reinos poderosos que habían existido o que existirían en el futuro, todos ellos efímeros.
El 10 de abril del 2005 el mundo entero veía desde su televisión al recién nombrado papa Benedicto xvi, en el balcón de la bendición de la Basílica de San Pedro, dirigirse por primera vez a los miles de fieles reunidos en la plaza esperando con ansia la salida del humo blanco por la chimenea de la Capilla Sixtina, en señal de buenas noticias. Sentados en la comodidad de nuestros hogares vimos un puñado de cardenales rodear al santo padre mientras este daba sus primeras palabras en calidad de papa. Hubo un hecho curioso que no pasó desapercibido para los periodistas que transmitían el magno evento: el cardenal de Chicago, su eminencia Francis Eugene George, se abstrajo de todo lo que acontecía a su alrededor y fijó su mirada en el horizonte por varios minutos. A su regreso, concedió una entrevista para compartir su opinión sobre los recientes acontecimientos y el periodista le preguntó: «Su eminencia, ¿en qué pensaba cuando fijó su mirada en lo infinito del horizonte desde ese balcón tan especial? Y respondió: “Hace dos mil años, las multitudes se agolpaban en este mismo lugar a rendir pleitesía al emperador Tiberio Claudio Nerón. Si me pregunta dónde está el sucesor del emperador del poderoso Imperio romano, le contestaria que no existe. Pero si me pregunta dónde está el sucesor del líder de la Iglesia fundada por Cristo, le contestaria que se encontraba a mi lado”».
Cada año recordamos, en las celebraciones que se llevan a cabo durante la Semana Santa, el encuentro entre Jesús y el gobernador romano Pilato. Luego de presentarle el reo para que dictaminara su sentencia, Pilato le preguntó: «¿Eres tú el rey de los judíos?» a lo que Jesús le replicó: «Mi reino no es de este mundo». El gobernante contra preguntó, seguramente en tono de mofa: «¿Así que tú eres rey?», «Tú lo has dicho: soy rey» contestó el Maestro. Esa misma tarde Jesús murió en el madero. Pilato y Caifás se habrán sentido triunfadores del resultado, gracias al poder que tenían. Han transcurrido poco más de dos mil años de aquel bochornoso acto de poder, y ¿quién venera a Pilato o a Caifás?, en cambio Jesús es venerado hoy en todo el mundo. Después de esto y durante más de trescientos años, los seguidores de Cristo fueron perseguidos, torturados y martirizados bajo las órdenes de los emperadores de turno. Cada cristiano asesinado representaba un triunfo de la política de exterminio del poderoso Imperio romano. ¿Quién venera hoy a Nerón, a Vespasiano, a Diocleciano o a Domiciano? Jesús es venerado hoy en todo el mundo. Ya en tiempos modernos, una lista de personalidades famosas de todos los campos —arte, política, ciencias, etc. — han declarado que Dios ha muerto. Ellos yacen bajo tierra y hoy Jesús es venerado en todo el mundo. ¿Cuál reino es eterno? ¿Quién es el verdadero rey?
Cada vez que a Jesús lo llamaban rey, lo hacían teniendo en mente la figura de gobernante: poderoso, guerrero, autoritario, etc., por eso Él rechazaba ese título en cada oportunidad. Porque su reino es el que profetizó Ezequiel:
Yo, el Señor, digo: Escuchen, ovejas mías: Voy a hacer justicia entre los corderos y los cabritos. ¿No les basta con comerse el mejor pasto, sino que tienen que pisotear el que queda? Beben el agua clara, y la demás la enturbian con las patas. Y mis ovejas tienen que comer el pasto que ustedes han pisoteado y beber el agua que ustedes han enturbiado. Por eso yo, el Señor, les digo: Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas. Ustedes han alejado a empujones a las débiles, las han atacado a cornadas y las han hecho huir. Pero yo voy a salvar a mis ovejas. No dejaré que las sigan robando. Voy a hacer justicia entre las ovejas. Voy a hacer que vuelva mi siervo David, y lo pondré como único pastor, y él las cuidará. Él será su pastor. Yo, el Señor, seré su Dios, y mi siervo David será su jefe. Yo, el Señor, he hablado. Voy a hacer una alianza con ellas, para asegurarles una vida tranquila. Haré desaparecer las fieras del país, para que mis ovejas puedan vivir tranquilas en campo abierto y dormir en los bosques.
Yo pondré a mis ovejas alrededor de mi monte santo, y las bendeciré; les enviaré lluvias de bendición en el tiempo oportuno. Los árboles del campo darán su fruto, la tierra dará sus cosechas, y ellas vivirán tranquilas en su propia tierra. Cuando yo libere a mi pueblo de quienes lo han esclavizado, entonces reconocerán que yo soy el Señor. Los pueblos extranjeros no volverán a apoderarse de ellos, ni las fieras volverán a devorarlos. Vivirán tranquilos, sin que nadie los asuste. Les daré sembrados fértiles, y ellos no volverán a sufrir hambre ni las demás naciones volverán a burlarse de ellos. Entonces reconocerán que yo, el Señor su Dios, estoy con ellos, y que Israel es mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo. Ustedes son mis ovejas, las ovejas de mi prado. Yo soy su Dios. Yo, el Señor, lo afirmo (Ezequiel 34,17-31).
No hemos llegado a la plenitud de ese reino porque, como dijo el profeta: «Voy a hacer justicia entre las ovejas gordas y las flacas», pero después del juicio final los justos vivirán en plena libertad; el amor será pleno y purificado; todo será hermoso a consecuencia de ese amor; la verdad lucirá sin tinieblas; la filiación divina existirá total con alma y cuerpo glorificados. El reino eterno de Cristo Rey será nuestra morada…el paraíso, aunque la Iglesia no se sienta preparada para explicar en qué consiste esta realidad. En voz de san Pablo:
Cosas que ojo no vio, ni oído oyó,
Ni han subido en corazón de hombre,
Son las que Dios ha preparado para los que le aman (1 Corintios 2,9).
[1] Algunas traducciones bíblicas no usan la palabra «ungir» sino «consagrar»; personalmente, no me gusta la segunda traducción.
[2] Tiberio Julio César Augusto era el césar en la época de Jesús. Su reinado comenzó el 17 de septiembre del 14 d. C. y terminó con su muerte, el 16 de marzo del 37. El calificativo de Augusto, que, aunque ya había entrado en desuso para ser reemplazado por el de César, seguía formando parte de su nombre. En latín, la palabra augustus significa «santo», «majestuoso» o «venerable» y siempre había sido aplicada al mundo de los dioses, siendo utilizada como epíteto particular de Júpiter, padre de los dioses y dios supremo del panteón romano.
[3] Si pudiéramos viajar al pasado: ¿qué pasaría si por accidente mata a alguno de sus padres cuando eran niños?
[4] En cosmología, se entiende por Big Bang —también llamada la Gran Explosión (término acuñado por el astrofísico Fred Hoyle a modo de burla de la teoría) y originalmente átomo primigenio (expresión del astrofísico y sacerdote Georges Lemaître)— al principio del universo; es decir, el punto inicial en el que se formaron la materia, el espacio y el tiempo.
[5] Pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo (2 Timoteo 1,9) —el énfasis es mío—.
[6] Atanasio de Alejandría fue obispo de Alejandría, nacido alrededor del año 296 y fallecido el 2 de mayo del año 373. Se considera santo en la Iglesia copta, en la Iglesia católica, en la Iglesia ortodoxa, en la Iglesia luterana y en la Iglesia anglicana, además de doctor de la Iglesia católica y padre de la Iglesia oriental.
[7] Clive Staples Lewis (Belfast, Irlanda del Norte, 29 de noviembre de 1898 – Oxford, Inglaterra, 22 de noviembre de 1963), popularmente conocido como C. S. Lewis, fue un medievalista, apologista cristiano, crítico literario, novelista, académico, locutor de radio y ensayista británico. Es reconocido por sus novelas de ficción, especialmente por las Cartas del diablo a su sobrino, Las crónicas de Narnia y la Trilogía cósmica, y también por sus ensayos apologéticos (mayormente en forma de libro) como Mero cristianismo, Milagros y El problema del dolor, entre otros.
[8] «El que se porta honradamente en lo poco también se porta honradamente en lo mucho, y el que no tiene honradez en lo poco tampoco la tiene en lo mucho» (Lucas 16,10).
[9] «Las autoridades judías le contestaron: “Nosotros tenemos una ley y, según nuestra ley, debe morir, porque se ha hecho pasar por Hijo de Dios”» (Juan 19,7).
[10] «Él nunca pecó y jamás engañó a nadie» (1 Pedro 2,22).
[11] Onésimo, también conocido como Onésimo de Bizancio y, en algunas iglesias ortodoxas, el sagrado apóstol Onésimo, era un sirviente de Filemón, personaje importante e influyente de Colosa, en Frigia, convertido al cristianismo por san Pablo.
[12] Cirilo de Alejandría fue un eclesiástico romano, natural de Egipto, patriarca de Alejandría desde 412 hasta su muerte; en 1882 fue proclamado doctor de la Iglesia por el papa León xiii.
[13] Un concilio ecuménico, también llamado concilio general, es un sínodo o reunión solemne al que están convocados todos los obispos católicos (y en ocasiones también están presentes, generalmente sin voto deliberativo, otros dignatarios eclesiásticos y teólogos expertos) para definir temas controvertidos de doctrina, indicar pautas generales de moralidad y tomar decisiones sobre asuntos de política eclesiástica, judiciales o disciplinarios.
[14] En latín: Ousia.
[15] Sobre la Santísima Trinidad, v. 8.
[16] En mi libro Lo que quiso saber de nuestra Iglesia católica y no se atrevió a preguntar, dedico todo un capítulo a tratar el tema de los ángeles. Allí explico más en detalle y profundidad las grandes diferencias que existen entre los ángeles de los que tanto se habla en este movimiento y los ángeles bíblicos del cristianismo.
[17] El Jumash (la Torá), edición del rabino Sion Levy.
[18] Alexander Murray Palmer Haley (Ithaca, Nueva York, 11 de agosto de 1921 – Seattle, Washington, 10 de febrero de 1992) fue un escritor estadounidense con ascendencia afroamericana, irlandesa y cheroqui. Es conocido por la Biografía de Malcolm X y por su libro Raíces.
[19] Pierre Teilhard de Chardin (Orcines, 1.° de mayo de 1881 – Nueva York, 10 de abril de 1955) fue un religioso jesuita, paleontólogo y filósofo francés que aportó una visión muy particular de la evolución.
[20] 1 Corintios 1,22-24; Mateo 10,19-20.
[21] Salmo 31,8; Jeremías 24,7.
[22] Isaías 9,6; Isaías 11,3-4.
[23] Efesios 3,19; 1 Corintios 2,11.
[24] Juan 14,6; 1 Corintios 12,1-3.
[25] 1 Corintios 1,24; Apocalipsis 2,10.
[26] Isaías 11,2; Salmo 110,10.
[27] Amor efectivo quiere decir que siempre desearemos lo mejor para esa persona y, cuando esté a nuestro alcance, actuar en concordancia con este deseo.
[28] Poseyendo Cristo dos naturalezas y, por lo tanto, dos inteligencias: la humana y la divina, el problema sobre el conocimiento encontrado en su inteligencia divina es idéntico al dilema acerca del conocimiento de Dios y escapa al propósito de este libro. Sin embargo, para profundizar un poco en este tema, puede leer un artículo de la Enciclopedia católica en línea titulado «Conocimiento de Jesucristo» en https://ec.aciprensa.com/wiki/Conocimiento_de_Jesucristo.
[29] Omnipotencia es el poder de Dios para realizar cualquier cosa que no sea intrínsecamente imposible. Lo intrínsecamente imposible se refiere a dos clases de imposibles: 1) cualquier acción de parte de Dios que pudiese estar fuera de armonía con su naturaleza y atributos, como por ejemplo pecar: para Dios es imposible pecar. 2) Elementos mutuamente repelentes, como por ejemplo Dios no puede crear un triángulo de cuatro ángulos.
[30] Atributo por el cual Dios, en forma perfecta y eterna, conoce todo lo que puede ser conocido: pasado, presente y futuro. Posee el conocimiento más perfecto de todas las cosas.
[31] Atributo de Dios en virtud del cual Él llena el universo en todas sus partes y está presente en todos los lugares al mismo tiempo. No una parte, sino la totalidad de Dios está presente en todo lugar.
[32] Catecismo de la Iglesia católica, numeral 474.
[33] En mi libro Lo que quiso saber de nuestra iglesia católica y no se atrevió a preguntar, dedico todo un capítulo a tratar el tema de la transubstanciación.
[34] El Catecismo romano, más conocido como Catecismo del Concilio de Trento (publicado en 1566), fue elaborado para exponer la doctrina y mejorar la comprensión teológica de los párrocos. En dicho concilio, realizado en febrero de 1562, los obispos expresaron la razón que tuvieron para elaborar dicho material: «Para aplicar un remedio saludable al gran y pernicioso mal y pensando que la definición de las principales doctrinas católicas no ha sido suficiente para este propósito, resuelve, entonces publicar un formulario y un método para enseñar los elementos de la fe y para ser usados legítimamente por los pastores y enseñantes».
[35] https://www.aciprensa.com/recursos/pregon-pascual-2095
[36] Se celebraron varios concilios en Quierzy, una residencia real bajo los carolingios, pero ahora una villa insignificante sobre el Oise en el departamento francés de Aisne.
[37] Fruto del sistema jerárquico instaurado por el emperador romano Diocleciano en 293, que consistía en una división del Imperio romano dirigido por dos emperadores mayores, los augustos y sus subalternos y sucesores designados: los césares.
[38] Eusebio de Cesarea (circa 263 – 30 de mayo de 339, probablemente en Cesarea de Palestina), fue obispo de Cesarea, exégeta y se le conoce como el padre de la historia de la Iglesia, porque sus escritos están entre los primeros relatos de la historia del cristianismo primitivo.
[39] Vida de Constantino, Libro i, capítulo 28.
[40] Quinto Septimio Florente Tertuliano (160-220) fue un padre de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo ii y primera del siglo iii.
[41] En mi libro Las tres preguntas, en la tesis titulada: Soporte histórico de la Biblia, aporto la evidencia científica de dicho acontecimiento.
[42] Plegaria eucarística n.° 1 del canon romano.
[43] En algunas versiones, era un difunto que resucitó cuando lo tocaron con la cruz de Cristo.
[44] Sharvaraz, cuyo nombre real era Farrokhan (falleció el 9 de junio de 630), fue general y vigésimo quinto monarca sasánida (segundo Imperio persa y el cuarto y último Estado iraní previo a la conquista musulmana).
[45] Flavio Heraclio Augusto (Capadocia, 575 – Constantinopla, 11 de febrero del 641) fue emperador romano de Oriente desde el 5 de octubre del 610 hasta su muerte. Fue responsable de la introducción del idioma griego como lengua oficial del Imperio romano de oriente, abandonando definitivamente el latín.
[46] Cada 14 de septiembre se celebra la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, día en que recordamos y honramos la cruz en la que murió nuestro Señor Jesucristo.
[47] En esta basílica también se encuentra uno de los clavos que se emplearon para crucificar a Jesús, unas espinas de la corona y una tabla con una inscripción en latín que reza: «Jesús de Nazaret, rey de los judíos».
[48] La Historia propiamente definida es «la disciplina que trata de investigar y establecer todo lo concerniente al pasado de los hombres».
[49] Al parecer, se trata de Teófilo ben Anás, sumo sacerdote del Templo de Jerusalén del año 37 al 41.
[50] Algunas traducciones mencionan a Cirenio, pero existe un consenso entre los historiadores de que se trata del mismo personaje.
[51] Filón de Alejandría fue un filósofo judío helenístico nacido alrededor del año 20 a. C. en Alejandría, donde murió hacia el 45 d. C. Contemporáneo al inicio de la era cristiana, vivió en Alejandría, entonces el gran centro intelectual del Mediterráneo.
[52] Tito Flavio Josefo (Jerusalén, 37 – Roma, 100), nacido como Yosef ben Matityahu, fue un historiador judeorromano del siglo I, que nació en Jerusalén (entonces parte de Judea romana) de un padre de ascendencia sacerdotal y una madre de ascendencia real.
[53] Gayo o Publio Cornelio Tácito (55 – 120) fue un político e historiador romano de época flavia y antonina. Escribió varias obras históricas, biográficas y etnográficas, entre las que destacan los Anales y las Historias.
[54] Importante puerto antiguo a medio camino de Tel-Aviv y Haifa.
[55] Diego Rodríguez de Silva y Velázquez (Sevilla, bautizado el 6 de junio de 1599 – Madrid, 6 de agosto de 1660), conocido como Diego Velázquez, fue un pintor barroco español considerado uno de los máximos exponentes de la pintura española y maestro de la pintura universal.
[56] Matthias Grünewald, también llamado Mathias Gothardt Neithartdt (Wurzburgo, Alemania, 1470, Halle – 1528), fue un pintor renacentista alemán. Pintó principalmente obras religiosas, en especial escenas de crucifixión sombrías y llenas de dolor. El carácter visionario de su obra, con sus expresivos color y línea, contrasta con la obra de su contemporáneo Alberto Durero. Sus pinturas son conocidas por sus formas dramáticas, colores vívidos y el tratamiento de la luz.
[57] Zenit es una agencia de información católica basada en la web.
[58] Ausencia de suficiente oxígeno en los tejidos para mantener las funciones del cuerpo.
[59] La acidosis respiratoria es uno de los trastornos del equilibrio ácido-base en la que la disminución en la frecuencia de las respiraciones o hipoventilación provoca una concentración creciente del dióxido de carbono en el plasma sanguíneo y la consecuente disminución del pH de la sangre.
[60] El choque hipovolémico, a menudo llamado shock hemorrágico, es un síndrome complejo que se desarrolla cuando el volumen sanguíneo circulante baja a tal punto que el corazón se vuelve incapaz de bombear suficiente sangre al cuerpo.
[61] La palabra «anciano» no se refiere a una persona de más edad, sino que en sentido estricto los «ancianos» son el grupo del sanedrín distinto de los sacerdotes-jefes y de los escribas fariseos. Está compuesto por los jefes de las familias más ricas e influyentes de Jerusalén. En algún momento Lucas los llama «los notables del pueblo» (19,47), son la aristocracia seglar, los poderosos; esto por el dinero, ya que eran los propietarios de grandes haciendas y los comerciantes más ricos.
[62] 1 Juan 4,7-8.
[63] Comprendido entre los años 1551 y 1080 a. C.
[64] Santa de la Iglesia católica y madre del emperador Constantino, quien, en el 313 d. C., autorizó la práctica del cristianismo.
[65] En 1883 se identificó un lugar alternativo conocido como «tumba del jardín» adyacente al «calvario de Gordon», en honor el mayor general Charles Gordon, quien afirmó que una loma rocosa que hay a las afueras de la Puerta de Damasco era el Gólgota bíblico.
[66] «Era alrededor del mediodía. El sol se eclipsó y la oscuridad cubrió toda la tierra hasta las tres de la tarde. El velo del templo se rasgó por el medio» (Lucas 23,44-45).
[67] Sexto Julio Africano (alrededor de 160 d. C. – hacia 240 d. C.) fue un historiador y apologista helenista de influencia cristiana-africana. Se le considera el padre de la cronología cristiana.
[68] Quinto Septimio Florente Tertuliano (alrededor de 160 d. C. – hacia 220 d. C.) fue un padre de la Iglesia y un prolífico escritor durante la segunda parte del siglo II y la primera del siglo iii.
[69] Thallus fue un historiador temprano que escribió en griego koiné una historia de tres volúmenes sobre el mundo mediterráneo, desde antes de la guerra de Troya hasta la 167.ª olimpiada.
[70] Murió el 15 de octubre de 2020, a la edad de 83 años.
[71] Se llevó a cabo por vez primera en la parroquia de San Luis en la ciudad de Pinecrest, sur de Florida.
[72] Jeremías 23,5.
[73] Miqueas 5,2.
[74] Isaías 35,5-6.
[75] Salmo 78,2-3.
[76] Zacarías 9,9.
[77] Salmo 41,9.
[78] Zacarías 13,6.
[79] Zacarías 11,11-12.
[80] Zacarías 11,13.
[81] Isaías 53,7.
[82] Isaías 50,6.
[83] Isaías 53,5.
[84] Isaías 53,3.
[85] Salmo 22,16.
[86] Salmo 22,18.
[87] Salmo 69,21.
[88] Salmo 34,20.
[89] Peter W. Stoner (junio 16 de 1888 – marzo 21 de 1980) fue un escritor cristiano y director del Departamento de Matemáticas y Astronomía del Pasadena City College y director de la división científica de Westmont College.
[90] El Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas es un lugar religioso considerado sagrado de unas 15 hectáreas ubicado en la ciudad vieja de Jerusalén. Los judíos y cristianos lo conocen como «Monte de la Casa» o «Monte del Templo», en alusión al antiguo templo, mientras que los musulmanes lo denominan el «Noble Santuario» o el «Noble Santuario de Jerusalén». La explanada es uno de los lugares sagrados más disputados del mundo. Es considerado el tercer lugar más santo en el islam (tras La Meca y Medina), y también es el lugar más sagrado del judaísmo, ya que en el monte Moriá se sitúa la historia bíblica del sacrificio de Isaac.
[91] Confrontar con Hechos de los Apóstoles 2,34.
[92] Ver también: Romanos 8,34; Carta a los Colosenses 3,1; Carta a los Efesios 1,20; Carta a los Hebreos 1,3; 8,1; 10,12; 12,2; 1 de Pedro 3,22.
[93] Juan Pablo ii, audiencia general del 12 de abril de 1989.
[94] Antes de la segunda venida de Cristo tiene que producirse la gran apostasía: una crisis religiosa a escala mundial. que sacudirá la fe de muchos creyentes. Se develará el «misterio de iniquidad» bajo la forma de una impostura religiosa que será la del anticristo; es decir, habrá un seudo-mesianismo en que el hombre se glorificará a sí mismo colocándose en el lugar de Dios (ver Catecismo de la Iglesia católica, artículo 675)
[95] Con la reforma litúrgica y el Misal romano de 1970 se introdujo esta aclamación después de la consagración. Las palabras «Mysterium fidei», que con el transcurso de los siglos se desplazaron al interior de las palabras de la consagración del cáliz, se eliminaron de ese lugar y se colocaron tras la consagración como una afirmación de fe y aclamación que el sacerdote pronuncia.
[96] Algunos ejemplos: Isaías 66,16; Ezequiel 33,20; Salmos 75,7; Génesis 16,5; Miqueas 4,3; Apocalipsis 20,11-15, y Mateo 25,41.
[97] Dice el apóstol Pablo: «Así como todos murieron en Adán, así también todos resucitarán en Cristo» (1 Corintios 15,22). Ese «todos» nos revela que aun los que estén vivos al momento de la segunda venida de nuestro señor Jesucristo experimentarán la muerte y luego la resurrección (ver Catecismo romano, capítulo 12, artículo 11, numeral 6).
[98] Avisos y sentencias, 57.
[99] Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart (Salzburgo, 27 de enero de 1756 – Viena, 5 de diciembre de 1791), más conocido como Wolfgang Amadeus Mozart, fue un compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo Arzobispado de Salzburgo, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia.
[100] La Misa de réquiem (música para ser interpretada en una misa funeral) en re menor, K. 626.
[101] «Queridos hermanos, ya somos hijos de Dios. Y aunque no se ve todavía lo que seremos después, sabemos que cuando Jesucristo aparezca seremos como él, porque lo veremos tal como es» (1 Juan 3,2).
[102] Basándose en Mateo 12,31-32, san Gregorio Magno en su Dialogi 4, 41, 3 dice: «En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro». Acá «siglo» quiere decir «vida».
[103] Obispo Thomas J. Olmsted, The Catholic Sun, edición mayo 14 de 2018. Obispo Robert Barron en “El infierno está lleno o vacío” (https://www.youtube.com/watch?v=dmsa0sg4Od4&t=105s).