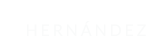En cada una de nuestras familias hay personas que seguramente fueron bautizadas dentro de la Iglesia católica y desafortunadamente dejaron de creer en Dios o en la Iglesia como institución. La religión no les interesa y hasta les molesta.
Siempre que termino de dictar alguna conferencia, hay quien me hace esta pregunta sin ocultar un velo de tristeza. Su dolor es proporcional a la cercanía del familiar que se ha declarado ateo o que simplemente no practica ningún tipo de espiritualidad.
La encuestadora Gallup preguntó en el 2012: « ¿Independientemente de si asiste a un lugar de culto o no, diría que se considera una persona religiosa, no religiosa o un ateo convencido?». El 59 % de la población mundial se identificó como religiosa, un 23 % no religiosa y un 13 % se declaró atea convencida.
La gente tiene el malentendido de pensar que a Dios solo se puede llegar a través de la fe, por lo que se vuelve un problema recursivo el hablarle a un ateo de Dios. El cristiano solo cuenta con el lenguaje de la fe y el ateo solo entiende el lenguaje de la razón.
El doctor de la Iglesia San Anselmo de Canterbury (siglo XI) sostenía la necesidad de creer para comprender y así luego intentar comprender lo que se creía. No anteponer la fe según Anselmo era presunción; sin embargo no invocar inmediatamente a la razón para comprender lo que se creía era negligencia.
Hasta antes de Santo Tomás de Aquino (siglo XIII) los teólogos afirmaban que la existencia de Dios era evidente, por lo tanto no había que demostrar su existencia. Sin embargo Santo Tomás plantea dos cuestiones: ¿Es necesario demostrar la existencia de Dios? Y ¿Es posible demostrarla? En su obra “Suma Teológica” rechaza la posición generalizada de los teólogos del momento en el sentido que no era necesaria esa demostración ya que para comenzar, no todo el mundo entendía por Dios “aquello mayor de lo cual no cabe pensar nada”[1].
Santo Tomás distingue entre verdades de fe (lo revelado) y verdades de razón (lo revelable). Lo revelado es el conocimiento de Dios expuesto por Él y excede la capacidad de la razón humana, por lo que se acepta basándose en su autoridad y no en evidencias ni demostraciones. Lo revelable es el conocimiento de Dios accesible a la razón humana, como la interpretación de las Sagradas Escrituras que pueden ser explicadas racionalmente. Ambas verdades son fuente de conocimiento, pero la razón tiene un límite a partir del cual se sitúa la fe, aportando el conocimiento que la razón no puede alcanzar.
Hace unos años circuló por las redes sociales un diálogo ficticio entre dos criaturas que se encontraban en el vientre materno, basado en un texto del Padre Henri Nouwen[2]:
En el vientre de una mujer embarazada estaban dos criaturas conversando, cuando una le preguntó a la otra:
– ¿Crees en la vida después del nacimiento?
La respuesta fue inmediata:
– Claro que sí. Algo tiene que haber después del nacimiento. Tal vez estemos aquí principalmente porque precisamos prepararnos para lo que seremos más tarde.
– ¡Bobadas, no hay vida después del nacimiento! ¿Cómo sería esa vida?
– Yo no sé exactamente, pero ciertamente habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y comamos con la boca.
– ¡Eso es un absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer con la boca? ¡Es totalmente ridículo! El cordón umbilical es lo que nos alimenta. Yo solamente digo una cosa: la vida después del nacimiento es una hipótesis definitivamente excluida – el cordón umbilical es muy corto.
– En verdad, creo que ciertamente habrá algo. Tal vez sea apenas un poco diferente de lo que estamos habituados a tener aquí.
– Pero nadie vino de allá, nadie volvió después del nacimiento. El parto apenas encierra la vida. Vida que, a final de cuentas, es nada más que una angustia prolongada en esta absoluta oscuridad.
– Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del nacimiento, pero, con certeza, veremos a mamá y ella cuidará de nosotros.
-¿Mamá? ¿Tú crees en la mamá? ¿Y dónde supuestamente estaría ella?
– ¿Dónde? ¡En todo alrededor nuestro! En ella y a través de ella vivimos. Sin ella todo esto no existiría.
– ¡Yo no creo! Yo nunca vi ninguna mamá, lo que comprueba que mamá no existe.
– Bueno, pero, a veces, cuando estamos en silencio, puedes oírla cantando, o sientes cómo ella acaricia nuestro mundo. ¿Sabes qué? Pienso, entonces, que la vida real solo nos espera y que, ahora, apenas estamos preparándonos para ella.
Este diálogo refleja muy bien la posición en que se encuentra una persona, que a pesar de la poca información que posee, le permite creer y anhelar una nueva vida. El ateo, usando esa misma información racional, no encuentra evidencia y por lo tanto niega la posibilidad de una vida después del nacimiento.
El ateo es la persona que rechaza la creencia de la existencia de Dios o de dioses. Entre sus argumentos más importantes se encuentran la falta de una evidencia materialista o “científica”, el problema del mal y del sufrimiento (tratado en el capítulo XXII), la inconsistencia entre “revelaciones” que fundamentan las diferentes religiones del mundo y el significativo avance de la ciencia en descifrar los grandes misterios de la mecánica de la naturaleza que antiguamente se le asignaban al poder de Dios.
El agnóstico es la persona que ni cree ni descree en la existencia de Dios o de dioses. Generalmente el agnóstico sostiene que debe existir “algo” invisible en el hombre que trasciende después de la muerte.
Al igual que el creyente del común, los ateos y agnósticos no son personas que académicamente hayan profundizado en sus creencias y descreencias, así que en su rechazo a seguir las enseñanzas de una vida cristiana, optan por el camino del agnosticismo o del ateísmo.
Irónicamente es en la misma ciencia donde encontramos nuestro mejor aliado para lograr que un ateo o un agnóstico reflexionen seriamente sobre la existencia de Dios. En esta obra traté el tema sobre ciencia y religión y aporté una serie de argumentos sobre como en la medida en que realicemos una profundización seria de lo que la ciencia ha descubierto, queda expuesta la existencia de un ser superior que diseñó nuestro universo material.
Hasta este punto, el lector habrá encontrado una larga lista de pruebas que desmitifican la creencia popular según la cual la religión ve como enemiga a la ciencia.
El problema con el que generalmente me encuentro cuando hablo con estas personas, es que han creado equivocadamente una fuerte cadena entre Dios y la misa, el sacerdote y las enseñanzas de nuestra Iglesia. Para ellos, el que yo los conduzca a la aceptación de la existencia de Dios implica que al otro día tienen que ir a confesarse con un sacerdote y empezar a asistir todos los domingos a misa. Ese es el objetivo, pero no a corto sino a largo plazo.
En la “Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium” del papa Francisco publicado el 24 de noviembre del 2013, se explica el orden de una correcta evangelización[3]. Aunque el Santo Padre tiene como audiencia al cristiano y no al ateo, quiero valerme de su enumeración y darle un nuevo enfoque en el caso que nos ocupa, para una adecuada preparación y como marco de nuestro diálogo con el ateo o agnóstico.
Primero: Anunciar el amor de Dios. El amor debe ser el ingrediente principal durante toda la conversación, sin juzgar ni condenar. Queremos compartir el gozo que sentimos al sentirnos amados por ese Padre amoroso que nos describió Jesús en su parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-32). Nuestra vida debe ser una vida que invite, que atraiga, que despierte la curiosidad de lo que hay detrás de nuestra paz, de nuestro gozo y de nuestra alegría.
Segundo: Una profunda catequesis. Debemos prepararnos con argumentos fuertes y verdaderos, lógicos y razonables. Tratar de hacer razonar a un no creyente citando las Sagradas Escrituras, no servirá. Tengan presente que esa persona considera la Biblia como una gran fábula. Así que solo la podremos usar como fuente histórica o como manual de vida y sabiduría, pero no como verdad revelada. Recuerden que en el capítulo VII se citaron una gran cantidad de papiros que datan de épocas muy cercanas a cuando se fueron escribiendo los diferentes libros que conforman la Biblia actual, de tal forma que si la persona no puede apreciar la sabiduría contenida en las Escrituras por el hecho de llevar el nombre de Biblia, lo podremos remitir a los papiros originales cuando sea necesario.
Tercero: Consecuencias morales. Hablarle del pecado o del infierno a una persona que no cree en Dios es totalmente equivocado, nocivo e inútil. Debemos sembrar esperanza, ternura y amor. No condenación.
El camino que se ha de recorrer con una persona que ha vivido en las tierras del ateísmo o del agnosticismo, es largo, penoso y muy frustrante, pero con la debida guía, preparación, paciencia, perseverancia y mucha oración, podremos obtener algunos frutos, que bien valdrán la pena todos los esfuerzos que hayamos empleado.
Primer paso: Existe un creador
El objetivo de este primer paso es que el mismo llegue a la convicción de la existencia no de Dios, sino de un Creador; para los creyentes ese Creador es Dios, pero para el propósito de avanzar con los no creyentes, hay que evitar caer en esa asociación de Dios con la Iglesia y con lo que implica ser parte de ella.
Es importante aclarar que creador es el que es capaz de sacar algo de la nada. El hombre ha logrado transformar el árbol en un mueble, una piedra en una escultura, etc. Nuestro planeta tierra no salió de la nada, como tampoco el sol, ni el universo. El big bang es la explosión de una energía primaria, pero esa energía que se necesitó ya existía. ¿Quién creó esa energía?
Con respecto a nuestro universo material, incluyendo una increíble diversidad de vida, caben dos posibilidades: La primera es que todo es el resultado del azar y la segunda es que es el resultado de un creador que así lo diseñó.
Santo Tomás de Aquino propuso cinco vías o modos mediante las cuales se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios o de un Creador:
- Vía del movimiento:Es innegable que todas las cosas del mundo se mueven. Todo movimiento tiene una causa exterior a él mismo. Por todo ello es necesario un primer motor inmóvil que no sea movido por nadie y tenga la capacidad de mover: Este es al que todos llaman Dios o Creador.
- Vía de la causa eficiente:Es imposible que exista en el mundo algo que sea causa y efecto a la vez, pues la causa es anterior al efecto. Ha sido necesaria una primera causa eficiente que haya producido todas las demás: Este es al que todos llaman Dios o Creador.
- Vía de lo contingente:Todos los seres de la realidad existen, pero podrían no existir, pues son contingentes (su existencia depende de otro: la nube depende del océano, el océano depende del rio, el rio depende de la tierra, la tierra depende del sistema solar, etc.). Debe existir forzosamente un ser no contingente que haya creado a los demás seres: Este es al que todos llaman Dios o Creador.
- Vía de los grados de perfección:Para que podamos hablar de un más o un menos en la perfección de los seres, es necesario que exista un ser perfecto que haga posible la comparación: Este es al que todos llaman Dios o Creador.
- Vía del gobierno del mundo:Todos los seres irracionales o carentes de conocimiento tienden a un fin (la hormiga sabe lo que tiene que hacer, el pájaro sabe lo que tiene que hacer, etc.). Esto sólo es posible si alguien los dirige (a la manera que un arquero dirige la flecha), luego tiene que existir un ser inteligente que dirija todas las cosas: Este es al que todos llaman Dios o Creador.
La naturaleza nos brinda una cantidad incontable de ejemplos en los cuales el azar está prácticamente excluido. La reproducción sexuada es uno de ellos. Si solo las mutaciones que le dan una mayor ventaja de supervivencia a la especie es el motor que genera la gran variedad de vida que conocemos, ¿Cómo fue posible esa mutación que obligó a que ciertas cadenas de ADN solo conservaran una mitad específica de información ya que otras harían lo mismo pero con la otra mitad de la información? ¿Qué ventaja para la supervivencia aportó el sexo en las especies? ¿Por qué macho y hembra?
El sexo introdujo en las especies un riesgo en la supervivencia y una complejidad enorme —matemáticamente improbable como fruto del azar—, que en algún momento contaron con el inmejorable sistema de reproducción asexuada, dejándolas expuestas a la dependencia de encontrar su sexo opuesto para la preservación de la misma. La evolución de la reproducción sexual es un gran rompecabezas de la biología evolutiva moderna que hasta la fecha no ha dado una teoría satisfactoria que la explique y justifique.
El ciclo de vida de la mariposa monarca es otro gran ejemplo de complejidades genéticas, matemáticamente improbable de ser explicadas por el azar. Viven al sur de Canadá y tienen una longevidad de entre 2 y 6 semanas. Cuatro o cinco generaciones tienen esta misma duración de vida. Cuando se acerca el invierno, la siguiente generación de mariposas, no contará con esta corta vida; llegará a vivir entre 28 a 36 semanas, lo que le permitirá emprender un largo viaje de más de 2,000 kilómetros a las montañas del centro de México donde pasaran desde noviembre hasta marzo. En sus últimos días de vida, emprenden un viaje de regreso en dos etapas. Volaran primero a los estados del norte de México y sureste de los Estados Unidos, donde se reproducirán, depositarán los huevos en las matas de algodoncillo y morirán. Las mariposas que nacen de esos huevos, contarán con una vida más larga que las primeras generaciones pero mucho más corta que sus padres, que las mantendrá vivas, hasta que retornen a su lugar de partida donde comenzarán un nuevo ciclo de vida.
Ha de existir un Creador que diseñó las leyes de la naturaleza que desembocaron en el universo que hoy conocemos y en el que vivimos.
Cuando ya se tiene la conciencia de la existencia de un Creador, podemos pasar al siguiente paso.
Segundo paso: Imitando a Jesús
Una persona que empieza a jugar al tenis de manera profesional deberá dedicar varias horas al día a practicar el juego, a desarrollar rutinas fuertes de ejercicio, a mirarse jugando en partidos grabados para identificar sus errores y puntos débiles. También deberá analizar la vida de aquellos astros del tenis que lograron ganar varias veces los más grandes torneos del mundo, como un Roger Federer o una Serena Williams. ¿Qué raqueta usan? ¿Cómo practican? ¿En dónde practican? ¿Cuánto practican? ¿Qué rutinas de ejercicio hacen en el gimnasio? ¿Qué comen? ¿Cuánto comen? ¿Cómo juegan? Etc.
Igual hace el nadador olímpico. Busca conocer lo más que pueda de aquellos que rompieron los records mundiales para imitarlos.
Entonces, si quiere llegar a ser un gran tenista seguramente querrá imitar a un Roger Federer, si quiere llegar a ser un gran nadador seguramente querrá imitar a un Michael Phelps, si quiere llegar a ser un gran futbolista seguramente querrá imitar a un Pelé.
¿A quién quisiera imitar si quiere llegar a ser un gran ser humano?
Afortunadamente en cada época de la historia de la humanidad se puede contar con innumerables ejemplos de grandes seres humanos que por sus características excepcionales trascendieron en el tiempo. Los hubo de todas las razas, nacionalidades, géneros, edades, profesiones y oficios. Unos lograron ganarse un lugar en los libros de historia, algunos acapararon grandes titulares de prensa, en ocasiones sus historias fueron llevadas a la pantalla grande, y otros apenas fueron conocidos en sus pequeños núcleos familiares.
Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Buda, Josefina Bakhita, Martin Luther King, el papa Francisco, Florence Nightingale, Rigoberta Menchú, San Juan Bosco, San Francisco de Asís, etc. y por supuesto Jesús de Nazaret; solo por mencionar algunos ejemplos de grandes seres que lograron trascender en el tiempo por su obra y legado.
Cada uno de nosotros tiene una lista de personas que admiramos y cuyos modelos de vida nos pueden inspirar a imitar y a seguir su ejemplo. Como queremos ser los mejores seres humanos, debemos escoger al más grande ser humano del que tengamos información: Jesús de Nazaret.
Dejemos completamente de lado el hecho que nosotros creemos que Él es el hijo de Dios y concentrémonos exclusivamente en su naturaleza humana. En el capítulo II del presente escrito, se explicó cómo abordar y probar la existencia de Jesús hombre que habitó entre nosotros hace más de dos mil años. Como ser humano Jesús fue un ser excepcional. Entre los que no cuestionan su paso por la tierra, nadie ha objetado este hecho.
El Doctor Augusto Cury[4] es un psiquiatra, psicoterapeuta, científico y autor de numerosos obras de psiquiatría. En su libro “El Maestro de maestros” hace un análisis de la inteligencia de Cristo. Dice en su obra:
“Este libro no defiende una religión. Su propósito es hacer una investigación psicológica de la personalidad de Cristo. No obstante, los sofisticados principios intelectuales de su inteligencia, podrán contribuir para abrir las ventanas de la inteligencia de las personas de cualquier religión, hasta las no cristianas. Tales principios son tan complejos que delante de ellos hasta los más escépticos ateos podrán enriquecer su capacidad de pensar.
Es difícil encontrar a alguien capaz de sorprendernos con las características de su personalidad, capaz de invitarnos a meditar y repensar nuestra historia. Alguien que delante de momentos de estrés, contrariedad y dolor emocional tenga actitudes sofisticadas y logre producir pensamientos y emociones que salgan del patrón común. Alguien tan interesante que posea el don de perturbar nuestros conceptos y paradigmas existenciales.
Con el pasar de los años, actuando como psiquiatra, psicoterapeuta y pesquisidor de la inteligencia, comprendí que el ser humano, aunque tiene la mente muy compleja, es frecuentemente muy previsible. El Maestro de los maestros huía de la regla. Poseía una inteligencia estimulante capaz de desafiar la inteligencia de todos los que pasaban por él.
Él tenía plena consciencia de lo que hacía. Sus metas y prioridades estaban bien establecidas (Lucas 18:31; Juan 14:31). Era seguro y determinado, pero al mismo tiempo flexible, extremadamente atento y educado. Tenía gran paciencia para educar, pero no era un maestro pasivo, antes era un instigador. Despertaba la sed de conocimiento en sus íntimos discípulos (Juan 1:37-51). Informaba poco, pero educaba mucho. Era económico para hablar, diciendo mucho con pocas palabras. Era intrépido en expresar sus pensamientos, aunque vivía en una época donde dominaba el autoritarismo.
Su coraje para expresar sus pensamientos le traía frecuentes persecuciones y sufrimientos. Todavía, cuando deseaba hablar, aunque sus palabras le trajesen grandes dificultades, no se intimidaba. Mezclaba la sencillez con la elocuencia, la humildad con el coraje intelectual, la amabilidad con la perspicacia.” Capítulo 1.
Quienes conocieron a Jesús lo amaron. Generoso hasta el extremo. Amorosamente misericordioso. Fiel y leal amigo, siempre rodeado por multitudes que querían estar a su lado, escucharlo y hacerle preguntas de toda clase. Cuidó y defendió a los suyos. Buen hijo. Incansable trabajador. Hombre de principios. Coherente y consistente en su pensar, hablar y obrar. Sencillo y humilde. Excelente consejero. Su solidaridad con los más necesitados lo mantenía siempre ocupado. Su personalidad alegre y jovial era deseada hasta en las casas de sus detractores. No le huía a las dificultades sin llegar a ser temerario ni imprudente. Detallista. Cariñoso y afectuoso. Siempre se podía contar con él sin condiciones. Paciente y tolerante. Calmado pero nunca indiferente. Puro e inocente y al mismo tiempo viril, enérgico y fuerte. Amante de la naturaleza y gran observador de ella. Su gran carisma es innegable. Jesús poseía en abundancia todas esas características y cualidades que una persona con el firme propósito de crecer y mejorar como ser humano puede querer.
Varias biografías se han escrito de Jesús, incluyendo los tres tomos que escribió el papa Benedicto XVI sobre su infancia, obra y pasión. Los estudios de cine han hecho grandes películas basadas en su vida destacándose la producción anglo italiana de 1977 dirigida por el italiano Franco Zeffirelli. Cada una de estas obras expone el pensamiento del autor, por lo que resaltará o aportará más información sobre algún aspecto de su vida y obra, basadas siempre en lo que las Sagradas Escrituras nos cuentan. Así que vayamos a la fuente.
Cada uno de los cuatro evangelios fue escrito con una audiencia en mente.
Mateo escribió para una audiencia hebrea. Uno de los propósitos de su Evangelio era mostrar que Jesús era el Mesías largamente esperado y por lo tanto debía ser creído. Su énfasis está en Jesús como Rey prometido, el “Hijo de David” quien se sentaría para siempre en el trono de Israel (Mateo 9:27; 21:9).
Marcos escribió para una audiencia de gentiles. Su énfasis está en Jesús como el Siervo sufriente, aquel que no vino para ser servido sino para servir y dar su vida para la salvación de muchos.
Lucas también escribió para los gentiles. Su énfasis está en la humanidad de Jesús, por eso lo llama “el Hijo del Hombre”. Muestra ese corazón misericordioso que sanaba cuerpos y almas.
Juan nos habla mucho de la humanidad de Jesús pero enfatiza en su divinidad. Es el evangelio de mayor profundidad teológica.
Como buscamos concentrarnos en el aspecto humano que queremos imitar, debemos invitar a que lea el evangelio escrito por Lucas.
Invitémoslo a leer poco a poco ese evangelio, analizando lo que Jesús hacia y decía, de cómo reaccionaba ante cada situación que se le presentaba. En qué consistía su enseñanza. Cómo se relacionaba con sus discípulos y amigos. Cómo reaccionaba ante la crítica. Que lo molestaba y que le agradaba. Cuáles eran los intereses que lo motivaban. Que lo hacía ponerse triste y que lo llenaba de alegría. Que pensaba Él sobre las personas que cometían errores y faltas. Cuál era su comportamiento ante la injusticia, ante los poderosos y ante los sabios. De qué forma ayudaba a los que ayudaba. Que criticaba y cómo criticaba.
Aunque el evangelio de Lucas hace énfasis en el aspecto humano de Jesús, no deja de lado su divinidad, así que debemos decirle que se concentre solo en ver su humanidad y que más adelante se podrá detener a conocer su naturaleza divina.
Cuando haya aceptado que Jesús de Nazaret es el mejor modelo de ser humano que podemos imitar y haya conocido de Él a través de las Sagradas Escrituras, podemos pasar al siguiente paso.
Tercer paso: Jesús era el Mesías
Para calcular la probabilidad de que un evento simple suceda, se divide el número de casos favorables sobre el número de casos posibles. Por ejemplo; ¿Cuál es la probabilidad de que al sacar una carta de una baraja inglesa resulte ser un as? Aplicando la formula anterior diríamos que como la baraja trae 4 ases (uno de cada palo) y la baraja trae en total 52 cartas, entonces la probabilidad es el resultado de dividir 4 entre 52, es decir 7.6% o 1 en 13. Es decir que, en términos de probabilidades, he de extraer 13 cartas para sacar un as.
Para calcular la probabilidad de dos o más eventos simples e independientes, se multiplican sus probabilidades individuales entre sí. Por ejemplo ¿Cuál es la probabilidad de que al extraer cuatro cartas en forma consecutiva de una baraja resulten ser los 4 ases? Al comenzar el ejercicio hay 4 ases y hay 52 cartas, así que la primera probabilidad es 4/52. Como se sacó un as, la segunda probabilidad es 3/51. Como ya se sacó otro as, la tercera probabilidad es 2/50 y la cuarta sería 1/49, es decir que la probabilidad que estamos buscando es 4/52*3/51*2/50*1/49, es decir 0.00037% o 1 en 270,725. Es decir que yo tengo que repetir la prueba 270,725 veces para que en una de ellas saque cuatro ases consecutivos.
Para ganarse el Powerball (una modificación del popular juego del lotto) la persona debe acertar cinco números entre 1 y 59 y luego otro número Powerball que va del 1 a 35, es decir 0.00000057% o 1 en 175.223,510. Es decir que tengo que jugar 175.223,510 veces para en una de ellas ganar.
La ciudad de Naples, Florida, en los Estados Unidos cuenta con una población de poco más de 20,000 habitantes. ¿Cuál sería la probabilidad que en un día cualquiera naciera un niño varón en esta ciudad? Suponiendo que el día en cuestión nacieron 12 niñas y 10 niños, la probabilidad sería 45% o 1 entre 2.2. Pero si ahora decimos ¿Cuál sería la probabilidad que en un día cualquiera naciera un niño varón en esta ciudad, cuya madre fuera a dar a luz por primera vez? Supongamos que solo dos de los varones nacidos ese día son hijos de madres que daban a luz por primera vez, la probabilidad buscada sería 9.1% o 1 entre 11. La probabilidad disminuyó significativamente ya que pasamos de 45% a 9.1%, o de 1 entre 2.2 a 1 entre 11.
¿Cuál sería la probabilidad que el niño en mención naciera de una madre que diera a luz por primera vez y que además su apellido fuera Gonzales? La probabilidad se hace bastante más pequeña.
¿Cuál sería la probabilidad si le agregamos la condición que su padre fuera mexicano? La probabilidad se hace todavía más pequeña.
Cada cientos de años, los planetas Júpiter y Saturno se pueden apreciar muy pegados uno al lado del otro desde la tierra, mostrándose como un gran punto luminoso en el firmamento.
¿Cuál es la probabilidad que no ya en un día cualquiera, sino cuando Júpiter y Saturno estén alineados, naciera un niño varón en la ciudad de Naples, cuya madre fuera la primera vez que da a luz, de apellido Gonzales y el padre del niño fuera mexicano? La probabilidad continuaría disminuyendo millones de veces más.
De continuar agregando condiciones muy específicas acerca de este niño, al adicionar la octava condición esa probabilidad ha disminuido a 1 entre 10,000’000,000’000,000’000,000’000,000. Es decir que se necesita que nazcan ese número gigante de niños para que uno de ellos cumpla con esas ocho condiciones.
Seguramente este número le parece grande, pero es muy difícil de comprenderlo en su cabeza. Déjeme ayudarlo. Reúna ese número de monedas de un dólar de plata (su diámetro es de 26.5 mm y su grosor es de 2 mm), dibuje una cruz en una de ellas con un marcador, luego cubra todo el estado de Texas, USA —aproximadamente 700,000 Kilómetros cuadrados— con las monedas, no se preocupe que le van alcanzar, es más, va a poder cubrir el estado con varias capas de monedas, hasta alcanzar un espesor de 60 centímetros. Ahora tápele los ojos a una persona y pídale que camine sobre esas monedas y que cuando quiera, se detenga y seleccione una cualquiera.
La probabilidad que la moneda seleccionada libremente por esta persona resulte ser la que tiene dibujada la cruz es de 1 en 10,000’000,000’000,000’000,000’000,000.
Durante un período de 1,400 años, es decir desde Abraham (1,800 a.C.) hasta el profeta Malaquías (400 a.C.) muchos profetas dieron detalles muy precisos del Mesías, del Cristo, del Ungido, del Hijo de Dios que habitaría con nosotros. Del Emanuel.
En el Antiguo Testamento encontramos más de cuarenta y ocho profecías que daban detalles del dónde, cómo y de quien nacería el Mesías. De los eventos astronómicos que ocurrirían en su nacimiento. De muchas cosas específicas que pasarían durante su vida. Sus milagros. El impacto que traerían sus palabras. Quién lo traicionaría y cómo lo traicionaría. De su pasión, muerte y resurrección.
El profesor Peter Stoner[5] fue el director del departamento de matemáticas y astronomía de la universidad de Pasadena, California, hasta 1953. Fue el director de la facultad de ciencias de la universidad de Westmont en Santa Bárbara, California de 1953 hasta 1957, año en que publicó su libro “La Ciencia Habla, una evaluación sobre ciertas evidencias cristianas[6].”
En el capítulo tercero de su obra, el profesor Stoner hace y explica los cálculos probabilísticos sobre el cumplimiento de las profecías del Mesías, y no se detiene en la octava profecía sino que continúa.
“Con el fin de extender esta consideración más allá de los límites de la comprensión humana, consideremos cuarenta y ocho profecías, similares en las probabilidades de cumplimiento humanas a las ocho que tratamos primeramente. Empleando el mismo principio de probabilidades que hemos empleado hasta aquí, descubrimos que la probabilidad de que una sola persona hubiese cumplido las cuarenta y ocho profecías es de 1 en 10181”.
Escriba el número 10 y agréguele 181 ceros a la derecha. Siga agregando monedas hasta cubrir toda la superficie de la tierra y alcanzar una altura que llegue hasta la luna. Es decir que hemos crecido el tamaño de nuestra esfera terrestre, hasta alcanzar la luna. Le van a seguir sobrando millones y millones de monedas, pero son suficientes para ilustrar el punto.
Al pedirle a la persona que camine con los ojos vendados sobre esta enorme bola de monedas, se sumerja en ella y que coja una moneda que resulte ser la marcada, tenemos dos posibles respuestas para explicar tan extraordinario suceso. La primera es que efectivamente la suerte estaba a su favor y no tuvo que hacer todos los millones y millones y millones (10181) adicionales de intentos para encontrarla. La segunda es que todo estaba arreglado para que él la sacara en el primer intento.
¿Si usted tuviera que apostar por una de esas dos explicaciones por cuál de ellas lo haría?
Históricamente sabemos que en Jesús se cumplieron esas profecías juntas, así que tenemos dos posibilidades, la primera es que fue coincidencia y que a pesar de cumplirse en Él todas las profecías, Él no era el Mesías. La segunda posibilidad es que ciertamente Jesús de Nazaret era el Hijo de Dios anunciado por los profetas cientos de años antes de su nacimiento.
¡El ateo le apuesta a la primera y el creyente a la segunda!
Cuando la persona ha aceptado que Jesús de Nazaret fue el Hijo de Dios podemos pasar al siguiente paso.
Cuarto paso: Tenemos alma
“Porque yo no hablo por mi cuenta; el Padre, que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado.” Juan 12:49-50
Lo que Jesús dijo es lo que su Padre, nuestro Padre, le ordenó decir. Es decir que sus palabras las podemos tomar por ciertas.
Ya desde la antigua Grecia, grandes filósofos como Platón y Aristóteles hablaron de que el hombre poseía una parte material y una intangible que llamaron alma.
Tanto en el Judaísmo como en otras religiones, siempre ha sido claro el entendido que el alma sobrevive a la muerte del cuerpo físico.
El libro del Génesis se refiere a esa alma como el soplo de vida que le dio vida al hombre “Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.” 2:7.
Jesús nos pide que cuidemos el alma por ser lo más valioso que poseemos “No tengan miedo de los que matan el cuerpo pero no pueden matar el alma; teman más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno.” Mateo 10:28. En muchos pasajes de los evangelios encontramos a Jesús hablando de un juicio que se dará en un futuro, cuando Él haga su segunda aparición en la Tierra. En el evangelio de Mateo encontramos la forma en que se llevará a cabo dicho juicio:
“Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Y dirá el Rey a los que estén a su derecha: “Vengan ustedes, los que han sido bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Estuve sin ropa, y ustedes me la dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme.” Entonces los justos preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer? ¿O cuándo te vimos con sed, y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos alojamiento, o sin ropa, y te la dimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y fuimos a verte?” El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron.”
»Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre, y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como forastero, y no me dieron alojamiento; sin ropa, y no me la dieron; estuve enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme.” Entonces ellos le preguntarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y no te ayudamos?” El Rey les contestará: “Les aseguro que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron.” Ésos irán al castigo eterno, y los justos a la vida eterna.»” 25:31-46.
¿Ha de ser el temor al castigo eterno lo que nos tiene que servir de guía para llevar la vida de acuerdo con lo que propone Jesús? La respuesta es un no rotundo. Desafortunadamente este ha sido el motivador de muchos cristianos y no la reciprocidad que se genera cuando se reconoce el inmenso amor del Padre por el hijo.
¿Debo ser fiel por el temor de perder al ser querido si se llega a conocer mi infidelidad? O por el contrario, ¿debo ser fiel porque amo a mi pareja y evito lastimarla? El amor nos llama a entregar siempre lo mejor de nosotros al ser amado, a brindarle nuestra protección y a gozarnos de su amor. Queremos siempre evitarle cualquier sufrimiento o pena y mucho menos queremos ser nosotros la causa de ella. Es el amor y no el temor lo que nos mantiene fieles a nuestras promesas matrimoniales. Igual ha de ser nuestra fidelidad a Dios. La vida que Jesús nos propone, ha de ser nuestra respuesta de amor a ese amor tan grande por aquel que nos amó hasta el extremo.
Fue el hambre y la necesidad lo que motivo al hijo pródigo a regresar al padre y no el imaginar lo mucho que debería de estar sufriendo el viejo por la forma en que él se había alejado de su familia. Es el amor y no el hambre lo que nos debe mantener unidos a Dios.
Los escribas y fariseos pensaban que el amor al Padre se expresaba en el estricto cumplimiento de la ley. Jesús no perdió oportunidad en tratar de hacerles ver lo equivocados que estaban, que era en el amor al Padre y al prójimo donde se encontraba el verdadero corazón de la ley.
“Los fariseos se reunieron al saber que Jesús había hecho callar a los saduceos, y uno, que era maestro de la ley, para tenderle una trampa, le preguntó: —Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: —«Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.» Éste es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a éste; dice: «Ama a tu prójimo como a ti mismo.» En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas.” Mateo 22:34-40.
¿Cómo he de expresar ese amor por el prójimo? Con buenas obras hechas con amor. “No es tanto lo que hacemos, sino el amor que ponemos en lo que hacemos lo que agrada a Dios”[7]. En el segundo paso, aprendimos que imitando a Jesús es como podremos mejorar nuestra habilidad de ser mejores seres humanos. Jesús amó a todos, sanó física y espiritualmente al enfermo, alimentó al hambriento, consoló al triste, le devolvió la vista al ciego, le restableció la esperanza al abandonado, perdonó a sus agresores y entregó su vida por nosotros. Pues bien, así han de ser nuestras obras.
La mejor ilustración del profundo sentido del amor por el prójimo la encontramos en la famosa parábola del buen samaritano escrita en Lucas 10:25-35. Un maestro de la ley le pregunta a Jesús “Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna?”. Obviamente este experto de la ley sabe la respuesta. Jesús le pregunta “¿Qué está escrito en la ley?”. El maestro le respondió “Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente”; y, “ama a tu prójimo como a ti mismo.”. Jesús lo felicita por haber contestado correctamente. Acto seguido el maestro pregunta “¿Y quién es mi prójimo?”. Jesús le responde con la hermosa parábola.
“Al hombre bueno se le recuerda con bendiciones; al malvado, muy pronto se le olvida.”(Proverbios 10:7). Procuremos ejercitar nuestra capacidad de amar a Dios y al prójimo para presentarnos orgullosos de la labor bien cumplida cuando estemos frente al Padre.
Cuando la persona ha aceptado que el hombre posee alma que ha de responder por sus acciones y omisiones, podemos pasar al siguiente paso.
Quinto paso: Unámonos a la Iglesia
Cuando se logra discernir que Jesús era el Hijo de Dios y que el hombre es una unidad de cuerpo y alma, los evangelios toman una nueva dimensión, ya que el Yahvé del Antiguo Testamento adquiere una nueva personalidad, que es ese “Padre nuestro” que Jesús representó en su famosa parábola del hijo pródigo (Lucas 15:11-32), que nuestro hogar definitivo es en el cielo y que gozaremos eternamente de su presencia.
Jesús nos propuso una nueva forma de vida basada enteramente en el amor. Una forma de vida diametralmente opuesta a lo que ellos pensaban que era la correcta.
“No le hagas al prójimo lo que a ti no te gusta que te hagan”. Quédate tranquilo en casa viendo televisión y no molestando a nadie. Jesús nos enseñó lo contrario “Hazle al prójimo lo que a ti te gusta que te hagan” (Mateo 7:12). Levántate y hazle a alguien lo que a ti te gusta que te hagan.
“Ojo por ojo diente por diente”. Devuelve golpe por golpe. Jesús nos enseñó lo contrario “Perdona setenta veces siete” (Mateo 18:22).
“Odia a tu enemigo”. Jesús nos enseñó lo contrario “Ama a tu enemigo” (Mateo 5:44).
“Haz la mayor publicidad posible de tus buenas obras para que todos te alaben”. Jesús nos enseñó lo contrario “Que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha” (Mateo 6:3).
“Entre más tengas más importante eres”. Jesús nos enseñó lo contrario “Bienaventurados ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios” (Lucas 6:20).
“Cuando des algo a alguien debes asegurarte primero que está en condiciones de devolvértelo y segundo que realmente lo necesita”. Jesús nos enseñó lo contrario “A todo el que te pida, dale, y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames.”(Lucas 6:30).
Jesús nos enseñó una forma de vida que busca el bien del otro. Una forma de vida que nos pide que le hagamos al prójimo lo que nos gusta que nos hagan a nosotros.
«Jesús le contestó: —El primer mandamiento de todos es: “Oye, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.” Pero hay un segundo: “Ama a tu prójimo como a ti mismo.” Ningún mandamiento es más importante que éstos.» Marcos 12:29-31.
Ambos mandamientos hablan del amor. De amar. Pero no a la manera que a nosotros nos parezca, sino a la manera que Él nos enseñó, que no resulta fácil ya que es contrario al egoísmo propio del ser humano.
Igual que buscamos gozar del amor del ser amado, por el amor mismo y en reciprocidad al amor recibido y no por el temor a la reacción de la otra persona si la lastimamos o defraudamos, buscamos amar a Dios para gozarnos de su amor y en reciprocidad de su infinito amor y no por el temor de un castigo.
San Pablo nos revela en su primera carta a los corintios lo que les espera a los que aman a Dios:
“Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado.” 2:9
No existe amor humano que pueda siquiera aproximarse al amor incondicional del Padre. Tratar de describirlo sería como escribir una novela con la mitad del alfabeto. Dentro de nuestra limitación humana, hemos de procurar una vida de servicio a los demás basados en el amor al prójimo, tratando de imitar ese amor del que nos amó primero.
Como no resulta fácil amar, se hace necesario acudir a una gran cantidad de ayudas que las podemos encontrar en un mismo lugar y se llama Iglesia.
En ella encontramos primero que todo una comunidad de personas que están tratando de cambiar su estilo de vida por el que Jesús propone, así que encontraremos el apoyo y el acompañamiento en nuestra difícil tarea.
Encontramos la guía del sacerdote que siempre nos señalará el camino correcto.
Encontramos la sabiduría que durante más de veinte siglos la Iglesia ha recaudado a nuestro alcance a través de una gran cantidad de recursos para ser consultados.
Recibimos la Sagrada Eucaristía que es el mejor alimento para nuestra alma. También recibimos la Palabra de Dios explicada en un lenguaje fácil de entender.
Encontramos el perdón de Dios por nuestras faltas de amor para con el prójimo.
Encontramos una gran cantidad de ministerios dedicados al servicio de la comunidad y al crecimiento espiritual, para vincularnos al que mejor se adapte a nuestros talentos e intereses.
Encontramos la presencia de una Madre que como la mejor ama de casa, labora sin descanso para nuestro bienestar espiritual, ganándose una infinidad de adeptos que practican una especial devoción hacia ella.
Y finalmente, encontramos los sacramentos que nos dan las gracias necesarias para cada etapa de nuestras vidas.
[1] Frase del doctor de la Iglesia San Anselmo de Canterbury (1033-1109).
[2] Sacerdote católico holandés nacido en 1932 y fallecido en 1996. Autor de más de 40 libros religiosos, entre ellos El regreso del hijo pródigo.
[3] Artículos 163 al 168.
[4] Nacido en Brasil en 1958. Líder en proyectos de investigación de cómo se construyen el conocimiento y la inteligencia. Director de la Academia de Inteligencia en Sao Paulo, Brasil.
[5] Nació en 1888 y falleció en 1980.
[6] Editorial Moody Press. Visite la página http://dstoner.net/Science_Speaks/spanish/CienciaHabla.html para ver el libro en su versión en español.
[7] Santa Teresa de Calcuta.