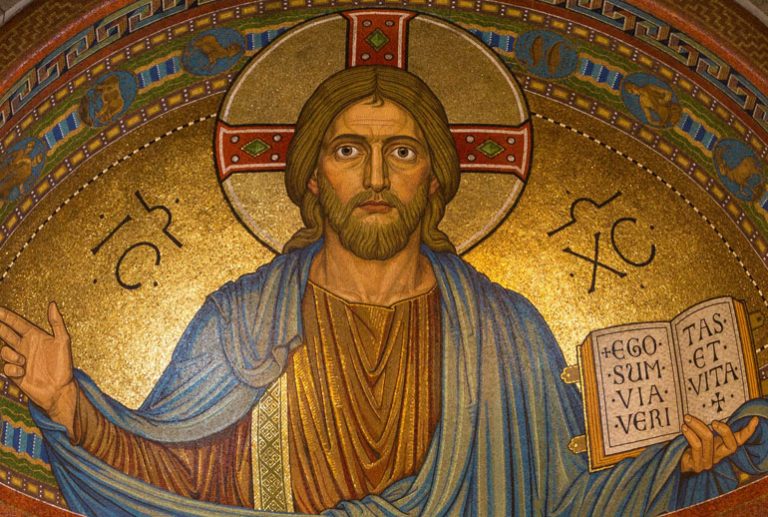Creo en el Espíritu Santo
Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran.
Hechos de los Apóstoles 2,1-4
Durante el bautizo de Jesús, el Espíritu Santo se hizo presente en forma de paloma (no es coincidencia que también esta ave sea el signo mundial de la paz). En la fiesta de Pentecostés[1] que celebraban la Virgen María junto a los apóstoles, se manifestó en forma de lenguas de fuego. ¿Es un pájaro? ¿Es fuego?
La palabra «espíritu» viene del latín spiritus, que a su vez viene del griego pnéuma y del hebreo ruah. Todos estos términos en sus respectivos idiomas hacen referencia al aire. La raíz spir está en muchas palabras que tienen que ver con el aire y con la vida: respirar, aspirar, inspirar, suspirar, expirar… No vemos el viento, pero lo sentimos y hasta lo escuchamos. Generalmente se presenta inofensivo, pero algunas veces se convierte en un huracán o tornado y puede levantar olas marinas de varios metros de altura, derribar casas y borrar ciudades enteras a su paso. Sin aire no hay vida. El Espíritu es como «El viento [que] sopla por donde quiere, y aunque oyes su ruido, no sabes de dónde viene ni a dónde va» (Juan 3,8).
Cabe entonces hacernos la pregunta: ¿es el Espíritu Santo una fuerza, una persona o algo más? La respuesta es que Él es una Persona divina, subsistente por sí misma, con voluntad e inteligencia, como la tiene Dios y la tiene Jesucristo, ya que son de la misma substancia: «Aquel al que el Padre ha enviado a nuestros corazones, el Espíritu de su Hijo (ver Gálatas 4,6) es realmente Dios. Consubstancial con el Padre y el Hijo, es inseparable de ellos, tanto en la vida íntima de la Trinidad como en su don de amor para el mundo» (Catecismo de la Iglesia católica, n.° 689). Algunas interpretaciones equivocadas definen su naturaleza como una fuerza o energía o cualidad divina, como lo es la sabiduría, la belleza, la bondad e incluso el amor, convirtiéndolo en un ser impersonal, en un «algo» y no en un «alguien».
El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, es el amor, la comunión que surge perpetuamente de la unidad entre el Padre y el Hijo, o mejor dicho el amor y la comunión que brotan del don recíproco del Padre al Hijo y del Hijo al Padre. Decía el teólogo Karl Barth[2] que desde la idea misma de la revelación decimos que Dios ha hablado, se ha dirigido a su pueblo. Entonces sí ha hablado debe haber un hablante, debe haber una palabra dicha que nosotros llamamos Hijo. Y si Dios ha hablado y es realmente Dios el que ha hablado, entonces debe haber un intérprete de la palabra. Debe haber una persona igualmente divina que interprete la palabra que el Padre ha hablado. Ese intérprete es el Espíritu Santo.
Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios igual que al Padre y al Hijo. Quiere decir profesar que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que como hijos de Dios conozcamos a nuestro Padre celestial y gocemos de su presencia eternamente. Sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús ni a los profetas, por lo que debemos invocarlo cada vez que cogemos una Biblia en nuestras manos para que Él nos ayude a discernir lo que leemos. Hay gran cantidad de oraciones para invocarlo, cualquiera de ellas sirve, pero si no sabe ninguna puede simplemente decir: «Espíritu Santo, ven». También lo conocemos como «Espíritu de Dios», «Espíritu de verdad», «Espíritu de la promesa», «Espíritu de adopción» o «Paráclito[3]».
Conocemos la voz de Dios Padre, la encontramos desde el principio de la Biblia. El libro del Génesis nos la transmite cuando cita el primer acto de la creación: «¡Que haya luz!»[4] y así continúa relatando todas las palabras que pronunció el creador durante esos famosos seis días. Más adelante lo volvemos a escuchar cuando le pide cuentas a Caín por la muerte de su hermano Abel. Luego lo escuchamos hablar con Noé, Abraham, Jacob, Moisés y los profetas, entre otros personajes del Antiguo Testamento. En el Nuevo también lo oímos cuando el Mesías es bautizado: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia»[5] y en la transfiguración de Jesús en el monte Tabor[6]: «Éste es mi Hijo amado, a quien he elegido: escúchenlo»[7].
Conocemos la voz de Dios Hijo: Jesucristo, incluso la conocemos siendo un infante, cuando pregunta a sus padres: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi Padre?»[8]. Años más tarde, durante su apostolado, contamos con los cuatro Evangelios, que nos narran cientos de frases de Jesús dirigiéndose a la muchedumbre, a sus amigos, a su madre, a los políticos y dirigentes y, de paso, a todos nosotros. Le conocemos hasta el tono de voz de cuando está molesto, contento o triste. Incluso, lo escuchamos hablar después de haber resucitado de entre los muertos. Su voz nos resulta muy natural.
No conocemos la voz del Espíritu Santo.
Como la figura de un padre y un hijo nos resultan tan familiares, sumado a que les conocemos su voz, es con Dios Padre y con Dios Hijo que los sentimos más inmediatos, familiares y accesibles si se quiere. Infortunadamente, no ocurre lo mismo con la tercera persona de la Trinidad lo que nos lleva a sentirlo extraño, distante y fuera de nuestro círculo íntimo.
Pero si bien es cierto que no conocemos su voz, ¡si estamos al tanto de sus obras! Observa una Biblia, Él es su autor intelectual, Él la inspiró. Presta atención a la labor de más de dos mil años de la Iglesia, Él la guía, pero nosotros la manejamos y por eso no siempre ha tomado el rumbo correcto. ¿Conoce ministerios de su parroquia que han dado frutos? Para Él son los méritos. ¿Tiene entre sus héroes algún santo? Esa labor que admira y que lo llevó a la santidad hubiera sido imposible sin su ayuda. ¿Alguna vez ha sentido el deseo de ayudar a alguien?, ¿de brindarle una sonrisa?, ¿de ofrecerle unas palabras de aliento? o ¿quizás un buen consejo? Es una más de sus obras que operan a través de nosotros. La gracia invisible que se hace visible a través de los sacramentos es gracias a Él. Esta obra que está leyendo es también gracias a Él, a su guía e inspiración. Es más, cada vez que usted reconoce de corazón a Jesús como su Señor, es gracias a Él, por eso Pablo dijo: «… Y tampoco puede decir nadie: “¡Jesús es Señor!”, si no está hablando por el poder del Espíritu Santo» (1 Corintios 12,3).
Pero como Él actúa a través de nosotros, debemos ser muy cautos y hacer nuestro mejor esfuerzo en distinguir su voluntad de la nuestra. Yo he ayudado a varios ministerios en diferentes parroquias y en ocasiones, personas activas del ministerio se presentaban a dar una determinada charla y se jactaban de no haberla preparado porque «iban a dejar que el Espíritu Santo hablara a través de ellos» entonces simplemente antes de comenzar invocaban su presencia y le pedían que «los usara para decir lo que Él sabía que aquel público debía escuchar». Lógicamente, a mi juicio, la charla resultaba un fiasco, la improvisación era evidente y en algunas caras de la audiencia se notaba la decepción por haber perdido el tiempo. No podía evitar emitir mi queja ante la falta de preparación y recibía como respuesta: «no se preocupe, porque el Espíritu Santo actúa de maneras misteriosas, y de pronto una sola persona necesitaba escuchar lo que se dijo y con eso se cumplió el cometido de la charla». ¿Cómo probar que en la improvisación y no en la preparación actúa el Espíritu Santo? ¿No creer que esto pueda ser cierto es una manifestación de falta de fe? Difícil de contestar, sobre todo si se tiene en cuenta que cualquier gracia que podamos haber recibido del Espíritu Santo no suprime la libertad de quien la recibe y cuenta con la elección de usarla o ignorarla. Así que mi mejor arma contra este tipo de cuestiones es conocer cómo actúa el Espíritu Santo en la Biblia y lo que nos enseña el magisterio al respecto. No conocer al Espíritu Santo desde las Escrituras y la enseñanza de la Iglesia nos puede llevar a cometer el error de atribuirle una experiencia que salió de nuestro yo, pero conocerlo desde la Biblia y no solo a través de nuestras vivencias produce un buen fundamento para edificar una vida espiritual en su compañía, enseñanza y guía.
Otra situación de la que he sido testigo, en donde la línea entre la manifestación del Espíritu Santo y nuestro yo resulta ser muy delgada, es el de escuchar a personas «llenas» del Espíritu Santo que hablan en «lenguas». ¿Es el Espíritu Santo el que está hablando? o ¿es la persona en un profundo trance —en el mejor de los casos— o fingiendo haber recibido tan extraordinario don —en el peor de ellos—? Difícil decirlo. Pero si nos remitimos, como lo dije, a las Escrituras tendremos muy buena información para formar nuestro juicio.
Solo en tres ocasiones la Biblia registra el don de hablar en lenguas después de haber recibido el Espíritu Santo: Hechos de los Apóstoles 2,4; 10,44-46 y 19,6. Y, por otro lado, este mismo libro habla de miles de personas que en diferentes lugares, momentos y circunstancias vinieron a creer en Jesús como Hijo de Dios, y no se menciona nada del hablar en lenguas. Entonces cabe preguntarse ¿por qué en esas tres ocasiones el hablar en lenguas era una manifestación del Espíritu Santo?
Los teólogos se encuentran divididos al tratar de explicarnos lo que aconteció aquel día de Pentecostés cuando los apóstoles hablaron en lenguas. Algunos dicen que se trató de un evento de «glosolalia», que es la vocalización fluida de sílabas sin significado comprensible alguno, y otros dicen que fue un evento de «xenoglosia», que es cuando una persona habla un lenguaje natural estructurado y conocido como idioma, pero es previamente desconocido por el hablante. Si fue glosolalia, ¿cómo explicar que fue una manifestación del Espíritu Santo? Nos dicen las Escrituras que, «Cuando llegó la fiesta de Pentecostés, todos los creyentes se encontraban reunidos en un mismo lugar. De repente, un gran ruido que venía del cielo, como de un viento fuerte, resonó en toda la casa donde ellos estaban. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que se repartieron, y sobre cada uno de ellos se asentó una. Y todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu hacía que hablaran» (Hechos 2,1-4). También nos dicen que el ruido atrajo a una cantidad de judíos que habían venido de todas partes del mundo; es decir que no todos hablaban el mismo idioma: habría algunos que solo hablaban griego, otros hebreo, otros copto, otros latín, etc. Llenos del Espíritu Santo, comenzaron a predicar el Evangelio, pero al no todos hablar el mismo idioma, se hacían necesarias estas verbalizaciones guturales y sin estructura alguna que, con la acción del Espíritu Santo, ellos entendieron como si los sonidos hubieran sido dichos en su propio idioma. Si fue xenoglosia, la prédica fue dicha en los idiomas que entendían los presentes. Desconociendo totalmente el latín, por ejemplo, gracias al Espíritu Santo, ellos lo hablaron para que los que solo dominaban ese idioma pudieran recibir la Palabra y la entendieran. Cualquiera que haya sido el caso, el don de hablar en lenguas tuvo un propósito muy específico.
El apóstol Pablo dio unas directrices muy claras, que al parecer muchos de los que supuestamente hablan en lenguas parecen ignorar, en su primera Carta a los Corintios, dice:
Por lo tanto, el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder de interpretarla. Pues si yo oro en una lengua extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solamente con el espíritu, y una persona común y corriente te escucha, no podrá unirse a ti en tu acción de gracias, pues no entenderá lo que dices. Tu acción de gracias podrá ser muy buena, pero no será útil para el otro. Doy gracias a Dios porque hablo en lenguas extrañas más que todos ustedes; pero en la iglesia prefiero decir cinco palabras que se entiendan, para enseñar así a otros, que decir diez mil palabras en lengua extraña (…) Y cuando se hable en lenguas extrañas, que lo hagan dos personas, o tres cuando más, y por turno; además, alguien debe interpretar esas lenguas. Pero si no hay nadie que pueda interpretarlas, que estos no hablen en lenguas delante de toda la comunidad, sino en privado y para Dios (14,13-28).
Creo que ya tenemos una mejor guía para distinguir, por ejemplo, en este tipo de manifestaciones, cuando estamos ante una verdadera expresión del poder del Espíritu Santo de una que no lo sea.
El santo padre Francisco publicó, el 24 de noviembre del 2013, su exhortación apostólica Evangelii Gaudium[9]. En el quinto capítulo hay una sección titulada «La acción misteriosa del resucitado y de su Espíritu» que dice en sus artículos 278 y 279:
La fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con su infinita creatividad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia «en unión con los suyos, los llamados, los elegidos y los fieles» (Apocalipsis 17,14). Creámosle al Evangelio que dice que el Reino de Dios ya está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y allá, de diversas maneras: como la semilla pequeña que puede llegar a convertirse en un gran árbol (ver Mateo 13,31-32), como el puñado de levadura que fermenta una gran masa (ver Mateo 13,33), y como la buena semilla que crece en medio de la cizaña (ver Mateo 13,24-30), y siempre puede sorprendernos gratamente (…).
Como no siempre vemos esos brotes, nos hace falta una certeza interior y es la convicción de que Dios puede actuar en cualquier circunstancia, también en medio de aparentes fracasos, porque «llevamos este tesoro en recipientes de barro» (2 Corintios 4,7). Esta certeza es lo que se llama «sentido de misterio». Es saber con certeza que quien se ofrece y se entrega a Dios por amor seguramente será fecundo (ver Juan 15,5). Tal fecundidad es muchas veces invisible, inaferrable, no puede ser contabilizada. Uno sabe bien que su vida dará frutos, pero sin pretender saber cómo, ni dónde, ni cuándo. Tiene la seguridad de que no se pierde ninguno de sus trabajos realizados con amor, no se pierde ninguna de sus preocupaciones sinceras por los demás, no se pierde ningún acto de amor a Dios, no se pierde ningún cansancio generoso, no se pierde ninguna dolorosa paciencia. Todo eso da vueltas por el mundo como una fuerza de vida. A veces nos parece que nuestra tarea no ha logrado ningún resultado, pero la misión no es un negocio ni un proyecto empresarial, no es tampoco una organización humanitaria, no es un espectáculo para contar cuánta gente asistió gracias a nuestra propaganda; es algo mucho más profundo, que escapa a toda medida. Quizás el Señor toma nuestra entrega para derramar bendiciones en otro lugar del mundo donde nosotros nunca iremos. El Espíritu Santo obra como quiere, cuando quiere y donde quiere; nosotros nos entregamos pero sin pretender ver resultados llamativos. Solo sabemos que nuestra entrega es necesaria. Aprendamos a descansar en la ternura de los brazos del Padre en medio de la entrega creativa y generosa. Sigamos adelante, démoslo todo, pero dejemos que sea Él quien haga fecundos nuestros esfuerzos como a Él le parezca.
Finalmente, terminaré con esta Oración al Espíritu Santo que conviene mucho tenerla presente, escrita por el cardenal francés Jean Verdier[10]:
Oh Espíritu Santo, amor del Padre, y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación.
Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar.
Amén.
Señor y dador de vida
Los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan por seguirlas, pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. Y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz.
Carta a los Romanos 8,5-6
Al comienzo de esta profesión de fe encontramos la frase «Creo en un solo Señor Jesucristo», ahora los redactores del Credo volvieron a emplear la misma dignidad que le habían dado al Hijo Único de Dios para dársela al Espíritu Santo llamándolo «Señor», como un abrebocas para los dos artículos que siguen, después de este, en donde nos van a recordar que no confesamos tres dioses, sino un solo Dios en tres personas, así que dejaré el tema de la Trinidad, en lo que respecta al Espíritu Santo, para los próximos artículos.
Al comienzo de la Biblia aparece la primera mención del Espíritu Santo a punto de dar vida: «La tierra no tenía entonces ninguna forma; todo era un mar profundo cubierto de oscuridad, y el espíritu de Dios se movía sobre el agua» (Génesis 1,2). Como expliqué en el artículo anterior, «Espíritu de Dios» es uno de los nombres con el que se refieren las Sagradas Escrituras para referirse al Espíritu Santo. Unos versículos más adelante volvemos a saber de Él cuando Dios, hablando en plural en clara referencia a la Trinidad, dijo: «Ahora hagamos al hombre a nuestra imagen». En el segundo capítulo del Génesis, la narración de la creación del hombre —cúspide de toda la obra creadora— nos ofrece un detalle que no da la primera narración: «Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente» (Génesis 2,7). Algo muy similar ocurrió cuando Jesús se les apareció, el día de su gloriosa resurrección, a los discípulos que estaban escondidos a puerta cerrada y les dijo: «¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo» (Juan 20,21-22).
¿Qué nos está diciendo el Génesis cuando nos habla de la creación del hombre? Que la creación de un ser viviente requirió de dos partes: la primera fue la formación de un componente material[11] que, de acuerdo con la Biblia, proviene de la tierra y la segunda es que la materia por sí misma no puede avanzar para convertirse en un ser viviente, sino que requirió la intervención divina para serlo. Fue necesaria la infusión (representado con el «soplo») del Espíritu Santo. En la cosmovisión naturalista (atea) no es requerida la segunda acción, no así en la cristiana, que adopta esta verdad sin entrar en contraposición con los últimos hallazgos científicos, como explicaré a continuación.
Saber cómo comenzó la vida, cómo se dio el tránsito de algo sin vida a algo con ella, ha sido siempre una gran incógnita. Durante siglos, la única respuesta provenía de las concepciones religiosas. En el caso de Occidente, la contestación tenía su origen indudablemente en la narración que acabo de citar. La versión del Génesis era la aceptada por la mayoría de los biólogos del siglo xviii. Para ellos, que cada especie tuviera el complejo diseño que le permitía vivir en un ambiente especifico y de una determina forma —lo que denominaron «adaptación»— era la evidencia inequívoca de la autoría intelectual de Dios. Cada especie había sido diseñada para vivir en su respectivo ambiente. El pescado tiene branquias para vivir bajo el agua; las aves, alas para volar; las jirafas, cuellos largos para comer de las partes altas de los árboles, etc.
Esto cambió radicalmente luego de la publicación de El origen de las especies, del naturalista británico Charles Darwin[12], el 24 de noviembre de 1859. En esta obra, Darwin presentaba una explicación del origen de las diferentes y abundantes formas de vida. Según Darwin, todo comenzó con una forma básica y simple de vida que durante su reproducción cometía algunos errores (mutaciones): por ejemplo, un animal que trepaba a los árboles presentaba una cola más larga. Este «error» le permitía tener un mejor agarre cuando un depredador lo perseguía. De este modo, sus oportunidades de sobrevivir mejoraban en comparación con las de los que la tenían más corta. Dada esta ventaja, ellos subsistían en mayor número, por lo que eran los que más se reproducían y de esta forma pasaban la «mutación» a la siguiente generación. Con el tiempo, irían apareciendo otros «errores» que se seguirían pasando a generaciones descendientes, hasta el punto en el que las diferencias serían lo suficientemente visibles como para reconocer por separado a dos especies distintas. Este proceso, que tardaría millones de años, fue presentado por Darwin como la «teoría de la evolución». Según él, era la fuerza de la naturaleza, y no Dios, la encargada de guiar el proceso de selección de los cambios en la especie, que la diferenciarán de su antecesora. A dicho proceso se le denominó «selección natural».
En los tiempos de Darwin, los ganaderos sabían bien cómo mejorar los animales que criaban. Al que estaba dedicado a la crianza de ovejas le interesaba obtenerlas más lanudas. ¿Cómo podía mejorar su producción de lana? ¿Cómo podía obtenerlas más peludas? Lo hacía cruzando el ovejo más lanudo con la oveja más lanuda y repitiendo ese proceso con las siguientes generaciones. Al cabo del tiempo, la descendencia era bastante más peluda que sus ancestros. La inteligencia del ganadero era la que estaba guiando el proceso. Darwin decía en su obra que la selección natural era capaz de obtener el mismo resultado sin que interviniera ninguna inteligencia. ¿Qué pasaría, se preguntaba él, si en donde vivieran las ovejas se diera un invierno tan extremadamente crudo que causara la muerte por hipotermia de algunas de ellas? ¿Cuáles tendrían una mayor probabilidad de sobrevivir? Las más lanudas, por supuesto. Al solo quedar ellas, se reproducirían entre sí. En caso de sucederse una serie de crudos inviernos, el resultado final sería el mismo logrado por el ganadero. La selección natural, y no una inteligencia, sería la encargada de guiar el proceso, concluía Darwin.
Darwin nunca tuvo la intención de dar una explicación sobre el origen de esa primera forma de vida que dio comienzo a todas las especies. Él solo quería encontrar el porqué de la inmensa variedad de formas de vida que existen, en todas sus expresiones y escalas. ¿Por qué Darwin pasó por alto el importantísimo detalle del origen de esa primera forma de vida? Los biólogos de aquella época contaban con microscopios ópticos que les permitían ver los objetos aumentados hasta unas dos mil veces. Este aumento es nada si lo comparamos con el de los actuales microscopios electrónicos, que pueden ofrecer imágenes aumentadas hasta diez millones de veces. Cuando aquellos biólogos observaron muestras de células en sus microscopios ópticos, vieron una especie de líquido gelatinoso envuelto por una fina membrana. Llamaron «protoplasma» a ese líquido y lo diferenciaron del «núcleo», que se encontraba en el centro y tenía una masa diferente. ¿De qué estaba formado aquel líquido gelatinoso? No lo sabían con exactitud, pero sus incipientes investigaciones apuntaban a una «gelatina» química sin ninguna estructura ni componentes funcionales perceptibles. Por esta razón, el enigma de la primera célula no ofreció mayor dificultad. A los biólogos les resultó fácil conjeturar que la Tierra primitiva se encontraba llena de toda clase de materiales químicos («caldo primigenio» o «sopa primitiva»[13]). Gracias a los factores ambientales favorables, estos materiales químicos se agruparon al azar en las cantidades adecuadas y dieron así nacimiento a la célula, que supo alimentarse, sobrevivir y reproducirse. El tiempo se encargaría del resto.
La teoría de la evolución está tan arraigada en la mente de las personas que no admiten ninguna revisión o aclaración. Su rechazo a las nuevas evidencias encontradas por paleontólogos y biólogos en épocas recientes, que debilitan enormemente dicha teoría, es automático.
La extrema rareza de las formas transicionales halladas en el registro fósil persiste como secreto comercial de la paleontología. Los árboles evolutivos que adornan nuestros libros de texto tienen soporte fósil solamente de sus hojas y nodos de sus ramas; el resto es inferencia, por razonable que sea, pero no es por la evidencia fósil[14] (el énfasis es mío).
Aunque el registro fósil no ha probado la teoría evolutiva de Darwin (macroevolución), pues no se han encontrado los fósiles transicionales entre una especie y la otra, voy a poner a un lado este grave hecho y voy a asumir que la teoría es cierta. Voy a aceptar la hipótesis de que, a través de pequeñas y sucesivas mutaciones, una especie es capaz de convertirse en otra totalmente diferente. A pesar de esto, queda un problema muy importante por resolver.
Toda la teoría de la evolución (macroevolución) se basa en la premisa de que la célula comete errores (mutaciones) en su proceso de reproducción. Si dicho cambio le favorece a su supervivencia (selección natural), dice la teoría, la mutación pasa a la siguiente generación. ¿Qué quiere decir que la célula es capaz de reproducirse? Quiere decir que posee la «información» necesaria para saber cómo hacer una copia de todas sus partes y crear un duplicado, proceso del cual resultan dos células iguales. Entonces, cabe preguntarse ¿cómo esa primera célula, que se formó por azar, adquirió la «información» necesaria para saber cómo reproducirse? ¿Cómo tomó la «decisión» de hacerlo? Esto es un problema sumamente complicado para los materialistas (ateos). No así para nosotros los creyentes.
Desde el punto de vista naturalista, a esa primera célula que contó con la información necesaria para «saber» cómo reproducirse y tomó la «decisión» de hacerlo le pasó lo mismo que al señor que iba distraído caminando por un despoblado bosque y cayó en un pozo de cincuenta metros de profundidad. Después de pensar por un largo rato sobre la forma de salir, al señor se le ocurrió una idea. Se dijo: «¡Fácil! Yo tengo en mi casa una escalera de cincuenta metros de largo. Así que lo único que tengo que hacer para escapar de acá es traer la escalera y salir por ella». ¿Cuál es el problema con este planteamiento? Para poder traer la escalera el señor debe primero salir del pozo, que es justo el problema que pretende resolver trayendo la escalera. Toda la teoría de la evolución funciona una vez que la célula tiene la compleja «información» de cómo reproducirse, mantenerse viva y tomar «decisiones».
En el momento en que la célula adquiere «información», ella puede hacer muchísimas cosas. Esto es obvio, y tal vez mucho más fácil de entender en la era digital en la que estamos viviendo. Cuando usted le instala el sistema operativo Android o Windows o iOS a su teléfono celular y le instala aplicaciones, este puede hacer muchísimas cosas también. La célula, por su parte, necesita un «sistema operativo» y una gran cantidad de «aplicaciones» para poder, a partir de ahí, hacer muchísimas cosas: buscar la forma de alimentarse, de procesar nutrientes para mantenerse viva, repararse, crear otras células con distintas funciones y reproducirse. ¿De dónde salió esa primera y enorme cantidad de información?
Aplicando el mismo método científico que utilizó Darwin para tratar de reconstruir el remoto pasado[15], podemos entonces preguntar ¿cuáles son las fuentes, conocidas por el hombre, capaces de producir esa información inicial? La única respuesta es la inteligencia, solo ella es capaz de producir «información». En mi libro Las tres preguntas desarrollé en profundidad este tema y explicó como calcular los trillones de trillones de trillones de trillones de trillones[16] de piezas de información necesarias para que una célula esté capacitada para mantenerse viva y, sobre todo, sea «capaz» de reproducirse.
Volviendo a la versión bíblica tenemos: «Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente». Biológicamente, sabemos que la materia constitutiva de la primera forma de vida provino de la tierra, como lo dice la Biblia (¿cómo pudo haber sabido esto Moisés?), y hoy también sabemos que para que esa materia inorgánica diera la transición a orgánica requirió que su química se «organizara» de una manera ordenada, metódica e inteligible, con un sentido de propósito, en forma de «instrucciones» que le indicaran el cómo hacer para alimentarse, repararse, adaptarse, moverse y reproducirse… «actuar» como un ser viviente. Esa organización, que conocemos como información, fue dispuesta por un agente externo inteligente, que es lo que la Biblia representó con el soplo de Dios que le dio vida a ese ente inorgánico hecho de la tierra misma. La primera narración, la del capítulo uno, no hace mención del hálito de vida, en su lugar nos muestra al creador dándole la orden a lo inorgánico de que se vuelva orgánico: «Que produzca la tierra toda clase de plantas…» o «que produzca el agua toda clase de animales…» o «que produzca la tierra toda clase de animales…»; ambas versiones nos están resaltando que el paso de lo inorgánico a lo orgánico requirió la intervención del ser supremo que creó la materia y por eso podemos sostener confiadamente que el Espíritu Santo es dador de vida.
Hace ya más de cincuenta años, gracias a importantes descubrimientos en el área de la biología, una gran cantidad de biólogos, químicos, físicos, matemáticos y paleontólogos no se atreven a defender la teoría de Darwin tal como la propuso en su momento (la lista de los firmantes de la conocida Declaración científica de disidencia contra el darwinismo[17] sobrepasa los miles). Estos científicos rechazan el azar como rector del proceso de la formación de la vida propuesto por Darwin y reconocen la necesidad de una «inteligencia» como la causa de toda la creación.
Ahora, en lo espiritual también es dador de vida, ya que para que esa vida trascendente e inteligente que nos dio la condición de seres vivientes se desarrolle de la manera que dispuso el Creador y volvamos a Él, es necesaria su acción. La función del Espíritu Santo es «convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio» (Juan 16,8) con el propósito de brindarle la salvación al hombre. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los hombres, independiente de su origen, credo, raza, edad, condición social o económica, poseen una ley moral o natural que les confiere el dominio sobre sus actos para discernir mediante la razón lo que son el bien y el mal, la verdad y la mentira. En palabras de santo Tomas de Aquino, la ley moral «no es otra cosa que la luz de la inteligencia infundida en nosotros por Dios. Gracias a ella conocemos lo que se debe hacer y lo que se debe evitar. Dios ha donado esta luz y esta ley en la creación»[18]. Es decir que, contrario a lo que expone el relativismo —tan arraigado en estos tiempos—, que sostiene que no existe la verdad ya que esta es relativa a la percepción de la persona influida por la cultura y su entorno, todo hombre conoce intrínsicamente la diferencia entre el bien y el mal. La rectitud de una acción va a estar determinada por esta ley natural infundida desde nuestra creación (procreación) y por nuestra conciencia: el bien o el mal será entonces la conformidad o disconformidad de la acción con la ley y la conciencia en un entorno de plena libertad. Al haber sido infundida la ley desde la creación es atemporal, es decir que no cambia con el paso del tiempo: es la misma hoy que hace mil años y ha de ser igual dentro de cinco mil más. En todos los tiempos y culturas se ha rechazado la mentira, la hipocresía, la cobardía, el robo, la soberbia, la desobediencia, el homicidio, la traición, el desprecio por el débil, etc., y en cambio se ha buscado cultivar la verdad, la lealtad, la valentía, la docilidad, el respeto y protección por el inocente y el débil, la fidelidad, la obediencia, etc.
El pecado nos quitó la inercia de hacer el bien e hizo apetitoso y deseable el mal, llegando incluso a que muchas veces es más fácil actuar mal (la puerta ancha[19]) que hacer lo correcto (la puerta angosta). Cuando una persona empieza a levantar pesas, al comienzo puede alzar poco peso, pero con la práctica constante y disciplinada va logrando levantar más y por períodos más prolongados. Quien cultiva una relación con el Espíritu Santo va fortaleciendo el músculo del amor, que, en últimas, es el rector de nuestros actos.
¿Puede el indio del Amazonas, que jamás ha conocido el cristianismo, entablar una relación con el Espíritu Santo? La respuesta es sí. Todos los seres humanos, no solo los cristianos, fuimos creados capaces de relacionarnos con el Creador. Por eso es parte de nuestra naturaleza la búsqueda del sentido de la vida y de las cosas que nos pasan, el preguntarnos de dónde venimos y para dónde vamos; por eso estamos siempre insatisfechos buscando siempre algo que nos llene a plenitud, por eso cuestionamos las cosas que no vemos. Todo esto porque poseemos un alma con dos características: que es capaz de amar y aprender; en consecuencia, es capaz de vincular nuestra vida a un principio rector que nos da plenitud, unidad y armonía. Dice el Catecismo de la Iglesia católica: «El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre, porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios, y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí, y solo en Dios encontrará el hombre la verdad y la dicha que no cesa de buscar» (27). Y más adelante dice: «Los que sin culpa suya [como, por ejemplo, los indios del Amazonas] no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna» (847). San Pablo lo expresó de esta manera: «Porque cuando los que no son judíos [como, por ejemplo, los indios del Amazonas] ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba, y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán el día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Cristo Jesús, conforme al Evangelio que yo anuncio» (Romanos 2,14-16).
Buscar genuinamente hacer siempre el bien; es decir, vivir en el amor, no es cuestión de fe como tampoco lo es de una religión particular, es una capacidad propia del ser humano, que con la ayuda del Espíritu Santo se vence la fricción que introdujo el pecado de resistirse a obrar correctamente. El indio del Amazonas que pase su vida haciendo el bien (de acuerdo con la ley natural) y perfeccionándose como persona, favoreciendo al prójimo en la medida de sus capacidades y en pleno uso de su libertad (libre albedrio), sin saberlo está trabajando con el Espíritu Santo, dador de vida, y por consiguiente unido a la voluntad del Señor: «El que no está contra nosotros está a favor nuestro» (Marcos 9,40).
Que procede del Padre y del Hijo
Pero cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, él será mi testigo.
Juan 15,26
Pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Juan 14,26
Quisieron los redactores de esta oración volver a tocar este tema ahora que estamos hablando del Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Al decir que creemos que procede del Padre y del Hijo estamos reconociendo que son tres personas diferentes, no simplemente que le estemos dando nombres distintos a Dios. Cada uno es enteramente Dios, por eso confesamos un solo Dios en tres personas. Los tres son de la misma substancia y esto ya lo declaramos al comienzo de este Credo.
El Credo de los Apóstoles solo dice: «Creo en el Espíritu Santo» y la del símbolo niceno-constantinopolitano, del año 381, que es el que estoy desarrollando en esta obra, cuando fue redactado decía: «Que procede del Padre». Fue desde el Tercer Concilio de Toledo, en el 589, cuando tuvo lugar la solemne conversión de los visigodos al catolicismo, que se cambió a como la conocemos ahora: «Que procede del Padre y del Hijo», a esta adición se le llamó cláusula filioque y ha sido desde entonces motivo de desacuerdos teológicos entre las iglesias cristianas.
Al comienzo del Credo decimos que creemos «en un solo Dios» y cuando lo desarrollé me adentré en el misterio de la Trinidad, centro de nuestra fe y de la vida cristiana, por ser el misterio de Dios en sí mismo, así que en ese capítulo podrá encontrar abundante material a este respecto, al igual que en los capítulos «De la misma naturaleza del Padre» y «Creo en el Espíritu Santo», de tal manera que mucho está dicho sobre este tema, aunque siempre es insuficiente tratándose de la Trinidad.
En general, ni a teólogos ni a presbíteros les ha resultado fácil hablar del Espíritu Santo. A diferencia de las imágenes tan familiares de Dios Padre y Dios Hijo, el Espíritu Santo resulta indescriptible e inexpresable. Dejando nuestra sed de conocimiento racional y comprensible de lado, la tercera Persona de la Trinidad refleja más que las otras dos el misterio de Dios y nos conduce a ser conscientes de lo limitados que estamos para comprender todas las verdades de nuestra fe y más relevante aun cuando se trata de un misterio como este: el de la Santísima Trinidad.
Decía antes que santo Tomás distingue entre verdades de fe (lo revelado) y verdades de razón (lo revelable). Lo revelado es el conocimiento de Dios expuesto por Él y excede la capacidad de la razón humana, por lo que se acepta basándose en su autoridad y no en evidencias ni demostraciones, como por ejemplo la Santísima Trinidad. Lo revelable es el conocimiento de Dios accesible a la razón humana, como la interpretación de las Sagradas Escrituras, que pueden ser explicadas de forma racional. Ambas verdades son fuente de conocimiento, pero la razón tiene un límite a partir del cual se sitúa la fe, aportando el conocimiento que la razón no puede alcanzar.
El Nuevo Testamento nos revela que el Espíritu Santo es Dios; por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: «Mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: “Separadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado”» (13,2) y también cuando dice: «Pedro le dijo: “Ananías, ¿por qué has dejado que Satanás se apoderara de tu corazón? Te has guardado una parte del dinero; ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Podías guardar tu propiedad y, si la vendías, podías también quedarte con todo. ¿Por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino a Dios”» (5,3-4).
Por la Palabra de Dios también se nos revela que las tres personas de la Trinidad son distintas. Dios Hijo, Jesucristo, habla con Dios Padre. Esto no tendría sentido si fueran una y la misma persona:
En aquel tiempo, Jesús dijo: «Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has mostrado a los sencillos las cosas que escondiste de los sabios y entendidos. Sí, Padre, porque así lo has querido. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce realmente al Hijo, sino el Padre; y nadie conoce realmente al Padre, sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo quiera darlo a conocer (Mateo 11,25-27).
Dios Hijo es diferente al Espíritu Santo y se puede apreciar cuando Jesús —que ha estado funcionando como Paráclito de los discípulos— dice que va a orar al Padre y el Padre les dará «otro Paráclito», que es el Espíritu Santo. Esto manifiesta la distinción de las tres Personas: Jesús que ora, el Padre que envía y el Espíritu que viene:
Y yo pediré al Padre y les dará otro Paráclito, para que esté con ustedes para siempre, el Espíritu de la verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes lo conocen, porque mora con ustedes (Juan. 14,16-17).
El Catecismo de la Iglesia católica reúne los diferentes símbolos del Espíritu Santo en los numerales 694 al 701. Destacaré los siguientes:
- Agua: fácilmente la asociamos con la limpieza y como elemento esencial para la vida. Por eso buscamos agua en otros planetas para ver si encontramos rastros de vida en él. El agua penetra en la tierra y la hace fecunda. Fuimos engendrados y crecimos en el vientre materno en un saco lleno de agua. Símbolo en el bautismo (ver 1 Corintios 12,13).
- Aceite: lo relacionamos de inmediato como un facilitador y restaurador. Cuando una pieza que debe moverse no lo hace le echamos aceite para devolver el movimiento. Cuando tenemos la piel reseca nos untamos aceite para devolverle la frescura, flexibilidad y vitalidad. En los países cristianos, hasta hace poco, los reyes, emperadores y gobernantes eran ungidos con aceite. Símbolo en la confirmación (ver Éxodo 30,22-32).
- Fuego: transforma todo lo que toca. Su fuerza puede arrasar con ciudades enteras. Ni las construcciones mejor edificadas están exentas de su poder transformador. Vimos, en vivo y en directo, caer incendiados dos edificios de ciento diez pisos en los atentados del 11 de septiembre del 2001 (ver Lucas 12,49; 3,16).
- Luz: el gran destructor de la oscuridad. Nos permite ver lo que la noche oculta (ver Lucas 1,35).
Todas estas imágenes, aplicadas al Espíritu Santo, hablan de vida, fecundidad, fuerza, dinamismo, cercanía, flexibilidad y transformación. El Espíritu Santo no es el Creador de todo lo que existe, ni la Palabra por la que todo existe. El Espíritu Santo es la diversa presencia de Dios en todo lo que existe, respetando la identidad de cada cosa. Todo procede del Padre, por el Hijo, en el Espíritu Santo (ver 1 Corintios 8,6; Romanos 8,10).
El beato Dom Columba Marmion[20] escribió con respecto a la procedencia del Espíritu Santo lo siguiente:
No sabemos del Espíritu Santo sino lo que la revelación nos enseña. ¿Y qué nos dice la revelación? Que pertenece a la esencia infinita de un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Santísima Trinidad. La fe aprecia en Dios la unidad de naturaleza y la distinción de personas.
El Padre, conociéndose a sí mismo, enuncia, expresa ese conocimiento en una Palabra infinita, el Verbo, con acto simple y eterno. Y el Hijo, que el Padre engendra, es semejante e igual a Él mismo, porque el Padre le comunica su naturaleza, su vida y sus perfecciones.
El Padre y el Hijo se atraen el uno al otro con amor mutuo y único. ¡Posee el Padre una perfección y hermosura tan absolutas! ¡Es el Hijo imagen tan perfecta del Padre! Por eso se dan el uno al otro, y ese amor mutuo, que deriva del Padre y del Hijo como de fuente única, es en Dios un amor subsistente, una persona distinta de las otras dos, que se llama Espíritu Santo…
El Espíritu Santo es, en las operaciones interiores de la vida divina, el último término. Él cierra —si nos son permitidos estos balbuceos hablando de tan grandes misterios— el ciclo de la actividad íntima de la Santísima Trinidad. Pero es Dios, lo mismo que el Padre y el Hijo; posee como ellos y con ellos la misma y única naturaleza divina, igual ciencia, idéntico poder, la misma bondad, igual majestad» (Jesucristo, vida del alma I, 6,1).
Que con el Padre y el Hijo
Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga, como era su costumbre, y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías, y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres; me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos; a poner en libertad a los oprimidos; a anunciar el año favorable del Señor». Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar, diciendo: —Hoy mismo se ha cumplido la Escritura que ustedes acaban de oír.
Lucas 4,16-21
Seguimos en el tema de la Trinidad.
Tal vez la primera lección cristiana que aprendemos de niños es a santiguarnos. Colocando la mano derecha en la frente pronunciamos «En el nombre del Padre», bajándola a tocarse el vientre decimos «Y del Hijo» y tocándonos los dos hombros, de izquierda a derecha, expresamos «y del Espíritu Santo». No es coincidencia que sean las mismas palabras que escuchamos en nuestro bautizo: «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», y se hace así por mandato de Jesús (ver Mateo 28,19). Tampoco es coincidencia que sea la forma de dar comienzo a la celebración de la santa misa, ni que en los ritos iniciales, a manera de saludo, invoquemos la Trinidad cuando el celebrante dice: «La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros»[21]. Igualmente, para los que están familiarizados con el rezo del santo rosario, después de cada decena se recita: «Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo».
En donde está uno están todos y donde están todos esta uno. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero también sabemos que hay solo un Dios. Espíritu y Santo son atributos divinos comunes a las tres Personas divinas. Pero, uniendo ambos términos, la Escritura, la liturgia y el lenguaje teológico designan la persona inefable del Espíritu Santo, sin equívoco posible con los demás empleos de los términos «espíritu» y «santo».
¿A pesar de todas las explicaciones ya dadas sigue confundido? Por eso se llama misterio, porque nuestra mente tan limitada no puede comprenderlo y todo lo que se ha dicho en este libro y lo que la Iglesia, en sus más de veinte siglos de existencia, ha tratado de explicar y lo que teólogos muy eruditos se han esforzado por razonar es insuficiente. Ni siquiera los evangelistas hablan de la Trinidad[22] ni mucho menos la explican. San Pablo lo dijo de esta manera: «¡Qué profundas son las riquezas de Dios, y su sabiduría y entendimiento! Nadie puede explicar sus decisiones, ni llegar a comprender sus caminos. Pues “¿quién conoce la mente del Señor? ¿Quién podrá darle consejos?”» (Romanos 11,33-34).
Le ha quedado a la Iglesia recordarnos esta realidad, entre otras, con la ayuda de este Credo. No para que la entendamos a plenitud, sino para que tengamos perfectamente claro que El Padre, El Hijo y El Espíritu Santo son tres personas distintas en un solo Dios. Es justo en este tema donde encontramos a lo largo de la historia diferentes formas de entenderlo, llegando a causar enormes divisiones dentro de la Iglesia, como la ocurrida en 1054, conocida como Cisma de Oriente, que partió en dos el cristianismo dando origen a la Iglesia ortodoxa en el Oriente.
Recibe una misma adoración y gloria
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado; me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel; a anunciar el año favorable del Señor, el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Me ha enviado a consolar a todos los tristes, a dar a los afligidos de Sion una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán «robles victoriosos», plantados por el Señor para mostrar su gloria.
Isaías 61,1-3
En el cristianismo la oración más popular y tradicional es, sin lugar a duda, El Padre Nuestro y en el judaísmo es el Shemá Israel (Escucha Israel)[23]. Adquieren su nombre de las dos primeras palabras de la oración y ambas están dirigidas al Padre, al único Dios. José y María, como buenos padres, le debieron de haber enseñado el Shemá Israel al pequeño Jesús, quien la tuvo que haber recitado miles de veces durante su paso por la tierra. El primer verso del Shemá es considerado la declaración más esencial de la fe judía: «El Señor es nuestro Dios, el Señor es uno». El pasaje que sigue detalla en particular las formas en las que la fe debe ser vivida: «ama a Dios con todo tu ser, enséñaselos a tus hijos, recítalo cuando te levantes y te acuestes, átalo como un símbolo a tu cuerpo.»
Por eso cuando Jesús estaba en el desierto y fue tentado por Satanás diciéndole: «Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo», Él responde citando Deuteronomio 6,13: «Adora al Señor tu Dios, y sírvele sólo a Él» Lucas 4,5-8 —el énfasis es mío—. Generaciones y generaciones de judíos tenían grabado en sus corazones que solo había que adorar a Dios. El Maestro le responde al tentador que solo hay que adorar a Dios y ahora el Credo niceno-constantinopolitano nos está diciendo que podemos adorar al Espíritu Santo de la misma forma que lo hacemos con el Hijo y con el Padre, ¿qué está pasando?
Vamos por partes. Como dije, hasta antes de la venida del Mesías, el pueblo de Israel se esforzaba al máximo para cumplir el mandamiento de solo adorar a Dios. Pero con la llegada del Emanuel esto cambió, ya que Él no se limitó a autoproclamarse el Mesías tan anhelado, sino que les dijo que también le debían el mismo honor que le expresaban al Padre:
Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que le envió (Juan 5,22-23).
Estaba afirmando el derecho de ser adorado como Dios. Ya en varios artículos de este Credo he expuesto diversos argumentos que muestran que Jesús es Dios y lo mismo con respecto al Espíritu Santo, que también es Dios, así que la adoración y gloria es para las tres personas de la Trinidad; por eso san Pablo lo enuncia de esta manera:
Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo; porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas (Filipenses 3,2-3).
Y nuestro Catecismo así lo resume:
La fe católica es esta: que veneremos un Dios en la Trinidad y la Trinidad en la unidad, no confundiendo las Personas, ni separando las substancias; una es la persona del Padre, otra la del Hijo, otra la del Espíritu Santo; pero del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo una es la divinidad, igual la gloria, coeterna la majestad (Numeral 266).
A un judío le resulta irreconciliable la idea de adorar y dar gloria a tres personas, pues se sentiría politeísta al hacerlo. Sus padres le enseñaron a hacerlo al único Dios y los padres de los padres hicieron lo mismo. La Iglesia primitiva tampoco la tuvo fácil el explicar que no eran tres dioses sino un solo Dios, por eso los redactores de este Credo quisieron no solo dejar por escrito y zanjar de una vez por todas una cantidad de distorsiones y herejías que se habían originado en los primeros siglos del cristianismo, sino que quisieron hacer una labor pedagógica con nosotros los fieles de todos los tiempos, para dejarnos saber que Padre, Hijo y Espíritu Santo son una sola divinidad y que por lo tanto reciben una misma adoración y gloria, y que está bien que adoremos al Espíritu Santo y lo glorifiquemos. ¿Pero qué quiere decir adorar a Dios, al Hijo o al Espíritu Santo? La mejor respuesta la encontramos en nuestro Catecismo de la Iglesia católica, numerales 2096 y 2097:
La adoración es el primer acto de la virtud de la religión. Adorar a Dios es reconocerle como Dios, como Creador y Salvador, Señor y Dueño de todo lo que existe, como Amor infinito y misericordioso. «Adorarás al Señor tu Dios y sólo a él darás culto» (Lucas 4,8), dice Jesús citando el Deuteronomio (6,13).
Adorar a Dios es reconocer, con respeto y sumisión absolutos, la «nada de la criatura», que sólo existe por Dios. Adorar a Dios es alabarlo, exaltarle y humillarse a sí mismo, como hace María en el Magníficat, confesando con gratitud que Él ha hecho grandes cosas y que su nombre es santo (ver Lucas 1,46-49). La adoración del Dios único libera al hombre del repliegue sobre sí mismo, de la esclavitud del pecado y de la idolatría del mundo.
La Iglesia nace en aquel Pentecostés donde los apóstoles recibieron al Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego que descendieron sobre sus cabezas y por eso celebramos su cumpleaños en esta festividad. Para los judíos, Pentecostés conmemora la entrega de la Ley de Dios a Moisés en el monte Sinaí, cincuenta días después del éxodo, cuando el Señor liberó al pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Para los cristianos, esta fiesta significa la venida del Espíritu Santo y el nacimiento de la Iglesia, cincuenta días después de la resurrección de Jesucristo. Ese era el motivo por el cual los apóstoles «estaban reunidos en el mismo lugar»: celebrando esta festividad tan importante en el calendario judío, cuando «todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas extrañas, según el Espíritu Santo les movía a expresarse» (Hechos de los Apóstoles 2,4). Ese día se reveló la Iglesia al mundo. Así como en el Jordán, una vez ungido por el Espíritu y acreditado por la voz del Padre (ver Mateo 3,15), comenzó la vida pública de Jesús como el tan anhelado Mesías, así, en Pentecostés, el mismo Espíritu escribió el acta de nacimiento de la Iglesia o comunidad cristiana y no abandonó su obra, sino que se quedó en ella para guiarla hasta la consumación de los tiempos, tal como lo había profetizado Jesús:
Pero les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo me vaya. Porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes; pero si me voy, yo se lo enviaré (…) Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene, es mío también; por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Dentro de poco, ustedes ya no me verán, pero un poco más tarde me volverán a ver (Juan 16,7-16).
Y aunque es innegable que ha habido manchas en el pedigrí de la Iglesia, propio de toda actividad donde el hombre pone su mano, tampoco podemos ocultar la colosal cantidad de aciertos que han moldeado la historia de la humanidad en los más de dos mil años de existencia. Un ejemplo que nos muestra la guía del Espíritu Santo en la Iglesia es la evangelización de los aztecas durante la Conquista española en lo que hoy conocemos como México. Siempre he pensado que dicha obra no hubiera sido posible si no fuera por la guía y ayuda de la tercera persona de la Trinidad.
El 15 de mayo de 1519 Hernán Cortés desembarcó en lo que hoy pertenece al estado de Veracruz, México, con menos de 700 hombres y 16 caballos, según las crónicas del explorador Bernal Díaz del Castillo. Según el cálculo de los expertos, la población indígena de aquel entonces era entre diecisiete y veinticinco millones. Años más tarde su población había sido diezmada un 70%[24]. Los españoles no solo cometieron asesinatos, sino que estos fueron acompañados por violaciones, robos, saqueos, destrucción de ciudades, etc.
Los aztecas eran grandes matemáticos, astrónomos, arquitectos, físicos, filósofos, artesanos y artistas, pero también era muy guerreros, extremadamente supersticiosos y amantes de los sacrificios humanos. De acuerdo con la cosmovisión indígena, el dios Huitzilopochtli necesitaba ser alimentado todos los días para poder seguir iluminando a su pueblo. El único alimento que se podía ofrendar era la sangre humana, razón por la cual los aztecas hicieron de la guerra su mayor preocupación con el objetivo de obtener prisioneros para el sacrificio ritual.
El 13 de mayo de 1524 arribó al puerto de Veracruz el grupo de misioneros franciscanos llamado «Los doce apóstoles de México», enviados por el papa Adriano vi y el rey Carlos i. Estos serían los primeros encargados de convertir a los indios de la Nueva España al catolicismo[25]. ¿Cómo convencer a aquellos indígenas de que sus dioses eran falsos y que el Dios que ellos les presentaban era el verdadero? ¿Qué decirles si lo que único que habían visto de sus seguidores era muerte, violaciones, infanticidios, destrucción y un afán desmedido de riqueza? ¿Cómo demostrarles que adoraban a dioses falsos y que el que ellos le presentaban era el verdadero Dios de amor?
La labor de estos primeros misioneros fue admirablemente efectiva, pues en muy corto tiempo lograron propagar masivamente la doctrina católica entre la población indígena. Se estima que en los primeros quince años de su labor pastoral lograron bautizar a más de la mitad de los indígenas, entre ellos a Cuauhtlatoatzin[26], quien al recibir el sacramento adoptó el nombre de Juan Diego, al que se le aparecería la Virgen en el cerro del Tepeyac en diciembre de 1531.
¿Podía la sola labor humana lograr evangelizar a la población azteca de la manera en que lo hicieron los primeros misioneros, en semejantes circunstancias tan adversas y contrarias al mensaje de amor que predicaban? De verdad, pienso que sin la intervención del Espíritu Santo hubiera sido imposible. ¡A Él sea dada la gloria!
Y que habló por los profetas
Les estoy diciendo todo esto mientras estoy con ustedes; pero el Defensor, el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho.
Juan 14,25-26
¡Habló! Tiempo pasado. No tiempo presente ni mucho menos futuro. Habló, quiere decir que ya no habla más, que ya dijo todo lo que tenía que decir para nuestra salvación. Quedó dicho públicamente lo que necesitamos hacer para ganar o perder el cielo.
Dios quiso revelarse al hombre a través de los profetas para darnos a conocer el misterio de su voluntad y como culmen de dicha revelación su Hijo (Dios) se encarnó y habló «todo» lo que el Padre le había pedido decir: «Porque yo no hablo por mi cuenta; el Padre, que me ha enviado, me ha ordenado lo que debo decir y enseñar. Y sé que el mandato de mi Padre es para vida eterna. Así pues, lo que yo digo, lo digo como el Padre me ha ordenado» (Juan 12,49-50). San Pablo nos dice: «En tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo» (Hebreos 1,1-2). Es por esto por lo que la constitución dogmática Dei Verbum[27] (del latín que significa «Palabra de Dios») puede decir: «La economía cristiana, por tanto, como alianza nueva y definitiva, nunca cesará, y no hay que esperar ya ninguna revelación pública antes de la gloriosa manifestación de nuestro Señor Jesucristo» (N.° 4).
Durante la última cena[28], sabiendo ya el Señor que había llegado la hora de vivir los eventos que concluirían con su partida a la casa del Padre, les hizo una promesa muy alentadora: «Yo le pediré al Padre que les mande otro Defensor, el Espíritu de la verdad, para que esté siempre con ustedes… No los voy a dejar huérfanos; volveré para estar con ustedes» (Juan 14,16-18). Junto a su promesa también les anticipó una de las primeras cosas que haría ese defensor: «el Espíritu Santo que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho» (Juan 14,26) —el énfasis es mío—. Habló de «todas las cosas», no de «algunas». Y eso fue lo que ellos salieron a enseñar, lo que el Espíritu Santo les enseñó y recordó. Por eso Pedro diría más tarde: «Pero ante todo tengan esto presente: que ninguna profecía de la Escritura es algo que uno pueda interpretar según el propio parecer, porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana; al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios, dirigidos por el Espíritu Santo» (1 Pedro 1,20-21).
¿Por qué estoy enfatizando en el tiempo del verbo: pasado y no presente ni futuro? Porque desde la Iglesia primitiva hasta nuestros días ha habido y hay personas que dicen que Jesucristo o la Virgen María (más que todo ellos dos, pero no exclusivamente) se les han aparecido para darles un mensaje de salvación que deben pregonar.
El 28 de enero de 1977, la Santísima Virgen se le apareció en Little Rock, Arkansas, Estados Unidos, al padre Thomas Mac Smith. Durante 30 días consecutivos, la Virgen le habló acerca de una misión en Luisiana, conectada con el páramo Los Torres, en Venezuela. Ella se apareció bajo la advocación de Nuestra Señora de la Preciosísima Sangre.
A partir del 30 de abril de 1985 comenzaron las manifestaciones extraordinarias de la Virgen María a Julia Kim en Naju, Corea del Sur, las cuales se han mantenido hasta el presente.
El 21 de enero de 1988, la señora Christina Gallagher, de la isla de Achill, en Irlanda, experimentó la aparición de nuestra Señora, y pocas semanas después comenzó a recibir mensajes de la «hermosa Señora», quien se identificó como la Virgen María, Reina de la Paz. Christina fundó las casas de oración de Nuestra Señora de la Paz, que se encuentran en Achill, en Irlanda, y en Texas, Kansas, Minnesota y Florida, en Estados Unidos.
Diariamente se tiene noticia de cientos de videntes y apariciones. Algunas alcanzan los titulares de los diarios y otros medios, pero la gran mayoría se queda en grupos de oración y círculos de amigos, en los que alguien asegura conocer o saber de alguien que recibe mensajes de la Santísima Virgen o de su Hijo.
El fenómeno de las apariciones no es para nada reciente. Una de las primeras noticias al respecto data del siglo iii, cuando Gregorio Taumaturgo, obispo de Neocesarea, en el Asia Menor, aseguró que la Virgen se le había presentado para instruirlo en asuntos religiosos.
Tres siglos después, el papa san Gregorio Magno confirmó que la Virgen María se le apareció a una niña para anunciarle su muerte. San Martín de Tours, en el año 397, y san Ildefonso de Toledo, en el 597, aseguraron haber tenido visitas de la Santísima Virgen.
Pero fue en la Edad Media cuando se produjo una avalancha de apariciones y profecías. Se multiplicaron las personas que decían haber recibido profecías o haber hablado con la Santísima Virgen o con Jesucristo; aumentaron las leyendas de apariciones y las historias de milagros, y se difundieron narraciones sorprendentes y maravillosas relacionadas con la Virgen María. Trascendieron las profecías de santa Juana de Arco (1412-1431), santa Gertrudis (1256-1302), santa Ángela de Foligno (1248-1309), santa Catalina de Siena (1347-1380) y, en especial, las de santa Brígida de Suecia (1302-1373). Estas tuvieron tal importancia, que algunos las pusieron casi al mismo nivel de las Sagradas Escrituras.
En el siglo xvi estas historias abundaban. En muchas partes de Europa surgieron movimientos religiosos basados en creencias fantásticas que rayaban en lo maravilloso, lo extraordinario e incluso lo esotérico. De ahí que muchos de los altos prelados del momento empezaron a manifestarse en contra, como san Juan de la Cruz (1542-1591), quien escribió en su libro Subida al monte Carmelo:
Por lo cual, el que ahora quisiese preguntar a Dios, o querer alguna visión o revelación, no solo haría una necedad, sino haría agravio a Dios, no poniendo los ojos totalmente en Cristo, sin querer alguna otra cosa o novedad. Porque le podría responder Dios de esta manera, diciendo: «Si te tengo ya habladas todas las cosas en mi Palabra, que es mi Hijo, y no tengo otra, ¿qué te puedo yo ahora responder o revelar que sea más que eso? Pon los ojos sólo en Él, porque en Él te lo tengo todo dicho y revelado, y hallarás en Él aún más de lo que pides y deseas (…) Oídle a Él, porque yo no tengo más fe que revelar, ni más cosas que manifestar» (Libro ii, capítulo 22:5).
Debido a la diversidad de opiniones a este respecto y a otros asuntos de importancia que estaban pendientes por discutir, la Iglesia convocó el que sería el quinto Concilio de Letrán, el cual se desarrolló en doce sesiones entre el 3 de mayo de 1512 y el 16 de marzo de 1517. En la decimoprimera sesión se decidió que sería el papa o un obispo delegado por su santidad quien determinaría cuándo una aparición se podía considerar auténtica y, por tanto, autorizaría su culto.
En 1738, el cardenal Próspero Lambertini, el futuro papa Benedicto xiv, publicó una extensa obra llamada Beatificación de los siervos de Dios y canonización de los beatos, en la que diferenciaba dos tipos de revelación: la pública y la privada.
La revelación pública está reunida y sellada en las Sagradas Escrituras y contiene todo lo que necesita saber un cristiano para su salvación. La revelación privada, por su parte, es un mensaje que solo puede contribuir a la salvación de la persona que lo recibe, cuyo ejemplo de vida debe inspirar a los demás a buscar la salvación. El cardenal Lambertini escribió en su obra con respecto a estas revelaciones privadas: «… aunque hayan sido aprobadas por la Iglesia, no se les debe atribuir un asentimiento obligatorio. Por lo tanto, uno puede rechazarlas y negarse a aceptarlas» (tomo ii, capítulo 32).
Es necesario hacer una distinción entre dos términos claves cuando hablamos de este tema y que muchos, por error, usan indistintamente: aparición y visión.
Ni la Santísima Virgen ni Jesucristo ni ningún santo se pueden aparecer a ningún ser humano en este mundo. Cuando Jesucristo lo haga, será el fin de los tiempos, como lo esperamos todos los cristianos (2 Pedro 3,1-18). Una aparición es un hecho objetivo de naturaleza física y corporal, independiente de nosotros y de nuestras creencias. Ilustrémoslo con un ejemplo: en un estadio de fútbol puede «aparecer» una persona para cantar el himno nacional. Ese cantante va a ser visto por todos y podrá ser captado por las cámaras; físicamente está ahí y ocupa un espacio. Independientemente de mi gusto y mi opinión sobre él, ahí está y va a interactuar con todos los presentes; otros lo verán y lo escucharán por televisión.
Una visión ocurriría si, en ese mismo estadio, todos observaran la grama vacía, al igual que los televidentes en sus casas, pero solo uno o algunos vieran (y oyeran) al cantante en medio del estadio. Físicamente, el cantante no estaría ahí, pero alguien lo vería (y oiría). Si más de uno lo viera, se trataría de una visión colectiva.
Esto significa que todos los fenómenos marianos han sido visiones y no apariciones. En Lourdes, Bernadette estuvo acompañada por cientos de personas en las últimas «apariciones», pero ella era la única que veía a la Virgen. En Guadalupe, solo el indio Juan Diego la vio. En Fátima y La Salette, a pesar de estar rodeados por miles de testigos, solo los pastorcitos vieron a Nuestra Señora. En la última aparición de Fátima, miles de personas vieron danzar el sol; pero, en realidad, este nunca se movió ya que, de haberlo hecho, muy seguramente ya no estaríamos vivos debido a las repercusiones cósmicas que implicaría un fenómeno de esta naturaleza.
Es por eso por lo que el papa Benedicto xiv, en la obra mencionada, nos pide que no hablemos de apariciones, sino de visiones.
¿Qué hacer ante un mensaje de María o de Jesucristo? Es nuestro deber aprender a discernir con criterio cristiano los mensajes que supuestamente provienen de ellos. En solo unos pocos casos será la Iglesia la que se pronuncie sobre las visiones y sus respectivos mensajes; de resto nos corresponderá a nosotros hacerlo.
Dice el Catecismo de la Iglesia católica en el numeral 67:
A lo largo de los siglos ha habido revelaciones llamadas «privadas», algunas de las cuales han sido reconocidas por la autoridad de la Iglesia. Estas, sin embargo, no pertenecen al depósito de la fe. Su función no es la de «mejorar» o «completar» la Revelación definitiva de Cristo, sino la de ayudar a vivirla más plenamente en una cierta época de la historia. Guiado por el Magisterio de la Iglesia, el sentir de los fieles (sensus fidelium) sabe discernir y acoger lo que en estas revelaciones constituye una llamada auténtica de Cristo o de sus santos a la Iglesia.
Con esto, el Catecismo nos está indicando dos cosas: la primera, que no siempre es real cuando alguien dice recibir revelaciones o mensajes de Jesús o de la Virgen; dichos mensajes pueden ser el fruto bien o mal intencionado de su imaginación. Lo segundo, nos corresponde a nosotros los fieles discernir cuáles revelaciones son reales y cuáles no.
Cuando el santo padre o un obispo aprueban una determinada manifestación de la Virgen María o de Jesucristo, lo que aprueban es su devoción, o sea, el culto a la Virgen en esa «presentación» en particular, no la autenticidad de la manifestación. Al aprobar una devoción, la Iglesia está diciendo que no hace mal ni constituye una desviación del Evangelio rezarle a María en ese lugar, bajo ese nombre y repitiendo las palabras y oraciones contenidas en el mensaje.
Por ejemplo, de los cientos de mensajes y revelaciones recibidos por santa Brígida de Suecia, desde su nacimiento, en 1303, hasta su muerte, en 1373, la Santa Sede solo se pronunció sobre las quince oraciones supuestamente reveladas por Jesucristo. El papa Benedicto xv (1914-1922) se expresó así al respecto:
La aprobación de estas revelaciones implica nada más que esto: después de un examen lento y detenido, se permite publicar estas revelaciones para el bien espiritual de todos los fieles. Y, aunque no se les atribuye el mismo grado de fe, igual al que se les rinde a las verdades de la religión bajo pena; sin embargo, se les permite creer con fe humana. Es decir, conforme a las reglas de prudencia, por las cuales son probables. Por tanto, estando ya adecuadamente afirmadas y apoyadas por suficientes motivos, pueden ser piadosamente creídas (Les Petits Bollandistes, tomo xii).
El 14 de noviembre del 2013, en una homilía pronunciada en la Casa Santa Marta en la Ciudad del Vaticano, el papa Francisco explicó que ese deseo nuestro de estar buscando mensajes, cosas extrañas y novedades nos aleja del verdadero espíritu del Evangelio. Con relación a este fenómeno de las visiones y los mensajes de la Virgen, dijo el santo padre:
La curiosidad nos impulsa a querer sentir que el Señor está acá o allá; o nos hace decir: «Pero yo conozco a un vidente, a una vidente, que recibe cartas de la Virgen, mensajes de la Virgen». Pero, mire, ¡la Virgen es Madre! Y nos ama a todos nosotros. Pero no es un jefe de la oficina de correos, para enviar mensajes todos los días.
¿Cómo podemos distinguir entre un mensaje de Dios dado a través de la Virgen y uno que no lo es?
La regla de oro es que una revelación privada nunca puede contradecir la revelación pública, que es la Biblia, la Palabra de Dios. Dios no se puede contradecir a sí mismo. El Catecismo de la Iglesia católica, en el numeral 73, enseña: «Dios se ha revelado plenamente enviando a su propio Hijo, en quien ha establecido su alianza para siempre. El Hijo es la Palabra definitiva del Padre, de manera que no habrá ya otra revelación después de Él».
Los mensajes verdaderos, además de que no pueden contradecir las Sagradas Escrituras, tampoco nos pueden traer ninguna novedad que aporte a nuestro camino hacia la salvación como, por ejemplo, que siempre se debe tener una vela encendida al hacer nuestras oraciones. Esto constituiría una novedad, ya que la Palabra no menciona esta acción como parte del camino a la salvación.
La Virgen María de las Sagradas Escrituras aparece siempre en segundo plano con respecto a Jesús; es una mujer obediente a Él y se muestra mesurada, discreta y prudente. Es de pocas palabras y su sobriedad es tal que el Nuevo Testamento solo registra seis expresiones suyas, una menos que las siete que Jesús pronunció en la cruz. La María de la Biblia transmite esperanza, optimismo y alegría; y en los momentos difíciles, canta de gozo, medita serenamente y mira con confianza el futuro.
Sin embargo, en varias de sus supuestas apariciones se muestra muy diferente a la de ese perfil bíblico. A veces, por ejemplo, promete la salvación de la persona si hace o dice tal cosa. Otras veces, es ella y no su Hijo quien quiere actuar a través del vidente. Otras veces más, el mismo Jesús advierte que, si no escuchamos a María, pereceremos, en contravía de lo dicho por ella en las bodas de Caná (ver Juan 2,1-23). Hay otros mensajes tétricos, sombríos y lúgubres que no dan esperanza alguna, pues el castigo será para todo el mundo; buscan que sea el temor al castigo lo que nos lleve a la conversión, mientras que la Biblia nos exhorta 365 veces a que no tengamos miedo y nos pide que el amor sea el motor de nuestra conversión.
Jesús nunca anunció la fecha del fin del mundo; sin embargo, en varias visiones, la Virgen advierte que el día está cerca. Jesús nos dijo que el juicio final tendrá en cuenta la misericordia mostrada hacia el prójimo, en especial, hacia los más necesitados (ver Mateo 25,31-46); pero, en algunos de sus mensajes, la Virgen nos dice que solo se salvarán los que la aman y creen en Dios.
La hermana Julie Marie Jahenny, una estigmatizada francesa de la Tercera Orden de San Francisco, que falleció en 1941 a los 91 años y dijo haber sostenido múltiples conversaciones con la Virgen María y Jesús, vaticinó la famosa profecía de los tres días de oscuridad, a la que otros videntes se han sumado, incluyendo el santo padre Pío de Pietrelcina. Dijo la hermana Julie Marie:
Vendrán tres días de grandes tinieblas. Solo los que tengan velas benditas podrán iluminarse durante esos días horrorosos. Pero en la casa de los pecadores las velas no se prenderán. Los demonios aparecerán en formas horribles y abominables y harán resonar el aire con espantosas blasfemias. Los rayos entrarán en las casas, pero no se apagarán las velas benditas. La tierra temblará, el mar lanzará sus olas, y las tres cuartas partes de la raza humana perecerán. El castigo será mundial (Profecías: ¿tres días de oscuridad?, 1987).
A pesar de las especulaciones que rodean el evento del fin del mundo, no debemos olvidar que Dios, en su infinita misericordia, le prometió al hombre que no habría más destrucción en la tierra. Al respecto, el 16 de febrero de 1997, en la homilía pronunciada en la parroquia romana de San Andrés, el papa Juan Pablo ii manifestó:
A lo largo de la historia, los hombres han seguido cometiendo pecados, tal vez mayores que los descritos antes del diluvio. Sin embargo, la alianza que Dios estableció con Noé nos permite comprender que ya ningún pecado podrá llevar a Dios a aniquilar el mundo que él mismo creó (L’Osservatore Romano).
Junto a este explosivo fenómeno de visiones y mensajes, en diferentes países también ha habido un incremento del número de bustos y estatuas de la Virgen que derraman lágrimas de sangre o aceite.
El 30 de junio de 1985, una estatua de la Virgen María, propiedad de Julia Kim, comenzó a derramar lágrimas de sangre humana; así lo hizo setecientas veces más.
A los dos años de haber comenzado este fenómeno, en junio de 1987, la vidente Julia declaró que la misma Virgen María le había revelado el motivo de sus lágrimas de sangre: «Mi estimada hija, mis lágrimas son por el constante fracaso de la humanidad en no conseguir amar a Dios como Él merece y amarse mutuamente las personas como Él mismo nos enseñó».
Este tipo de mensaje coincide con los recibidos por María Julia Jahenny (1850-1941) en Francia, Ana Catalina Emmerick (1774-1824) en Alemania, Isabel Canori Mora (1774-1825) en Italia, el padre Bernardo María Clausi (1789-1849) en Italia, y otros más recientes, como los del padre Esteban Gobbi, también en Italia, o los revelados a la hermana Elena Patriarca Leonardi:
Hija mía: estoy muy triste y mi corazón está lleno de dolor. La violencia y las drogas han destruido a tanta juventud; Satanás ha tomado posesión de muchos corazones y les sugiere que Dios no existe (…) Caerán llamas del cielo, y los impíos lo sufrirán; derrumbamientos y terremotos sobre la humanidad que no se arrepiente (…) Naciones sin Dios serán el azote escogido por Dios mismo para castigar a la humanidad sin respeto y sin escrúpulos. Después, un gran castigo caerá sobre el género humano, fuego y humo caerán del cielo, las aguas de los océanos se volverán vapores y la espuma se levantará arrollando a la humanidad; por todas partes a donde se mire habrá angustia, miseria y ruina; quedaréis en completa oscuridad. Mares que se alzarán provocando muerte y desolación (…) ¡Arrepentíos! ¿Cómo puedo salvaros si no me escucháis?
No es nuevo que queramos traducir el sentimiento humano de frustración por las transgresiones del mundo en castigos horribles para quienes las cometen:
Envió por delante mensajeros, que fueron a una aldea de Samaria para conseguirle alojamiento; pero los samaritanos no quisieron recibirlo, porque se daban cuenta de que se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos Santiago y Juan vieron esto, le dijeron: —Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo y que acabe con ellos? Pero Jesús se volvió y los reprendió (Lucas 9,52-55).
En los cientos de casos similares al de la hermana Leonardi, la Virgen aparenta estar sumamente triste, al punto de derramar lágrimas de sangre por el dolor que le causa ver cómo los humanos nos alejamos cada vez más de Dios por nuestros pecados, ateísmo y falta de conversión y oración.
Si bien esta es una realidad que ha existido desde antes de la venida de Jesús, llama la atención que la Virgen se concentre en resaltar únicamente este aspecto de la humanidad, como si no hubiera nada de qué alegrarse.
En el Evangelio de Lucas (15,7) leemos: «Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse».
Personalmente, he sido testigo de casos en los que, con la ayuda de sus parroquias, muchas personas han abandonado sus viejos hábitos y se han convertido a una vida de servicio, amor y oración. No dudo de que el cielo se ha unido a la fiesta que se celebra en cada uno de estos hogares que hoy experimentan una vida diferente a la que tenían antes de la conversión de alguno de sus miembros.
¿No sonreirá la Santísima Virgen al ver tanta gente que se convierte y se consagra a ella y a su Hijo? ¿No habrá ningún gozo en el cielo por los millones de personas que hacen de sus vidas una constante oración a Dios con su trabajo, su servicio a la familia y al prójimo, su oración y evangelización, su enorme esfuerzo por mantenerse fieles a la voluntad de Dios? ¿Ha sido totalmente infértil la labor de la Iglesia en sus más de veinte siglos de evangelización? ¿No merecen lágrimas de alegría estas conversiones?
El 8 de agosto de 2002, varios medios de comunicación publicaron una noticia acerca de un admirador de Elvis Presley llamado Toon Nieuwenhuisen. El hombre, que vivía en la pequeña ciudad holandesa de Deurce, tenía en su cuarto un busto del artista, el cual, según él, llevaba más de cinco años derramando lágrimas. Desde entonces, cientos de curiosos visitan su casa para rendirle homenaje al cantante. Al preguntarle por qué creía que la estatua lloraba, contestó: «Son lágrimas de alegría, por la gratitud que siente de ver a tantos admiradores suyos alrededor del mundo».
Algunos católicos insisten en ver a la Virgen María como la portavoz de las peores amenazas para la humanidad, la escogida para anunciar castigos espantosos, la profetisa de un apocalipsis que ni Sodoma ni Gomorra conocieron y la vocera de grandes cataclismos que azotarán por igual a buenos y malos. Con este rostro, degradan su papel real de intercesora nuestra y gestora de gracias por la cual es preciso perseverar constantes al servicio de Jesucristo.
Deberíamos considerar la posibilidad de que la Virgen María experimente alegría al ver diariamente a millones de seguidores suyos y de su Hijo que luchan con todo su corazón por vivir de la forma en que Él nos pide que lo hagamos.
La Iglesia, consecuente con este pensamiento, ha acogido para sí y para sus fieles no sus mensajes proféticos, sino algunas de sus oraciones, sus palabras de amor y esperanza y sus exhortaciones a la conversión, la oración y el rezo del santo rosario.
En su alocución del 15 de agosto de 1964 en Castel Gandolfo, el papa Pablo vi nos recordó que Dios es amor y que nos ama, e hizo un llamado de atención a la comunidad católica por la imagen distorsionada que proyectamos al dejar que nuestras emociones y sentimientos le ganen a ese discernimiento que nos pide el Catecismo. Dijo su santidad:
Algunos piensan, con ingenua mentalidad, que la Virgen es más misericordiosa que Dios. Con juicio infantil sostienen que Dios es más severo que la Ley, y que necesitamos recurrir a la Virgen, ya que, de otro modo, Dios nos castigaría. Es cierto que la Virgen es intercesora, pero la fuente de toda bondad es Dios (L’Osservatore Romano).
[1] Pentecostés (del griego pentecoste: «el día cincuenta» después de Pascua): en su origen era una fiesta en la que Israel celebraba el pacto de la alianza con Dios en el Sinaí. El Pentecostés se convirtió en la fiesta del Espíritu Santo para los cristianos en Jerusalén.
[2] Karl Barth (Basilea, 10 de mayo de 1886 – Basilea, 10 de diciembre de 1968) fue un influyente teólogo protestante calvinista, considerado uno de los más importantes pensadores cristianos del siglo xx.
[3] Del griego parákleton: aquel que es llamado junto a uno. Algunas biblias lo traducen como «consolador».
[4] Génesis 1,3.
[5] Mateo 3,17.
[6] No hay evidencia bíblica de que haya ocurrido en este lugar.
[7] Mateo 17,5.
[8] Lucas 2,49.
[9] La alegría del Evangelio es la primera exhortación apostólica escrita por el papa Francisco, tras el cierre del Año de la Fe.
[10] Jean Verdier, sacerdote de la orden de los sulpicianos (19 de febrero de 1864 – 9 de abril de 1940) y cardenal francés de la Iglesia católica. Fue arzobispo de París desde 1929 hasta su muerte. Fue nombrado cardenal ese mismo año.
[11] El segundo relato de la creación describe a Dios creando al hombre de arcilla (tierra). En hebreo existe un juego de palabras, pues la palabra «ser humano» es Adam y para tierra en sentido de «elemento esencial de la agricultura» es Adama. Con esto se enfatiza que la materia de la que está constituido físicamente el ser humano es la misma a la del resto de la creación.
[12] Charles Robert Darwin (Shrewsbury, 12 de febrero de 1809 – Down House, 19 de abril de 1882) fue un naturalista inglés, reconocido por ser el científico más influyente de aquellos que plantearon la idea de la evolución biológica a través de la selección natural. Esta idea está justificada con numerosos ejemplos extraídos de la observación de la naturaleza en su obra El origen de las especies.
[13] «Caldo primigenio», también llamado «primordial»; «caldo primitivo», «primario», «de la vida»; «sopa primitiva», «prebiótica» o «nutricia», entre otras denominaciones. Se trata de una metáfora empleada para ilustrar una hipótesis sobre el origen de la vida en nuestro planeta.
[14] La cita proviene del libro Historia natural, de Stephen Jay Gould (1941-2002), quien fue un destacado paleontólogo, biólogo evolutivo e historiador de la ciencia estadounidense. También fue uno de los escritores de ciencia popular más influyentes y leídos de su generación. Pasó la mayor parte de su carrera enseñando en la Universidad de Harvard y trabajando en el Museo Americano de Historia Natural de Nueva York.
[15] Consistía en buscar la causa (fuente) más lógica de explicar la existencia de un determinado fenómeno. Si excavando la tierra encontraba un extenso y profundo estrato de ceniza, se preguntaba ¿qué fuente conocida por el hombre es capaz de generar tal capa? La respuesta más lógica era un volcán, ya que sabemos que solo un volcán es capaz de explicar esa cantidad de ceniza de esas características.
[16] En realidad, el número es muchísimo más grande que esto: es 10177. Así que cuando digo trillones de trillones de trillones, etc., usted tiene claro que es un número inimaginablemente grande de información.
[17] Los científicos que firmaron la Declaración de disidencia provienen de todo el mundo y tienen títulos de universidades prestigiosas como Yale, Princeton y Stanford. Cada firmante debe tener un doctorado en un campo científico o tener un título de doctor en Medicina y ejercer como profesor de Medicina. Dice la declaración: «Somos escépticos de las afirmaciones sobre la capacidad de la mutación aleatoria y la selección natural para explicar la complejidad de la vida». Se puede consultar la Declaración con la lista detallada de los signatarios en: https://www.discovery.org/m/2019/02/A-Scientific-Dissent-from-Darwinism-List-020419.pdf También recomiendo visitar la página: https://dissentfromdarwin.org/
[18] Suma teológica, i-ii, q. 91, a. 2.
[19] Mateo 7,13-14.
[20] El beato Dom Columba Marmion (1858-1923) fue monje, sacerdote y tercer abad de la Abadía de Maredsous, en Bélgica. Beatificado el 3 de septiembre de 2000 por el papa Juan Pablo ii.
[21] 2 Corintios 13,13.
[22] La palabra griega trias aparece por primera vez en el siglo ii. Un siglo después, Tertuliano emplea el término latino trinitas. La doctrina clásica de la Trinidad —«una naturaleza divina en tres personas»— aparece a finales del siglo iv. Más aún, la festividad de la Trinidad fue declarada obligatoria en el año 1334.
[23] El recordatorio de la oración del Shemá es tomado de tres fuentes bíblicas: Deuteronomio 6,5-9; Deuteronomio 11,13-21 y Números 15,37-41.
[24] Cifra estimada del análisis de los relatos, las pinturas y el patrimonio oral de la época e incluyen los que murieron a causa de la viruela que trajeron los conquistadores.
[25] En 1526 llegó otro grupo de doce misioneros dominicos y dos años más tarde llegaría otro grupo de siete agustinos. Los jesuitas llegaron en 1572.
[26] El que le habla al águila.
[27] Resultante del Concilio Vaticano ii y promulgada por el papa Pablo vi.
[28] Ver Juan 13,1.