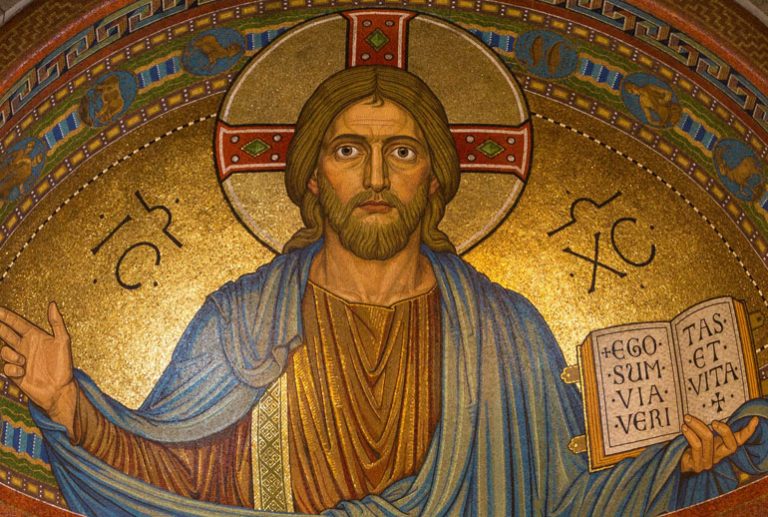Creo
Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él.
Juan 3,16-17
En las familias donde hay jóvenes, ocurre algunas veces que los muchachos se meten en algún problema y, al rendir cuentas a sus padres, dan su versión de los hechos y sucede también que, a pesar de lo inverosímil que resulte su historia, los padres tranquilizan al hijo con un «te creemos». ¿Sería el mismo veredicto al que llegaría un extraño al escuchar el relato del muchacho? Seguramente no. ¿Qué hace que la misma historia, inverosímil de creer, sea aceptada por unos y rechazada por otros? Que el extraño tendría que admitir algo que su inteligencia lo impide; al contar como única evidencia con la palabra de un desconocido, la sensatez prevalece y opta por el camino lógico de no creer la historia. No así sus padres, que han construido una relación basada en la confianza y durante ella han recopilado una enorme cantidad de evidencias que demuestran la honestidad de su hijo, así que su creo no es un aceptar ciegamente la historia, sino un renovar la confianza existente entre ellos.
Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, la definición de la palabra «creer» es «tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado». Seguramente al leer este significado le pareció similar a la definición bíblica de «fe»: «tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera; es estar convencidos de la realidad de cosas que no vemos» (Hebreos 11,1). Claramente, las dos palabras son sinónimas en un contexto religioso; sin embargo, los Evangelios sinópticos (Mateo, Marcos y Lucas) solo emplean la palabra «fe», mientras que el de Juan se limita a utilizar la palabra «creer». Comparemos estos dos pasajes para apreciar el manejo de estas dos palabras por los evangelistas:
| Lucas 7,1-10 | Juan 4,46-53 |
| Cuando Jesús terminó de hablar a la gente, se fue a Cafarnaúm. Vivía allí un capitán romano que tenía un criado al que estimaba mucho, el cual estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el capitán oyó hablar de Jesús, mandó a unos ancianos de los judíos a rogarle que fuera a sanar a su criado. Ellos se presentaron a Jesús y le rogaron mucho, diciendo:
—Este capitán merece que lo ayudes, porque ama a nuestra nación y él mismo hizo construir nuestra sinagoga. Jesús fue con ellos, pero cuando ya estaban cerca de la casa, el capitán mandó unos amigos a decirle: «Señor, no te molestes, porque yo no merezco que entres en mi casa; por eso, ni siquiera me atreví a ir en persona a buscarte. Solamente da la orden, para que sane mi criado. Porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores, y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Cuando le digo a uno de ellos que vaya, va; cuando le digo a otro que venga, viene; y cuando mando a mi criado que haga algo, lo hace». Jesús se quedó admirado al oír esto, y mirando a la gente que lo seguía dijo: —Les aseguro que ni siquiera en Israel he encontrado tanta fe como en este hombre. Al regresar a la casa, los enviados encontraron que el criado ya estaba sano. |
Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey, que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Jesús le contestó:
—Ustedes no creen, si no ven señales y milagros. Pero el oficial le dijo: —Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces: —Vuelve a casa; tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le dijo, y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron: —¡Su hijo vive! Él les preguntó a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo, y le contestaron: —Ayer a la una de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo: «Tu hijo vive»; y él y toda su familia creyeron en Jesús. |
El consenso de los padres de la Iglesia primitiva es que Juan escribió su Evangelio varios años después de que lo hicieran Mateo, Marcos y Lucas, y que, al ser muy conocidas las enseñanzas del Maestro en ese momento, trató de profundizar en otros aspectos más teológicos de la vida de Jesús recalcando su deidad —el Hijo de Dios—, para que los no creyentes lo recibieran y los creyentes lo siguieran. Resume el propósito de su Evangelio en su último fragmento:
Jesús hizo muchas otras señales milagrosas delante de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero éstas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de Él (Juan 20, 30-31).
Quiero resaltar tres palabras muy importantes: «Señales», «creer» y «vida». El evangelista presenta a Jesús como el Hijo de Dios, aportando una gran cantidad de señales que así lo acreditan, para que crean en todo lo que Él dijo y así obtener la verdadera vida.
Así que mientras los otros tres evangelistas se centraron más en la «fe», que es un sustantivo, Juan se enfocó más en «creer», que es un verbo. En otras palabras, la fe nos impulsa a creer y eso nos debe llevar a la acción de vivir con Jesús, por Jesús y en Jesús. San Pablo lo resume de esta manera: «Lo que cuenta es la fe, una fe activa por medio del amor» (Gálatas 5,6), pasar de la fe al actuar de acuerdo con lo que se cree; del sustantivo al verbo. Por eso el Credo comienza con este creo que nos impulsa a actuar de una manera activa, que corresponda al amor dado por nuestro creador.
Cuando aprendí a nadar, creía que el agua me sostendría a flote, pero pronto descubrí que debía mantener mis manos y pies en movimiento; así, el deleite del nadar era entonces el resultado de un trabajo en equipo donde el agua aportaba el sustento y yo el movimiento, pero requirió un alto grado de valentía dar el salto a ese medio ajeno a nuestra naturaleza.
Es interesante ver cómo Jesús asocia la palabra «creer» con «obedecer». Veamos un ejemplo: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él» (Juan 3,36). Como se aprecia, el Maestro hace una distinción entre los dos verbos diciendo que no basta con «creer», sino que también no hay que ser rebeldes y «obedecer». Una de las grandes diferencias teológicas entre la Iglesia católica y la mayoría de las iglesias protestantes —las derivadas del luteranismo y del calvinismo— es que ellas creen en «la doctrina de la justificación por la fe sola» o sola fide, que afirma que el perdón de Dios para los pecadores se concede y recibe solamente a través de la fe, con exclusión de todas las «obras» y «acciones», contradiciendo, entre otros, las palabras del propio Jesús ya citadas.
Otra arista que vale la pena tener en cuenta. En la Biblia la palabra «creer» también tiene otro significado: «Confianza». Veamos un ejemplo. Cuando Pablo fue arrestado y extraditado a Roma para ser juzgado, lo enviaron en un barco que partió de Alejandría con destino a Italia. En su camino los sorprendió una fuerte tormenta que duró varios días. Agotados por el esfuerzo de salvar el barco y ya sin la esperanza de llegar con vida a su destino, Pablo les dirigió estas palabras:
Señores, hubiera sido mejor hacerme caso y no salir de Creta; así habríamos evitado estos daños y perjuicios. Ahora, sin embargo, no se desanimen, porque ninguno de ustedes morirá, aunque el barco sí va a perderse. Pues anoche se me apareció un ángel, enviado por el Dios a quien pertenezco y sirvo, y me dijo: “No tengas miedo, Pablo, porque tienes que presentarte ante el emperador romano, y por tu causa Dios va a librar de la muerte a todos los que están contigo en el barco”. Por tanto, señores, anímense, porque tengo confianza en Dios y estoy seguro de que las cosas sucederán como el ángel me dijo (Hechos 27,21-25) —el énfasis es mío—.
En hebreo la palabra «creer» es sinónima de «confianza», y es creyente no tanto quien afirma unos determinados convencimientos mentales, sino quien experimenta y vive a Dios como si fuera otro yo que lo acompaña y le brinda la certeza inquebrantable de confiar en Él. La fe o creencia, por lo tanto, ya no pertenece al ámbito de la cabeza, sino al de las entrañas. No es asentir unas ideas, sino vivir la experiencia de sentirse y saberse radical y definitivamente sostenido y acompañado de manera incondicional por Dios.
Muchos piensan que fe es simplemente creer en Dios, pero quienes así lo hacen incurren en un tremendo error. Creer es binario: se cree o no se cree. Cuando agregamos un calificativo como mucho o poco (se cree mucho o se cree poco) entramos automáticamente en el campo de la confianza; es decir, se confía mucho o se confía poco. ¿Entonces cómo entender que los discípulos le hayan pedido al Maestro que se les aumentara la fe (ver Lucas 17,5-6)? Seguramente lo que ellos quisieron decir fue: «Ayúdanos a aumentar nuestra confianza en ti». La confianza sí se puede aumentar o disminuir, como hemos aprendido a lo largo de la vida interactuando con los demás en círculos de familia, amistad, trabajo, etc.
Según Juan, son las señales las que nos llevan a creer. ¿Pero de que señales está hablando? Jesús convirtió el agua en vino (Juan 2,6-10), expulsó demonios (Mateo 9,32-33), sanó multitud de enfermos (Mateo 4,23-24), devolvió la vista al ciego (Juan 9,1-7), el caminar al paralitico (Mateo 2,3-12), el oído al sordo (Marcos 7,32-35) y el habla al mudo (Mateo 9,32-33); alimentó a más de cinco mil personas con solo cinco panes y dos peces (Mateo 14,15-21), caminó sobre las aguas (Mateo 14,25-27), calmó la tormenta (Mateo 14,32) y resucitó al muerto (Lucas 7,12-15). Sin embargo, cuando los escribas y fariseos fueron a pedirle a Jesús una señal, Él les dijo que la única que les daría sería la de su resurrección:
Algunos de los fariseos y maestros de la ley dijeron entonces a Jesús:
—Maestro, queremos verte hacer alguna señal milagrosa.
Jesús les contestó:
—Esta gente malvada e infiel pide una señal milagrosa; pero no va a dársele más señal que la del profeta Jonás. Pues así como Jonás estuvo tres días y tres noches dentro del gran pez, así también el Hijo del hombre estará tres días y tres noches dentro de la tierra (Mateo 12,38-40).
La señal más grande que presentó Jesús para que creyéramos en Él fue su resurrección, de la que hablaré más adelante, probando ser quien decía ser: el Mesías, el Hijo de Dios. Hay razones para creer.
Con Jesús se cerró el ciclo de revelación que había comenzado con Abraham 18 siglos atrás, así que podemos decir que la resurrección fue la última señal, pero ¿cuál fue la primera? Sin duda fue la creación del universo. El salmista lo dijo en estas palabras:
Los cielos cuentan la gloria de Dios,
el firmamento proclama la obra de sus manos.
Un día transmite al otro la noticia,
una noche a la otra comparte su saber.
Sin palabras, sin lenguaje,
sin una voz perceptible,
por toda la tierra resuena su eco,
¡sus palabras llegan hasta los confines del mundo! (Salmo 19,1-4).
Y antes de que el rey David hubiera declarado en esta forma tan poética la existencia de Dios por sus obras, los hombres de las cavernas lo habían entendido de igual manera. Como prueba de ello podemos citar los entierros. El hombre ha sido el único ser que ha decidido enterrar a sus difuntos como tributo a la vida y obra de la persona que partió y a la creencia en otra vida después de la muerte. Podemos decir que esta es la primera evidencia de un sentido de trascendencia y espiritualidad innata del hombre. Los sepelios más antiguos corresponden a simples excavaciones en la tierra, pero luego se fueron sofisticando más y más hasta construir enormes estructuras que sobreviven en el presente. De hecho, muchas de esas construcciones fueron obras ofrecidas a sus dioses.
Mas adelante hablaré de la evidencia que aporta la creación de todo lo que vemos y de lo que no; a la existencia de Dios para reforzar aún más nuestra noción de un creer basado en hechos razonables, cuantificables y palpables, apartándonos de la equivocada fe ciega que erróneamente se nos adjudica a nosotros los creyentes.
En su numeral 166, el Catecismo de la Iglesia católica define así la fe: «La fe es un acto personal: la respuesta libre del hombre a la iniciativa de Dios que se revela». Resalto dos palabras: «Respuesta» y «revela». Del sustantivo «fe» pasamos al verbo «creer» como la respuesta del intelecto y la voluntad a toda la evidencia que la creación y nuestros sentimientos nos revelan: un Dios que existe e interactúa con nosotros tal y como hace todo buen padre con sus hijos. Este creer, apoyado en la enorme evidencia que nuestro intelecto nos permite recopilar, es reconocernos hijos para disfrutar de todos los privilegios que ofrece una familia fundada en el amor: hogar, alimento, protección, educación, salud, esparcimiento y bienestar en general. Es en este sentido que podemos comprender mejor las palabras que Jesús dirigió a sus apóstoles en lo que se conoce como la gran comisión: «Y les dijo: “Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado”» (Marcos 16,15-16). Cuando se dijeron esas palabras, se bautizaba a los adultos por solicitud de ellos —podemos ver las enormes filas de personas que acudían a Juan el Bautista para que los bautizara en las aguas del Jordán (ver Mateo 3,5-6)—; era una acción voluntaria que expresaba su creencia en Dios Padre y su reconocimiento a la necesidad de su amor y protección. ¿No es este reconocimiento una definición de salvación? ¿E ignorarlo no equivale a la condenación?
«Amar» y «creer» son dos palabras que tienen una fuerza, belleza y trascendencia sin igual, pero con el paso del tiempo y los cambios culturales les hemos quitado su encanto y poder, llegando incluso a banalizarlas: hay personas que aman la salsa de tomate, aman un determinado restaurante, creen en los platillos voladores, creen que la vida se formó por azar, creen hasta en los políticos; incluso algunos creen que la Tierra es plana, pero no creen en Dios, no aman a Dios. Así que el reto que nuestro Credo nos ofrece es al acto de mayor apertura y trascendencia que el hombre es capaz de hacer: ¡creerle a Dios!
¿Cree usted, sí o no, que el único lugar que le brinda la mejor seguridad y bienestar a un infante es al lado de sus padres? Este es el creo con el que comienza nuestra profesión de fe.
En un solo Dios
Oye, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Deuteronomio 6,4-5
No es fácil determinar con exactitud cuándo la humanidad adoptó el concepto de lo sagrado, pero es claro que es tan antiguo como el mismo hombre. Los descubrimientos arqueológicos en todos los rincones de la tierra manifiestan un evidente sentido religioso del hombre. Utensilios de piedra y metales preciosos, pinturas y otra gran cantidad de objetos encontrados en las sepulturas sugieren una religiosidad primitiva y una creencia en la existencia de una vida después de la muerte.
Cada año se multiplican los descubrimientos funerarios que ayudan a comprender mejor el desarrollo religioso de los primeros humanos. Fue después del año 30000 a. C. que las tumbas empezaron a llenarse con objetos rituales, pinturas y figuras talladas en piedra y hueso, que evidencian un ingreso definitivo al mundo de las creencias en otra vida después de esta y, por consiguiente, el reconocimiento de uno o varios regentes de ese mundo superior.
El hombre de la Antigüedad exploró su entorno y al elevar sus ojos a lo alto reconoció la enorme desproporción entre lo limitado de su mundo con la inmensidad del firmamento. Lo palpable le pertenecía y lo dominaba, pero lo que no podía alcanzar, como el cielo, las nubes y los astros, correspondía al mundo de los dioses y ellos lo gobernaban. Las circunstancias adversas producto de la naturaleza y otros que no podía dominar ni comprender, como el fuego, los volcanes, las tormentas, los terremotos, las sequías, etc., lo hicieron reconocer lo vulnerable y frágil que era y cedió a esos fenómenos el trono del poder; así aparecieron las primeras deidades. Sin embargo, en algunas culturas y en momentos diferentes, esos dioses celestes y lejanos fueron reemplazados por realidades más cercanas a ellos, como la naturaleza, la fecundidad, la muerte y hasta toda la gama de experiencias sentimentales, tales como el amor, el miedo, la alegría y la pasión, y los volvieron dioses.
El siguiente paso fue la construcción de lugares sagrados dedicados al culto y la veneración, como puente de comunicación para apaciguar las ofensas, individuales o colectivas, o para solicitar sus favores, nuevamente, individuales o colectivos. Algunos desarrollaron mejor el lenguaje de comunicación con ellos, y convencieron a sus respectivos pueblos de que poseían la exclusiva capacidad de interpretar mejor los deseos, caprichos y estados de ánimo de sus respectivas deidades, dando origen a la clase de los magos o brujos. De ellos unos optaron por dedicarse a restaurar la salud de sus compañeros enfermos con la anuencia de los superiores celestiales y otros a sostener prolongadas conversaciones con ellos en la búsqueda insaciable de lograr con éxito el intercambio de favores.
Desde que empezamos el estudio de los escenarios funerarios de la antigüedad en los diferentes continentes, los grandes astros han representado de una forma u otra a un dios. Tal es el caso de los egipcios, que le dieron el nombre del dios Ra al sol, autor de la vida y responsable del ciclo de la muerte y la resurrección en el más allá. Los incas lo llamaron Inti, que era su dios más importante por ser el «sumo hacedor» de todas las cosas y esposo de la diosa Quilla, que era la Luna, gran regente de todos los quehaceres femeninos. Para los mesopotámicos era el dios Utu, señor de la luz y de la justicia, ya que, al contar con una visión privilegiada desde lo alto, podía ver todas las cosas que pasaban en la tierra permitiéndole impartir justicia.
Tal era el estado de la relación del hombre con lo divino, cuando un día cualquiera del siglo xiv a. C., Moisés se encontraba pastoreando el rebaño de su suegro, Jetró, en la montaña Horeb —la montaña de Dios— cuando se percató de una zarza[1] que estaba en llamas, pero no se consumía. Al acercarse escuchó una voz que lo llamó «¡Moisés! ¡Moisés!» a lo que él respondió: «Aquí estoy», luego de que la voz le pidió que se quitara las sandalias, ya que el suelo que estaba pisando era sagrado, le dijo: «Yo soy el Dios de tus antepasados. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob» (Éxodo 3,6). Moisés sabía que esos antepasados habían muerto cientos de años atrás; sin embargo, Él no hablaba en pasado sino en presente, no dijo «era» sino «soy».
Moisés era israelita de sangre, pero egipcio por adopción, así que conocía el complejo conjunto de dogmas con respecto a la muerte y lo que acontecía después de ella. Pero sus creencias giraban en torno a dioses invisibles, esta era la primera vez que veía algo real con sus ojos, así que esto le ratificaba la existencia de una vida después de esta. Dios le encargó la misión que todos conocemos y, después de insistir en que se la diera a otro, terminó por aceptarla.
Antes de ponerse manos a la obra le preguntó su nombre. Quería saber cuál de todos los dioses que él conocía era el que le estaba enviando a liberar a su pueblo del yugo egipcio, le dice: «El problema es que si yo voy y les digo a los israelitas: “El Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes”, ellos me van a preguntar: “¿Cómo se llama?”. Y entonces, ¿qué les voy a decir?» (Éxodo 3,13). Él le contestó: «Yo Soy el que Soy[2]. Y dirás a los israelitas: Yo Soy me ha enviado a ustedes» (Éxodo 3,14). Otras traducciones dicen «Yo Soy el que Soy. De este modo, dijo, dirás a los hijos de Israel: El que Es me ha enviado a vosotros».
Esta respuesta distingue a Dios de todos los dioses que Moisés pudo haber conocido. Este Dios no se limita a un nombre o un dominio en particular. Él no fue creado por manos humanas. La declaración «Yo Soy» viene del verbo hebreo «ser o existir», y con ella Dios declaró que Él es autoexistente, eterno, autosuficiente, autodirigido e inmutable. ¡Él es el que hace que algo sea!
«Yo Soy el que Soy» no era su nombre, era más bien una indicación de su naturaleza: Él Es. En el hebreo antiguo no se usaban las vocales en la escritura, por lo que las consonantes que se emplearon en el Pentateuco fueron yod-hei-vav-hei, que se pronunciaba iajuéj. Al traducirse al latín, quedaron las letras yhwh, y en español lo tradujeron como Yahvé. Este nombre era considerado tan santo que no se podía pronunciar en voz alta ni siquiera escribirlo en su totalidad. De hecho, cuando un escriba judío reproducía las Escrituras y se encontraba con el santo nombre, dejaba de lado su pluma y usaba una nueva con la cual solo escribía esa palabra y luego la rompía para que ningún otro vocablo saliera de ella.
No era la primera vez en la historia de la humanidad que Dios se dirigía a una persona, ya lo había hecho muchas veces con Noé, Abraham, Jacob, etc., pero sí era la primera vez que revelaba que Él era el «único» Dios, autor de todo. Esta declaración cambió por completo la relación del hombre con su entorno. En muchas culturas politeístas, las personas evadían sus responsabilidades al asegurar que sus actos eran dirigidos por algún dios. El que mataba decía que no había sido él, sino que el dios tal había usurpado su cuerpo y que él era el verdadero responsable del homicidio. Lo mismo decía el que cometía adulterio, el que robaba o el que mentía…
Un día, Caín invitó a su hermano Abel a dar un paseo, y cuando los dos estaban ya en el campo, Caín atacó a su hermano Abel y lo mató. Entonces el Señor le preguntó a Caín:
—¿Dónde está tu hermano Abel?
Y Caín contestó:
—No lo sé. ¿Acaso es mi obligación cuidar de él?
El Señor le dijo:
—¿Por qué has hecho esto? La sangre de tu hermano, que has derramado en la tierra, me pide a gritos que yo haga justicia. Por eso, quedarás maldito y expulsado de la tierra que se ha bebido la sangre de tu hermano, a quien tú mataste (Génesis 4,8-11).
Ser responsables de nuestros actos y asumir la consecuencia de ellos fue uno de los grandes aportes del judaísmo a la humanidad. El hombre dejó de ser un títere de los dioses, asumió la responsabilidad de sus actos y pasó a tener una relación directa con Dios y hablar con Él.
Dios es único, pero es trinitario. Desde pequeños conocemos esta aseveración como el «misterio de la Santísima Trinidad». Misterio, en general, es una verdad que no podemos comprender por ir más allá de nuestro entendimiento, así que tratar de dar una explicación es muy difícil, pero haré un intento. Decía que Él se revela como el único Dios, siglos más tarde Jesús dijo que Él es Dios (Juan 10,30-33) y también por revelación supimos que el Espíritu Santo es Dios (Hechos 28,25-28 o Marcos 3,28-29). ¿Son entonces tres dioses? ¡No! El Compendio del catecismo de la Iglesia católica (CCIC) lo explica así:
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Las tres divinas Personas son un solo Dios porque cada una de ellas es idéntica a la plenitud de la única e indivisible naturaleza divina. Las tres son realmente distintas entre sí, por sus relaciones recíprocas: el Padre engendra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo (CCIC,48).
Así como el creador le reveló a Moisés que Él es, le hizo otra revelación muy importante al apóstol Juan: «Dios es amor» (1 Juan 4,8) y aunque este era el entendido de todo israelita desde los tiempos de Abraham, no había sido dicho de esta manera tan clara. No dijo que tenía mucho amor, o que el amor era uno de sus atributos, ni siquiera que su amor era infinito, dijo que Él es amor y si Él es amor, en su naturaleza ha de haber un rol para un amante, un rol para un amado y un rol para el amor que ellos comparten. Uno, dos y tres. Amante, amado y amor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, una familia de amor.
Dios es uno considerando su divina naturaleza y es tres considerando las divinas personas. Una imagen que nos puede ayudar a entender esto de las tres personas en un solo Dios es como cuando nos hacemos preguntas a nosotros mismos: ¿y yo en qué estaba pensando cuando…? O ¿qué estaba haciendo yo cuando…? Usted es el sujeto de su propia pregunta, tal y como se la habría hecho otra persona. Usted es simultáneamente el sujeto y el objeto de la pregunta. No es que se divida en dos, sino que son como dos dimensiones de su psicología. Esta es una imagen de dos individuos distintos en una misma persona. ¡Pero la Trinidad son tres entes y no dos! Así que debo introducir una tercera persona en mi ejemplo. ¿Qué pasaría si, fruto de ese diálogo con usted mismo, logra conocer mejor un área de su personalidad y la mejora? Sería equivalente a decir que aumenta su amor propio; su autoestima. Esa nueva concepción de amor sería en esta imagen la representación del Espíritu Santo.
En la misa se utiliza el incienso como una forma de representar nuestras plegarias elevadas al cielo, pero le escuché al papa Benedicto xvi en una de sus homilías darle un significado diferente: decía que el incienso ayudaba a que no viéramos con nitidez el altar, a que se nublara un poco nuestra visión, como una representación del misterio de Dios, que nunca podremos entender claramente. San Agustín dijo: «Si lo entiendes, ese no es Dios»[3].
Shemá Israel es la oración por excelencia que Dios le enseñó a su pueblo a través de Moisés y dice: «Escucha, Israel: el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Deuteronomio 6,4-5). Este pasaje tiene un paralelo en el Evangelio de Mateo que dice: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo: —“Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente”. Este es el más importante y el primero de los mandamientos. Pero hay un segundo, parecido a este; dice: “Ama a tu prójimo como a ti mismo”. En estos dos mandamientos se basan toda la ley y los profetas» (Mateo 22,36-40). Ambos pasajes nos están hablando de la principal guía que tenemos para recorrer el camino de la vida: amar a Dios sobre todas las cosas. El significado es sumamente claro: si quieres ser feliz solo Dios puede ser tu Dios, nada ni nadie más, y a Él solo hemos de amar. Al único Dios que existe.
Padre todopoderoso
¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan!
Mateo 7,9-11
«Padre», «papi». «papá». Qué palabra más hermosa y reveladora. ¡Dios es nuestro Padre! Puedo decirles que el retorno a mi Iglesia católica, después de haberla abandonado por tantos años, se debió a que un día asimilé esa verdad. Comprender e interiorizar que Dios es mi Padre fue una de las revelaciones más importantes de mi vida.
Mi madre falleció hace ya varios años, y al siguiente día que lancé mi primer libro. Aún sobreviven mi padre y todos mis hermanos, que son cuatro. No los veo a diario, ya que, por decisiones de vida, migré a los Estados Unidos, y la mayoría de ese círculo cercano de familia se quedó en mi tierra natal. Aún recuerdo todo el amor que recibí cuando hice mi primer viaje a Colombia, después de mi éxodo, para visitar a la familia y los amigos: ese esmero por atenderme, hacerme sentir en casa, consentirme, cuidarme y regalarme lo mejor de ellos. Parecía ser la persona más especial y única del mundo. Soy muy afortunado y bendecido, ya que siempre he sido muy amado.
En ese viaje comprendí el significado de las palabras que Jesús había pronunciado dos mil años atrás:
Pidan, y Dios les dará; busquen, y encontrarán; llamen a la puerta, y se les abrirá. Porque el que pide, recibe; y el que busca, encuentra; y al que llama a la puerta, se le abre. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre que está en el cielo dará cosas buenas a quienes se las pidan! (Mateo 7,7-11)
¿Así que todo ese cariño que se materializó en ese viaje, que no era más que una extensión del amor que he recibido de mi familia desde mi nacimiento, provenía de gente «mala»? ¡Claro que no! Pero cuando se compara con el amor de nuestro Padre celestial…
Antes del Mesías, el pueblo judío reconocía a Dios como el Padre; así nos lo deja saber el profeta Isaías cuando se lo recuerda al Altísimo como un último recurso en su solicitud de clemencia por el pueblo elegido: «Mira, Señor, desde el cielo, desde el lugar santo y glorioso en que vives. ¿Dónde están tu ardiente amor y tu fuerza? ¿Dónde están tus sentimientos? ¿Se agotó tu misericordia con nosotros? ¡Tú eres nuestro padre!» (Isaías 63,15-16), pero la gran revelación que nos hizo Jesús fue el referirse a Dios como «¡Abbá!», palabra aramea que se conserva en el Evangelio de Marcos (14,36) y se puede traducir como «padre mío», «papaíto», «papi», «papo», «daddy». Era la palabra familiar que los niños judíos empleaban para dirigirse a sus papás. Ese Padre frío, serio y distante del Antiguo Testamento se transforma en el Nuevo en un ser cálido, cercano, tierno, comprensivo, alcahuete que, sin olvidar su rol, no se cohíbe en lo más mínimo en expresar su amor y pasión por estar y compartir con nosotros: sus hijos. No muestra pena alguna en reconocer que se «derrite de amor por ti y por mí».
En la hermosa narración de la parábola del hijo pródigo (Lucas 15,11-32), Jesús describe a ese padre —que en su mente era Dios— como un hombre de enorme corazón que todos los días se pasaba las horas esperando el día en que su hijo quisiera regresar para salir a su encuentro y así poderlo abrazar y organizarle la más fastuosa fiesta. Un padre que no castiga al hijo por su arrogancia e incluso es capaz de entregarle su parte de la herencia y dejarlo partir. Dios es Padre, dice Jesús, pero no a la manera humana, porque no existe ningún hombre en este mundo que se comportaría como el protagonista de esta parábola. Dios es Padre a su manera: bueno, indefenso ante nuestro libre albedrío, capaz solo de conjugar el verbo «amar». Cuando el hijo rebelde, después de haber derrochado todo, regresa finalmente a su casa natal, ese padre no aplica criterios de justicia humana, sino siente sobre todo la necesidad de perdonar, y con su abrazo hace entender al hijo que en todo ese largo tiempo de ausencia le ha hecho falta. Ese es el «Abbá» al que Jesús se refiere cada vez que habla del Padre —nada menos que 170 veces—. Obviamente, esto escandalizaba a los fariseos, que consideraban una falta de respeto el dirigirse a Dios en esos términos, ignorando la profecía: «Vosotros me diréis: “Padre mío”» (Jeremías 3,19).
Podemos asegurar por toda la evidencia que tenemos, bíblica y secular, que los discípulos de Jesús eran judíos practicantes, apegados a las leyes de Moisés. Veíamos en el capítulo anterior el mandamiento que Dios le había dado a su pueblo después de haberles entregado las tablas de la ley:
Escucha, Israel: El Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho, y enséñaselas continuamente a tus hijos; háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados en tu mano y en tu frente como señales, y escríbelos también en los postes y en las puertas de tu casa (Deuteronomio 6,6-9).
Estoy seguro de que los doce oraban permanentemente esta oración, llamada Shemá Israel; así lo habían hecho sus padres, y los padres de ellos, y los de ellos. Generaciones enteras lo hicieron. Para el judaísmo antiguo, Dios es ante todo el Señor, el que siempre está por encima de nosotros, el todopoderoso. Sin embargo, ellos observaban que Jesús tenía una forma muy diferente de hablar con su padre, nuestro Padre. Había una comunicación tan íntima, personal y profunda, que denotaba una tremenda confianza y cercanía entre ellos dos, que los discípulos le tuvieron que decir a su Maestro «enséñanos a orar» (Lucas 11,1) y les contestó diciendo: «Cuando oren, digan: “Padre nuestro…”». Fue como si los discípulos le hubieran dicho a su Maestro: «Te hemos escuchado la forma tan cariñosa y amorosa que usas para hablar con el Padre, que hasta lo llamas “papi”. Queremos hacerlo de la misma manera». Tanto Mateo como Lucas, los dos evangelistas que consignaron el Padre nuestro, lo hicieron en griego y usaron la palabra «pater», y no la dejaron en arameo «Abbá», pero ya sabemos que Jesús llamaba «papi» a su Padre, por eso en la liturgia el sacerdote utiliza la expresión «nos atrevemos a decir», porque Él nos enseñó a llamarlo de esa forma; todo un atrevimiento, pero contamos con su permiso.
Llamar a Dios «Padre» o «papi» nos pone en una relación de confianza con Él, como un niño que se dirige a su papá, sabiendo que es amado y cuidado por él. «Abbá» es el padre de infinita bondad y amor para con nosotros, principalmente para con los desobedientes, deprimidos y perdidos. Ya no se trata del Dios de la ley que distingue entre buenos y malos: es el Dios siempre compasivo que sabe amar y perdonar, que corre detrás de la oveja descarriada, que espera ansioso la venida del hijo difícil y lo acoge en el calor del hogar. El Dios que se deleita más con la conversión de un pecador que con noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse.
Esa fue la gran novedad de la imagen de Dios que nos trajo su Hijo: un Padre cercano a nosotros que sale a nuestro encuentro lleno de amor y con urgencia de abrazarnos y consentirnos. El que deja a las noventa y nueve por ir a buscar la perdida. El que prefiere estar entre los marginados de este mundo y rechaza a los que ocupan los primeros puestos en esta vida. Muy distinto al Dios oficial de los fariseos —parábola del fariseo y del publicano (ver Lucas 18,9-14)—, y al Dios de los sacerdotes del templo —parábola del buen samaritano (ver Lucas 10,25-37)—.
En adición a ese otro rostro que Jesús nos presentó del Padre, el Credo nos recuerda otra importante realidad del Creador: es todopoderoso. Dios ¡es!, así que Él «es» muchas cosas: es omnisciente (Salmo 139,1-16) —todo lo sabe—, es benevolente (1 Juan 4,8) —desea solo el bien—, es omnipresente (Salmo 139,7-10) —está presente en todas partes al mismo instante— y es inmutable (Salmo 101,28; Apocalipsis 1,8) —no está regido por el tiempo, por lo que no experimenta ningún tipo de cambio—. Quisieron los participantes del primer Concilio de Nicea solo mencionar esta cualidad, ya que la encontraron suficiente para recordarnos que Dios todo lo puede, que «nada es imposible para Dios» (Lucas 1,37).
Es tal vez en el mundo visible donde tendemos a ver y entender con mayor claridad lo que significa este atributo, por eso acudimos a Él en la enfermedad, la ruina, la pobreza, etc. De esto hablaré en los siguientes capítulos. Por ahora deseo detenerme en la combinación «Padre todopoderoso». Tener un padre que «todo lo puede» es lo mejor que nos puede ocurrir. «Yo seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor todopoderoso» (2 de Corintios 6,18).
Tristemente, en nuestros días hemos visto un cambio significativo en el tema de la paternidad, no solamente el aberrante concepto del mal llamado matrimonio homosexual y del cambio de sexo, sino por la crisis actual del matrimonio. Padres ausentes que privan a sus hijos de la enseñanza del amor del padre o de la madre. La comunicación con los hijos es a veces dificultosa, la confianza se acorta y la relación con la figura paterna se vuelve problemática, y entonces también se hace difícil imaginar a Dios como un padre infinitamente amoroso, al no tener el modelo adecuado de referencia. Si dejáramos de huir y escondernos de Dios, Él nos encontraría fácilmente y gozaríamos de su amorosa presencia:
¿Qué hombre de vosotros, teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto, y va tras la que se perdió, hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso; y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido (Lucas 20,4-6).
Jesús no escatimó palabras para mostrarnos la clase de Padre que tenemos, por eso la figura del buen pastor —Abraham, Moisés y el rey David, entre otros, tuvieron ese oficio— fue una de sus favoritas, «El Señor es mi pastor; nada me falta» (Salmo 23,1). Hermoso, ¿cierto? Solamente tenemos que dejar que Él sea nuestro pastor y seguirlo: «Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen» (Juan 10,27).
No podría pasar al siguiente capítulo sin reconocer una realidad que puede explicar por qué algunas veces tenemos dificultad en identificar a Dios como nuestro Padre amoroso que todo lo puede. Nos ronda permanentemente en la cabeza y en el corazón la consabida pregunta: si Dios es nuestro Padre todopoderoso, que tanto nos ama, ¿por qué permite el mal y el sufrimiento? ¿Por qué les pasan cosas malas a personas que consideramos buenas?
Esta es la pregunta teológica más dura, portentosa y desconcertante que podemos formular, ya que todos vamos a sufrir de una u otra manera: «No todos los ojos lloran en un día, pero todos lloran algún día». Vamos a tener momentos en nuestra vida donde buscaremos una respuesta que explique el dolor, que muy seguramente lo encontraremos divorciado del amor del Padre celestial. Siempre nos parecerá injusto, desproporcionado, arbitrario e inmerecido.
En mi libro Lo que quiso saber de nuestra Iglesia católica y no se atrevió a preguntar dediqué todo un capítulo para tratar de darle un poco de sentido a esta dura realidad de la condición humana, así que allí podrá encontrar una explicación más extensa de la que brindaré acá.
Misterio, en general, es una verdad que no podemos comprender por ir más allá de nuestro entendimiento. Así que lo primero que debemos decir es que este es un misterio; uno grande y angustioso, que se contrapone a ese otro misterio igualmente grande y maravilloso que es el de la misericordia de Dios.
El hombre posee un inmenso deseo de encontrar respuesta a cada pregunta que ha pasado por su mente. Percibe el mundo de una forma totalmente lógica y piensa que cada efecto es el resultado de una causa. Cuando afronta la injusticia del dolor, quiere encontrar su origen y suele terminar por culpar a Dios de duro y despiadado o peor aún: negándolo. Cometen un gravísimo error, al igual que quien se pregunta ¿qué he hecho para recibir semejante castigo? O como el que piensa que su tragedia es una prueba enviada por Dios. Si así fuera, tendríamos que imaginar a Dios viendo a una madre que sufre y ora ante la impotencia de un hijo que muere por una grave enfermedad, y Él tomando nota del grado de fortaleza de la fe de aquella mujer, a ver si aprueba el examen. ¡No! Eso jamás lo haría un Padre. ¿Entonces cómo reconciliamos estas dos realidades al parecer irreconciliables?
Si dejamos por un instante el doloroso sentimiento que podamos estar experimentando en un momento de injusticia causado por la pérdida de un ser querido, una enfermedad, problemas económicos, un accidente, la pandemia, etc., y tratamos de razonar con justicia nuestra historia, podemos afirmar que la soberbia, la avaricia, la envidia, la ira, la lujuria, la gula y la pereza del hombre, a lo largo de toda su existencia, han causado más muerte, dolor, angustia y sufrimiento que cualquier otra razón que podamos imaginar. No es necesario levantar nuestra mirada a Dios para hallar una explicación, sino que la encontramos en el mismo hombre. Pensemos en un evento que quedará en nuestra memoria por siempre: los campos de concentración nazis. No soy un gran historiador, pero creo no equivocarme al decir que este ha sido uno de los actos de mayor barbarie del género humano en toda nuestra historia. ¿Cómo pudo Dios haber permitido semejante acto de sevicia de un hombre contra todo un pueblo?
Bajo ningún aspecto pretendo trivializar semejante evento histórico, ni mucho menos minimizar la estela de dolor y sufrimiento que produjo, pero ni Dios lo causó, ni Dios era el único que lo podía detener. Los campos de concentración fueron construidos por hombres al igual que las cámaras de gas, lo mismo que las armas, los tanques y toda la maquinaria de guerra que emplearon para ejecutar sus planes de exterminio. Eran hombres quienes capturaban, encerraban y finalmente conducían a la muerte a sus indefensas víctimas. Esto fue el resultado del ejercicio del libre albedrio del hombre.
Cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, ni tienta a nadie para que lo haga. Al contrario, uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado; y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte (Santiago 1,13-15).
Por nuestros pensamientos, palabras, obras u omisiones, todos tuvimos responsabilidad en ese trágico episodio de nuestra historia. Y la seguimos teniendo hoy en los millones y millones de holocaustos que siguen existiendo en nuestros días. Los hay que afectan a miles de personas; otros aquejan a una sola de ellas. Los hay en tierras muy lejanas y hasta en nuestras propias casas. Algunos ocupan titulares de prensa y otros permanecen anónimos por siempre.
Cuando Dios estableció una nueva alianza con su pueblo (nosotros) en el país de Moab, le entregó a Moisés por segunda vez las tablas de los mandamientos y las demás leyes, y dijo:
En este día pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ustedes, de que les he dado a elegir entre la vida y la muerte, y entre la bendición y la maldición. Escojan, pues, la vida, para que vivan ustedes y sus descendientes; amen al Señor su Dios, obedézcanlo y séanle fieles, porque de ello depende la vida de ustedes y el que vivan muchos años en el país que el Señor juró dar a Abraham, Isaac y Jacob, antepasados de ustedes (Deuteronomio 30,19-20) —el énfasis es mío —.
Diariamente, todos tomamos decisiones, algunas de ellas son de muerte y maldición y otras son de vida y bendición. La elección es del todo nuestra y cuando se toman de las primeras incuestionablemente alguien va a sufrir. Pueda que nunca nos enteremos, porque no necesariamente el efecto es inmediato ni que recaiga sobre una persona que conozcamos, pero sin duda será fuente de dolor y desgracia, «porque el salario del pecado es la muerte» (Romanos 6,23).
Sin duda, resulta difícil reconciliar la realidad del mal con el de la figura paterna de Dios, que es amor. ¡Es un gran misterio! La propuesta cristiana a este dilema es la que planteó el mismo Dios con el sacrificio de su único hijo Jesucristo en la cruz.
En ese madero, la máxima obscuridad de la condición humana se encontró con la luz infinita que emana de la plenitud del amor divino y se transfiguró en vida. «Pero fue traspasado a causa de nuestra rebeldía, fue atormentado a causa de nuestras maldades; el castigo que sufrió nos trajo la paz, por sus heridas alcanzamos la salud» (Isaías 53,5).
En esa cruz, Dios llegó a los límites del abandono y convirtió a la propia muerte en un lugar de esperanza. «Pues Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en él no muera, sino que tenga vida eterna» (Juan 3,16).
Fue en esa cruz donde el poder de Dios cambió la humillación en exaltación, la derrota en victoria, la muerte en vida y la oscuridad en luz. «En cuanto a mí, de nada quiero gloriarme sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo he muerto para el mundo» (Gálatas 6,14).
Esa trágica muerte en la cruz es el recuerdo del amor del Padre hacia nosotros y el de su Hijo, quien dio la vida por sus amigos. «El amor más grande que uno puede tener es dar su vida por sus amigos» (Juan 15,13).
El 14 de septiembre de 1998, el papa Juan Pablo ii, con motivo de la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz, escribió la carta encíclica Fides Et Ratio. En el numeral 23 podemos leer:
El Hijo de Dios crucificado es el acontecimiento histórico contra el cual se estrella todo intento de la mente de construir sobre argumentaciones solamente humanas una justificación suficiente del sentido de la existencia. El verdadero punto central, que desafía toda filosofía, es la muerte de Jesucristo en la cruz. En este punto todo intento de reducir el plan salvador del Padre a pura lógica humana está destinado al fracaso. (…) El hombre no logra comprender cómo la muerte pueda ser fuente de vida y de amor, pero Dios ha elegido para revelar el misterio de su designio de salvación precisamente lo que la razón considera “locura” y “escándalo”. (…) La razón no puede vaciar el misterio de amor que la Cruz representa, mientras que esta puede dar a la razón la respuesta última que busca. No es la sabiduría de las palabras, sino la Palabra de la Sabiduría lo que san Pablo pone como criterio de verdad, y, a la vez, de salvación.
Creador del cielo y de la tierra
Tú eres el Señor, y nadie más. Tú hiciste el cielo y lo más alto del cielo, y todas sus estrellas; tú hiciste la tierra y todo lo que hay en ella, los mares y todo lo que contienen. Tú das vida a todas las cosas. Por eso te adoran las estrellas del cielo.
Nehemías 9,6
Todo, absolutamente todo, proviene del Señor, hasta el aire necesario en nuestros pulmones para alabarlo o negarlo.
Antes de entrar en materia, se hace necesaria una aclaración. Como se dijo en la historia del Credo niceno, la motivación principal que llevó a convocar el Concilio Ecuménico i de Nicea, en el año 325, fue combatir una serie de herejías[4], con la redacción de un compendio de nuestras creencias en forma de oración. La confesión bautismal romana de aquella época comenzaba diciendo: «Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra», cuya última frase nos recuerda el principio del Génesis: «En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra», lo que nos lleva a la creación del universo; es decir que ese «cielo» y «tierra» hacen referencia a todo el planeta Tierra y a lo que está por fuera de él. El concilio adoptó estas palabras y las extendió agregando algo que a priori parece redundante: «De todo lo visible y lo invisible» aludiendo, como lo explicaré en el siguiente capítulo, a Dios creador del reino espiritual sobrenatural (lo invisible) y a su máxima creación: nosotros (lo visible).
Mucha gente desconoce el verdadero significado de la palabra «crear». Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, quiere decir «producir algo de la nada». En nuestro diario hablar, usamos esta palabra de forma incorrecta: «Roberto creó una página web buenísima», «el primer paso para crear una base de datos es entender la información que vamos a almacenar», «mi trabajo consiste en crear informes de rotación de inventarios». Pero aun en estos ejemplos que hacen referencia a elementos inmateriales, no se producen literalmente «de la nada». En el primer ejemplo, Roberto requirió una gran cantidad de neuronas, tuvo que haber tomado unos cursos sobre páginas web, utilizó un computador, un editor de texto, un lenguaje de programación, etc. Él no «creó» la página web de la «nada». Aunque todos entendemos lo que se quiere decir con esa frase, es evidente que la palabra «crear» no es apropiada en ese contexto.
Teniendo esto claro, en el estricto sentido de la palabra, no debería haber ateos, es lo que la lógica nos dicta; sin embargo, los hay y en abundancia. Solo Dios puede crear, y esa es precisamente la definición de Dios, como lo ratifica el Diccionario de la RAE. Dice en su primera enunciación: «Ser supremo que en las religiones monoteístas es considerado hacedor del universo», y en la segunda entrada: «Deidad a que dan o han dado culto las diversas religiones politeístas». El Big Bang o Gran Explosión es una teoría que explica cómo se formó el universo a partir de algo que ya existía, pero no resuelve el enigma del origen de ese algo al que los científicos han llamado una singularidad.
En el siglo xvii, el filósofo alemán Leibniz se preguntó por qué hay algo en lugar de nada; es decir, ¿cuál es la causa de que el universo exista? ¿De dónde salieron todas esas estrellas, planetas y nosotros mismos? ¿No sería más fácil y sencillo que no hubiera nada en absoluto? Nosotros conocemos perfectamente la respuesta: «En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra» (Genesis 1,1). Es decir que nuestro universo tuvo un origen y se formó de acuerdo con unas leyes que fueron infundidas a la materia para que se comportara de la manera en que lo hace. Muchos científicos sostienen la necesidad de una inteligencia primaria que dotara a la materia de unas propiedades muy específicas para desarrollarse en el universo que hoy conocemos; sin embargo, al igual que hoy, todavía hay individuos, incluso del mundo académico, que siguen sosteniendo que la Tierra es plana, también hay personas de ciencia que afirman que el universo ha existido desde siempre o se creó solo; o sea, que no requirió la intervención de ningún ser supremo.
Desechando algunas teorías científicas que pretenden explicar el origen del cosmos, nos vamos a quedar con las dos que más adeptos han tenido: el universo tuvo un comienzo o, por el contrario, ha existido desde siempre. Uno de los principios de la metafísica es que todo tiene un origen o causa —todo es contingente—, así que no existe ninguna ley de la física, la lógica ni la filosofía que pueda sostener la idea de que «algo» haya existido desde siempre, excepto Dios[5] —Él no es contingente, es necesario—. Voy entonces a dejar esta teoría de lado. Es decir que nos queda una sola: que el universo tuvo un comienzo. En este caso cabe preguntarnos si dejamos a Dios dentro de la formulación de la creación del universo o lo excluimos.
Cuando se excluye a un creador de la ecuación de la creación del universo, vemos una comunidad de científicos haciendo las más maravillosas postulaciones para determinar cómo «algo» pudo haber surgido de la «nada», que es la única manera de explicar la existencia de todo lo material sin la intervención de un creador. Teorías que son imposibles de demostrar y además atentan contra toda lógica, ya que el comienzo del universo dio como origen al tiempo y al espacio. Así que no podemos reproducir en un laboratorio las condiciones iniciales; es decir, no espacio, no tiempo, no materia, no información, para demostrar cualquier teoría que explique el origen de «algo» a partir de la «nada».
Lawrence M. Krauss[6], famoso ateo y físico estadounidense del Instituto Tecnológico de Massachusetts, publicó en el 2010 su libro Un universo de la nada, donde presenta una teoría que pretende establecer que sí es posible que la «nada» haya creado de manera instantánea toda la materia del universo[7]. Sostiene Krauss que los campos cuánticos relativos a la fuerza de la gravedad pueden «crear» espacio-tiempo y materia donde antes no había nada. Lo que significa que no se necesita un creador externo porque el universo puede esencialmente crearse a sí mismo o una nada inestable lo producirá. ¡Pero eso no es «crear» algo de la nada! Cuando el profesor presentó su libro a la comunidad científica, muchos le rebatieron el título del libro y le recordaron que la «nada» no es solamente la ausencia de un espacio-tiempo y de materia, sino también carente de estados cuánticos, leyes de la física y, más importante aún, de información, elementos necesarios en su postulación teórica.
Ya se entiende mejor por qué podemos afirmar esto en el Credo no como una verdad de fe, sino como una verdad que podemos razonar[8]. En mi libro Las tres preguntas, pretendo contestar la pregunta ¿Dios existe? Me valgo del siguiente argumento para responder:
La naturaleza —que incluye la vida, el universo, la materia, etc.— obedece a un diseño; por lo tanto, ha de existir un diseñador. En mi caso, ese diseñador se llama Dios. Usted le puede dar otro nombre por ahora, si tiene problemas asociando a este Dios con el cristianismo o con cualquier religión establecida. Lo importante es reconocer una «inteligencia» superior que ha diseñado las leyes de la naturaleza y las ha dotado de la «información» necesaria para dar vida y forma a todo lo que conocemos; y reconocer que dicha creación, que nos incluye a usted y a mí, tiene un propósito, como todo lo que ha sido diseñado.
Y lo sustento con las siguientes seis tesis:
- Una fábrica digital dentro de la célula: aportando los últimos descubrimientos en los campos de la genética y biología que explican el complejo mecanismo empleado por la célula para generar todas las proteínas que sustentan la vida, mantenerse viva y reproducirse; todas ellas basadas en enormes cantidades de información, similar a un computador y sus respectivos programas o aplicaciones. Dichos mecanismos han estado presentes desde la primera forma de vida que hubo en la Tierra, hace unos cuatro mil millones de años. Por esta razón, miles y miles de científicos rechazan al consabido azar como la fuente que ha regulado el origen, la expansión y el sostenimiento de la vida y reconocen que solo la «inteligencia» es capaz de generar ese ente inmaterial que conocemos como «información». Si una persona llegara a una isla que presume desierta y encuentra labrada en la arena la inscripción «bienvenido», por ningún motivo pensaría que esos símbolos aparecieron ahí por pura casualidad, que el ir y venir de las olas labró el mensaje en la arena. Por supuesto, esa secuencia de códigos fue el producto de una inteligencia que quiere transmitir un mensaje (información). Ahora, podríamos hacerle a esa persona la siguiente pregunta: si reconoce sin lugar a duda que la única fuente capaz de generar esa pieza de «información» codificada de diez caracteres es la inteligencia, ¿por qué no aceptar lo mismo para una cadena de información codificada, no de diez letras, sino de los tres mil millones de «caracteres» de información como la que contiene nuestro adn?
- Máquinas moleculares: con el continuo desarrollo de los microscopios electrónicos —que permiten aumentos de hasta diez millones de veces—, hemos podido ver con gran detalle los complejos sistemas que hay en la célula; ya sean la de una bacteria o la del hombre. Hoy sabemos de sistemas presentes en algunos seres vivos que son tan complejos que no pueden ser explicados como el resultado de un proceso evolutivo gradual, ya que todas sus partes tienen que existir y ser funcionales al mismo tiempo para desempeñar su respectiva función. Similar a lo que ocurre con una trampa de ratón, donde todas sus partes deben estar listas y disponibles al mismo tiempo para que funcione como se espera. La trampa no es funcional si le falta, por decir, el resorte. Hemos descubierto mecanismos biológicos que requieren una gran cantidad de «componentes» que tienen que estar presentes todos al mismo tiempo para su funcionamiento, como los que se requieren para la visión, el sistema del flagelo bacteriano[9], el mecanismo de coagulación de la sangre, la «fábrica» que genera las proteínas en la célula, etc. Así que debemos buscar otra explicación que la simple mutación aleatoria de sus células en un largo período de tiempo. Una vez más, volvemos a la necesidad de explicar el origen de la «información» necesaria para que se formen de manera coordinada y sincronizada sus componentes individuales y en conjunto funcionen como un organismo viviente de acuerdo con un diseño concebido por un ser inteligente.
- La gran explosión cámbrica: la comunidad científica concuerda en que la vida en la Tierra comenzó hace 3.800 millones de años, con la aparición de organismos unicelulares. De acuerdo con la teoría de Darwin, hemos de tener registros fósiles de todas las transiciones de las especies, desde los organismos más simples hasta llegar a los actuales, incluyendo las transiciones fallidas. Sin embargo, el registro fósil muestra otra cosa. Si convertimos esos 3.800 millones de años en un día de veinticuatro horas, a las 0:00 horas aparecen los primeros organismos unicelulares. A las 6:00 a.m. siguen existiendo solo estos organismos. A la 1:00 p.m., lo mismo. A las 6:00 p.m., igual. Transcurren tres cuartas partes del día y en nuestro planeta solo existen, y han existido, organismos unicelulares. De pronto, a las 8:50 p.m. y en solo dos minutos (que corresponden al período cámbrico), aparecen todas las criaturas con sistemas nervioso, circulatorio, digestivo, reproductivo y respiratorio; que tienen cerebro, esqueleto, visión, etc., y han mantenido su forma y sistemas iguales hasta el presente, ¡no han cambiado! Menos de dos minutos de un día de mil cuatrocientos cuarenta minutos: así de repentina fue la explosión cámbrica. El 75 % del tiempo en que ha habido vida en la Tierra solo existieron organismos unicelulares. Después de eso, la vida compleja surgió de repente, sin las transiciones moderadas ni incrementales de las que habla la teoría de la evolución de Charles Darwin. Esto es lo que nos dice el registro fósil actual. Los nueve sistemas biológicos conocidos y existentes hoy (muscular, nervioso, excretor, inmunitario, linfático, óseo, tegumentario, endocrino y reproductor) están presentes en los fósiles del Cámbrico. Es decir que el supuesto proceso evolutivo no ha generado ningún sistema nuevo después de este período (tampoco había generado ninguno antes). De nuevo, de acuerdo con el registro fósil, la evidencia apunta más al creacionismo que al proceso evolutivo propuesto por Darwin.
- El universo finamente ajustado: las leyes de la física, tal como las conocemos hoy, contienen una gran cantidad de números fundamentales (fuerzas, constantes, proporciones, velocidades, distancias, etc.), como el tamaño de la carga del electrón, la relación de las masas del protón y el electrón, o los valores de las distintas fuerzas que intervienen para mantener un átomo estable y capaz de unirse a otros para formar moléculas, o la fuerza de la gravedad, o la fuerza nuclear fuerte, etc. Lo sorprendente es que los valores de estos números están ajustados en sus valores exactos, con tolerancias en algunos casos del orden de una sola parte de una fracción de 1 x 10279 de unidad. Permítame ilustrar esto con un ejemplo. Imagine por un instante toda el agua salada del mundo —todos los océanos están conectados de una u otra manera—. Toda la vida marina que esa masa alberga depende del nivel adecuado de salinidad para su sostenibilidad, sobra decir que podemos agregar toneladas y toneladas de sal sin que tenga efectos en sus habitantes, ya que esa mole de agua tolera cierta variación en el grado de salinidad, ¿de acuerdo? Resulta que las leyes que gobiernan la materia no tienen el nivel de tolerancia que tienen nuestros océanos. Volviendo al tema del ajuste tan preciso de las diferentes leyes de la naturaleza y usando la salinidad del agua para tratar de dimensionar el grado de precisión de esos valores que rigen su física, sería como decir que si le agregáramos tan solo un grano de sal a algún océano toda la vida marina desaparecería, pues no toleraría ese aumento del nivel de salinidad. Una sola variación de ese nivel de magnitud en las constantes y leyes que gobiernan la física de la materia haría que no se formara el universo. El número de «granos» (moléculas) de sal que hay en todos nuestros mares y océanos es infinitamente menor a 1 x 10279, pero sirve de ilustración. Al momento de escribir estas páginas, el hombre ha logrado identificar noventa y tres fuerzas, constantes, proporciones, velocidades, distancias, etc., que rigen la formación y preservación de toda la materia. Existimos gracias a lo preciso y exacto de los valores actuales de esas fuerzas. Con la más ligera variación como la explicada, la materia no se comportaría de la manera en que lo hace y no se habría formado el universo. Esto no puede ser explicado como una simple coincidencia, sino debido a una inteligencia que diseñó la materia de esta forma, la única que permite la formación de un universo apto para la vida.
- Un planeta fuera de lo común: desde que el astrónomo Edwin Hubble descubrió, en 1921, que la mayoría de lo que se pensaba que eran estrellas en el firmamento se trataba, en realidad, de otras galaxias compuestas de millones de estrellas, planetas y demás cuerpos celestes, la humanidad ha asumido que la vida inteligente tiene que ser abundante en el espacio exterior[10], pero lo cierto es que hasta el momento no tenemos ni una sola evidencia de que nuestra suposición sea cierta. Claro, la ausencia de prueba no es prueba de la ausencia. El astrónomo Carl Sagan[11] fue uno de los grandes promotores del proyecto SETI[12], que trata de encontrar vida extraterrestre inteligente, ya sea por medio del análisis de señales electromagnéticas (el equivalente a nuestras ondas de radio, televisión, telefonía celular o de las luces incandescentes de las calles) capturadas por radiotelescopios o bien enviando mensajes de distinta naturaleza al espacio con la esperanza de que alguno de ellos sea contestado. Para poder determinar la probabilidad de que exista vida —no necesariamente inteligente— es necesario, primero, enumerar las características mínimas que debe tener un planeta para que pueda desarrollar vida y, segundo, determinar qué tan común o insólito sería encontrar un planeta con esas características en el espacio exterior. Una de ellas es que haya agua en estado líquido. Para ello es necesario una distancia muy específica entre el planeta y la estrella que este circunda. Si está muy cerca, el agua se evapora y si está muy lejos, se congela. Una variación de más del 5 % hace inviable el planeta para la vida. La proporción entre el tamaño del planeta y la estrella que rodea ha de ser sumamente exacto, ya que una mínima variación en ella hace imposible el planeta para la vida. Se han identificado más de veinte factores indispensables (el agua líquida es apenas uno de ellos) y la probabilidad de que exista un planeta con todos estos requisitos sería de 1 entre 1 x 1015. Lo sorprendente es que el número de sistemas solares en nuestra galaxia es 1 x 1011, bastante menor al de la probabilidad de que haya otro planeta como el nuestro en toda la Vía Láctea; es decir que, probabilísticamente, no deberíamos de existir. No somos la norma, como muchos piensan a la ligera; somos, en definitiva, un planeta fuera de lo común. Y, por supuesto, podemos descartar la suerte como una explicación razonable a que vivamos en este planeta y más bien buscar una inteligencia que así lo diseñó.
- Las leyes de la termodinámica: la primera de estas leyes, llamada ley de conservación de la energía dice que en un «sistema cerrado»[13] la energía no se crea, sino que se transforma. La energía permanece constante y solo cambia de una forma a otra. La segunda ley de la termodinámica —ley de la entropía, a la cual Albert Einstein[14] se refirió como la «máxima ley de todas las ciencias»— afirma que la tendencia de la materia en un «sistema cerrado» es pasar del orden al desorden. ¿Ha notado qué les pasa a las cosas con el tiempo? Dejan de funcionar, se gastan, se deterioran, se dañan, se envejecen, se oxidan, se decoloran, se pudren, se desintegran, se dispersan, se disuelven, se desordenan, se mezclan, se ensucian, se acaban, se enferman, se mueren, etc. Eso es lo que predice esta ley: que la materia pasa de lo complejo a lo simple, de lo ordenado a lo desordenado, de lo caliente a lo frío. Si no hay un Dios creador, la presencia del universo debe poder explicarse sin Él. El consenso científico es que el universo tiene su origen en una pequeñísima «bola» de energía que explotó. ¿Cuál es el origen de esa «bola»? Solo tenemos tres hipótesis posibles: surgió por generación espontánea, siempre ha existido o fue creada. La hipótesis de la generación espontánea viola por completo la primera ley de la termodinámica, según la cual, en un «sistema cerrado», la energía no se crea, sino que se transforma. Si no hay nada para ser transformado, no es posible obtener algo que dé comienzo a todo. La hipótesis de la eternidad del universo viola la segunda ley. Si asumimos que el universo siempre ha existido, quiere decir que ahora estaría en un estado de máximo desorden: en el caos total. Todas las temperaturas en el universo se igualarían, y no habría nada más que un estado de casi inexistencia. Como este no es el caso, el universo debe tener una edad finita y, por lo tanto, un comienzo. Habiendo descartado las dos primeras hipótesis, que son a las que acuden los ateos para explicar toda la existencia del universo y de la vida, queda la última opción: la de la creación por un Creador.
Estas seis tesis, que van desde lo minúsculo de la célula hasta lo inmensurable del universo, muestran un sello empírico del diseño que se ajustan al relato bíblico del Génesis. ¿Cómo ha adquirido la materia la «información» necesaria para actuar y reaccionar de la manera en que lo hace y que termine generando vida? Solo la inteligencia es capaz de generar «información» y, en este caso, se requirió una muy grande: la de Dios.
Antes de santo Tomás de Aquino (siglo xiii), los teólogos afirmaban que la existencia de Dios era evidente; por lo tanto, no había que demostrarla. Sin embargo, santo Tomás planteó dos cuestiones: ¿es necesario demostrar la existencia de Dios? y ¿es posible hacerlo satisfactoriamente?
Santo Tomás distingue entre verdades de fe (lo revelado) y verdades de razón (lo revelable). Lo revelado es el conocimiento de Dios expuesto por Él y excede la capacidad de la razón humana, por lo que se acepta basándose en su autoridad y no en evidencias ni demostraciones, como por ejemplo la Santísima Trinidad. Lo revelable es el conocimiento de Dios accesible a la razón humana, como la interpretación de las Sagradas Escrituras, que pueden ser explicadas de forma racional. Ambas verdades son fuente de conocimiento, pero la razón tiene un límite a partir del cual se sitúa la fe, aportando el conocimiento que la razón no puede alcanzar.
Santo Tomás de Aquino propuso cinco vías o modos mediante los cuales se puede llegar al conocimiento de la existencia de Dios o de un Creador. La tercera, que él denominó la vía de lo contingente, explica más elegantemente lo que acabo de exponer. Dice que hay seres que comienzan a existir y perecen; es decir, que no son necesarios[15]; si todos los seres fueran contingentes[16], no existiría ninguno, pero existen, por lo que deben tener su causa en un primer ser necesario, ya que una serie causal infinita de seres contingentes es imposible. Y este ser necesario es Dios. En palabras del santo:
La tercera vía considera el ser posible o contingente y el necesario, y puede formularse así: hallamos en la naturaleza cosas que pueden existir o no existir, pues vemos seres que se producen y seres que se destruyen, y, por tanto, hay posibilidad de que existan y de que no existan. Ahora bien, es imposible que los seres de tal condición hayan existido siempre, ya que lo que tiene posibilidad de no ser hubo un tiempo en que no fue. Si, pues, todas las cosas tienen la posibilidad de no ser, hubo un tiempo en que ninguna existía. Pero, si esto es verdad, tampoco debiera existir ahora cosa alguna, porque lo que no existe no empieza a existir más que en virtud de lo que ya existe, y, por tanto, si nada existía, fue imposible que empezase a existir cosa alguna, y, en consecuencia, ahora no habría nada, cosa evidentemente falsa. Por consiguiente, no todos los seres son posibles o contingentes, sino que entre ellos forzosamente ha de haber alguno que sea necesario. Pero el ser necesario o tiene la razón de su necesidad en sí mismo o no la tiene. Si su necesidad depende de otro, como no es posible, según hemos visto al tratar de las causas eficientes, aceptar una serie indefinida de cosas necesarias, es forzoso que exista algo que sea necesario por sí mismo y que no tenga fuera de sí la causa de su necesidad, sino que sea causa de la necesidad de los demás, a lo cual todos llaman Dios (Suma teológica, primera parte, cuestión 2, artículo 3).
Decía en el capítulo anterior que Dios nos ha revelado dos de sus más importantes roles: el de Padre y el de creador y de ambos contamos con un arsenal de evidencias que nos permiten creer, no gracias al ejercicio de una fe ciega, sino que, por el contrario, haciendo uso de la razón. El ateísmo ofrece una filosofía de vida sumamente corta y triste, sin esperanza alguna y que termina con la muerte y, lo más paradójico, por toda la evidencia científica que poseemos en la actualidad, requiere más fe que la necesaria en cualquier otra religión.
El filósofo Antony Flew[17], héroe de los ateos anglosajones durante la segunda mitad del siglo xx, en 2004 publicó su última obra, titulada Dios existe. Su «cambio de bando» —del ateísmo al deísmo[18]— fue glosado así por un comentarista: «Es como si el papa anunciara que ahora piensa que Dios es un mito». El sorprendente giro del «papa del ateísmo» es el tema principal de ese libro. Pero él no abandonó el ateísmo por ninguna iluminación mística, sino siguiendo argumentos estrictamente racionales e interpretando toda la evidencia que aportan los últimos descubrimientos científicos, en especial los relacionados con la biología, más específicamente con el funcionamiento de la célula y la «información» con la que funciona.
Ahora creo que hay un Dios (…), ahora creo que [la evidencia] apunta a una inteligencia creativa casi en su totalidad debido a las investigaciones del adn. Lo que creo que el adn ha demostrado, debido a la increíble complejidad de los mecanismos que son necesarios para generar vida, es que tiene que haber participado una inteligencia superior en el funcionamiento unitario de elementos extraordinariamente diferentes entre sí. Es la enorme complejidad del gran número de elementos que participan en este proceso y la enorme sutileza de los modos que hacen posible que trabajen juntos. Esa gran complejidad de los mecanismos que se dan en el origen de la vida es lo que me llevó a pensar en la participación de una inteligencia (Antony Flew, conferencia dada en 2004).
La investigación científica ha producido una inmensa cantidad de aportes a nuestra comprensión sobre la edad y las dimensiones del cosmos, el desarrollo de diversas formas de vida y la historia del hombre. Pero no se trata solo de encontrar respuestas al «cómo» de todos esos procesos, sino también al sentido de ese origen: ¿ha sido el azar el gran director de esta obra o, por el contrario, ha sido un ser transcendente, inteligente y bondadoso llamado Dios? Y si, como lo sugiere toda la evidencia científica que poseemos, este es el caso, ¿con que propósito lo hizo? Las verdades de fe y de razón de las cuales nos habló santo Tomas pueden darnos una luz.
Aunque la Biblia se ocupa de temas más importantes que los científicos —como, por ejemplo, del porqué existimos en vez del mecanismo que gobierna el universo—, hay una importante superposición. Tanto las Sagradas Escrituras como la ciencia sostienen que el universo tuvo un comienzo. Lo curioso es que la Biblia lo reveló hace miles de años, mientras que la ciencia terminó aceptándolo hace poco menos que un siglo.
La opinión de Aristóteles de que el universo era eterno dominó el pensamiento científico durante siglos sin ningún desafío importante. Hasta que, el 9 de mayo de 1931, el sacerdote católico Georges Lemaître publicó un artículo en la revista científica Nature titulado «El comienzo del mundo desde el punto de vista de la teoría cuántica», contradiciendo la hipótesis de un universo estático y sin origen, como lo habían planteado Albert Einstein y otros científicos de la época[19], donde propuso un cosmos con un principio y en expansión. La resistencia de los hombres de ciencia a aceptar un universo creado ha tenido más que ver con el rechazo de avalar la creación bíblica, que con la evidencia existente.
Cuando el Credo nos recuerda las primeras palabras del Génesis, nos está diciendo que cielo y tierra abarcan la totalidad de todo lo que existe, y a la vez nos revela algo sumamente importante que tendemos a olvidar: que hay una profunda y estrecha relación entre las dos. Hoy estamos viviendo en la tierra, pero seguramente en un futuro viviremos en el cielo: el hogar del Padre y, por ende, nuestro verdadero hogar.
De todo lo visible y lo invisible
Porque por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles; sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades; todo fue creado por medio de él y para él.
Colosenses 1,16
Con esta frase, el Credo nos recuerda que existe otra realidad que no vemos, pero que es tan rica y abundante como la visible. El adjetivo «invisible» en esta parte del Credo no enfatiza en aquellas cosas que experimentamos y vivimos que no vemos, como los sentimientos, la energía, la gravedad y demás —que también forman parte de la creación del Padre todopoderoso—, sino al mundo espiritual. Dios, en su labor creadora, quiso imprimir un vestigio de la Trinidad con tres órdenes de criaturas: espirituales —como los ángeles—, corpóreas —como los animales— y mixtas —como el hombre—.
Decía en el capítulo anterior que santo Tomás hablaba de dos clases de verdades: las de fe y las de razón. Las de fe son las que nos han sido reveladas por medio de los profetas y por Jesucristo, que atestiguó como palabra de Dios las Sagradas Escrituras, y es precisamente esta palabra la que nos permite saber de esta otra realidad invisible. Sin embargo, santo Tomas, tratando de anteponer la razón a esta revelación, presentó argumentos de conveniencia antes de depositarlos por entero en la palabra divina. Escribió en su Suma teológica:
Para la perfección del universo se requiere cierta graduación en las criaturas que se vaya acercando a la perfección infinita de Dios, su Creador. Hay criaturas que se parecen a Dios solamente en el existir, como las piedras; otras, como las plantas y los animales, en el vivir; otras, en el entender imperfectamente, como el hombre. Parece pues natural que existan otras criaturas puramente espirituales y perfectamente intelectivas, que se parezcan a Dios de la manera más perfecta en que se le pueden parecer las criaturas.
Sin duda, estas criaturas espirituales a las que se refieren el Credo y santo Tomas no pueden ser demostradas por medio de las ciencias naturales, pero la inteligencia humana puede llegar a considerar razonable su existencia, porque contribuyen a dar una mayor perfección al universo y por lo que nos dice la revelación divina a través de los profetas.
La Biblia nos habla con frecuencia de los ángeles —más de ciento ocho veces en el Antiguo Testamento y más de ciento sesenta y cinco en el Nuevo—, como seres invisibles que algunas veces adquieren forma humana: «No dejen de amarse unos a otros como hermanos. No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa, pues de esa manera, sin saberlo, algunos hospedaron ángeles» (Hebreos 13,1-2). Otro ejemplo que nos puede resultar más familiar son los ángeles que estuvieron presentes durante el anuncio y nacimiento de Jesús, «A los seis meses, Dios mandó al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, donde vivía una joven llamada María; era virgen, pero estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. El ángel entró en el lugar donde ella estaba, y le dijo: …» (Lucas 1,26-28), y «cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, y la gloria del Señor brilló alrededor de ellos, y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengan miedo, porque les traigo una buena noticia, que será motivo de gran alegría para todos: …”» (Lucas 2,8-10). De igual forma, los que se presentaron después de la resurrección del Señor: «El ángel dijo a las mujeres: —No tengan miedo. Yo sé que están buscando a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, sino que ha resucitado, como dijo» (Mateo 28,5-6).
Los ángeles y demás seres espirituales no han existido desde siempre, ya que fueron parte de la creación, como nos lo narra san Pablo: «Cristo es la imagen visible de Dios, que es invisible; es su Hijo primogénito, anterior a todo lo creado. En Él Dios creó todo lo que hay en el cielo y en la tierra, tanto lo visible como lo invisible, así como los seres espirituales que tienen dominio, autoridad y poder. Todo fue creado por medio de Él y para Él» (Colosenses 1,15-16). El momento exacto de su creación no ha sido revelado, pero lo más probable es que eso haya ocurrido cuando se crearon los cielos, como se narra en Génesis 1,1: «En el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra». Es posible que Dios haya creado a los seres espirituales inmediatamente después de haber hecho los cielos y antes de crear la tierra, porque en Job 38,7 dice: «… Y se regocijaban todos los hijos de Dios…», cuando Él estaba echando los cimientos de la tierra. Los ángeles, igual que el hombre, fueron dotados con inteligencia y voluntad, y superan en perfección a todas las criaturas visibles:
¡Bendigan al Señor, ángeles poderosos!
Ustedes, que cumplen sus órdenes,
que están atentos a obedecerlo.
¡Bendigan al Señor todos sus ejércitos,
que lo sirven y hacen su voluntad!
¡Bendiga al Señor la creación entera,
en todos los lugares de su reino! (Salmo 103,20-22).
San Agustín dice respecto a ellos: «El nombre de ángel indica su oficio, no su naturaleza. Si preguntas por su naturaleza, te diré que es un espíritu; si preguntas por lo que hace, te diré que es un ángel».
Su número se desconoce, pero las Sagradas Escrituras nos dan a entender que su cantidad es sumamente grande, tal como lo vio el profeta Daniel en uno de sus sueños: «El trono y sus ruedas eran llamas de fuego, y un río de fuego salía de delante de él. Miles y miles le servían, y millones y millones estaban de pie en su presencia. El tribunal dio principio a la sesión, y los libros fueron abiertos» (Daniel 7,10). Al parecer, todos los seres espirituales fueron creados de una vez, ya que ellos no experimentan la muerte o alguna forma de extinción y su número no decrece. Santo Tomas dice que la variedad y cantidad de vida visible que conocemos puede ser un gran indicador de lo que acontece en ese mundo invisible; es decir que allá también ha de ser igual de variada y en extremo abundante como lo es acá en la Tierra. Ejemplo de esta variedad de criaturas invisibles que nos propone santo Tomas, podemos ver el caso del profeta Eliseo. En cierta ocasión el profeta despertó en su casa rodeado por un destacamento de caballería, carros de combate y mucha infantería perteneciente al rey de Siria, para arrestarlo y someterlo a juicio. Su criado se angustió mucho, ya que quería a su señor y sabía la suerte que le esperaba si llegaba a ser capturado por los que lo sitiaban. El profeta tranquilizó a su criado diciéndole que él sabía que el Señor lo protegía con su ejército celestial, y le oró a Dios para que su criado pudiera ver la defensa que resguardaba a su amo: «Y oró Eliseo al Señor, diciendo: “Te ruego, Señor, que abras sus ojos, para que vea”. El Señor abrió entonces los ojos del criado, y este vio que la montaña estaba llena de caballería [invisible] y carros de fuego [invisibles] alrededor de Eliseo» (2 Reyes 6,17). Retomando el tema de la cantidad, en el caso de los ángeles de la guarda, es razonable pensar que hay tantos como habrá seres humanos en toda la historia del hombre.
De todas las criaturas invisibles, es de los ángeles de quienes tenemos la mayor cantidad de información, por el gran número de menciones que encontramos de ellos en las Sagradas Escrituras, como se indicó. Al ser invisibles, no podemos decir nada de cómo son, pero, ya que algunas veces adquieren apariencia visible, podemos conocer algo de ellos. Cuando toman esta manera de manifestarse, por lo general lo hacen adquiriendo forma humana, como vemos en los ángeles que hablaron con las mujeres cuando encontraron la tumba vacía del Señor en el día de su resurrección, así lo narraron los evangelistas: Marcos 16,5-7 y Juan 20,11-14. En otras ocasiones adquirieron formas poco convencionales. Daniel vio un ángel con brazos y piernas que le recordaban el metal pulido y las piedras preciosas, y con un rostro como el relámpago: «De pronto, me fijé y vi un hombre vestido con ropas de lino y un cinturón de oro puro. Su cuerpo brillaba como el topacio, su cara resplandecía como un relámpago, sus ojos eran como antorchas encendidas, sus brazos y sus pies brillaban como el bronce, su voz parecía la de una multitud» (Daniel 10,5-6). El aspecto del ángel que movió la piedra de la tumba del Señor Jesús era resplandeciente como un relámpago (Mateo 28,3; Lucas 24,4). En Apocalipsis 4,6-8 se describe el aspecto singular de algunos seres que pudieran ser de una de las variedades de ángeles. La Biblia nunca nos muestra a estos seres espirituales como esos niños regordetes que aparecen en innumerables iconografías, libros y esculturas, con alitas y una corta tela que cubre sus partes íntimas.
Dios ama infinitamente a cada uno de los hombres. Tanto nos ama, que ha dispuesto un ángel para cada uno, sin importar nuestra creencia o religión. A este ser se le llama «ángel custodio» o «ángel de la guarda». Así como un padre quiere que sus hijos pequeños estén acompañados por un adulto cuando van a un lugar en el que puedan correr algún tipo de peligro, nuestro Padre celestial nos concede este ángel para que nos acompañe en nuestro peregrinaje por la tierra, que ofrece muchos peligros a nuestra alma.
Los ángeles de la guarda están constantemente a nuestro lado, no se separan de nosotros ni un momento, ni siquiera cuando estamos durmiendo. No nos ayudan solo cuando los necesitamos, sino que siempre están ahí para protegernos. Santo Tomás de Aquino indica que incluso el alma que ha de pasar por el purgatorio antes de llegar al cielo es asistida por su ángel custodio para consolarla y animarla hasta su destino final.
Dice el Catecismo romano en su cuarta parte, capítulo vii, en el preámbulo de la oración dominical, numerales 4-6:
… que la Providencia divina ha designado a cada hombre, desde su nacimiento, un ángel custodio (Génesis 48,16; Tobías 5,21; Salmo 90,11) para que lo cuide, lo socorra y proteja de todo peligro grave (Mateo 18,10; Hechos 12,15; Hebreos 1,14.), y sea nuestro compañero de viaje. Cuán grande sea la utilidad que resulta a los hombres de la guarda de los ángeles se desprende fácilmente de las Sagradas Escrituras, especialmente de la historia de Tobías, donde se nos cuentan los muchos bienes que concedió a Tobías el ángel san Rafael, y de la liberación de san Pedro de la prisión en que estaba (Hechos 5,22-24).
Asimismo, dice el Catecismo de la Iglesia católica en sus numerales 352 y 336, respectivamente:
La Iglesia venera a los ángeles que la ayudan en su peregrinar terrestre y protegen a todo ser humano.
Desde su comienzo (Mateo 18,10) hasta la muerte (Lucas 16,22), la vida humana está rodeada de su custodia (Salmos 34,8; 91, 10-13) y de su intercesión (Job 33,23-24; Zacarías 1,12; Tobit 12,12). «Nadie podrá negar que cada fiel tiene a su lado un ángel como protector y pastor para conducir su vida» (san Basilio Magno, Adversus Eunomium, 3, 1: pg. 29, 656b). Desde esta tierra, la vida cristiana participa, por la fe, en la sociedad bienaventurada de los ángeles y de los hombres, unidos en Dios.
No tenemos claridad con respecto a su oficio ni si todos pueden hacer lo mismo o si están especializados en ciertos tipos de labores. En las Escrituras, los ángeles han desempeñado diferentes roles:
- Adorar y alabar: esta es la principal actividad que se lleva a cabo en los cielos (Isaías 6,1-3; Apocalipsis 4-5).
- Revelar: son mensajeros para comunicar la voluntad de Dios a los hombres. Asisten en la revelación de la ley de Moisés (Hechos 7,52-53), y sirven como transmisores de mucho del material que es revelado en Daniel y Apocalipsis.
- Guiar: los ángeles le dieron instrucciones a José acerca del nacimiento de Jesús (Mateo 1-2), a las mujeres que llegaron a su tumba (Marcos 16,1-8), a Felipe (Hechos 8,26), a Cornelio (Hechos 10,1-8) y a Tobías en el viaje que emprendió en la búsqueda de una esposa (Tobías 5,4-23).
- Proveer: Dios ha usado ángeles para proveer en las necesidades físicas, tales como comida para Agar (Génesis 21,17-20), Elías (1 Reyes 19,6) y a Jesús después de la tentación (Mateo 4,11).
- Proteger: protegen al pueblo de Dios de peligros físicos, como en el caso de Daniel y los leones, y a sus tres amigos en el horno (Daniel 3 y 6).
- Liberar: ayudar al pueblo de Dios a salir del peligro cuando se encuentra en situaciones difíciles. Los ángeles liberaron a los apóstoles de la cárcel en Hechos 5 y volvieron a hacer lo mismo durante el proceso de Pedro en Hechos 12.
- Dan fuerza y ánimo: los ángeles le dieron fuerzas al Señor Jesús en el desierto durante la tentación (Mateo 4,11), animaron a los apóstoles a seguir predicando después de librarlos de la prisión (Hechos 19,20) y le dijeron a Pablo que todos los que estaban en el barco sobrevivirían al inminente naufragio (Hechos 27,23-25).
- Asisten en el momento de la muerte: en la historia de Lázaro y el hombre rico nos damos cuenta de que los ángeles se llevaron el espíritu de Lázaro hasta el «seno de Abraham» cuando murió (Lucas 16,22).
La Biblia nos habla de ciertos tipos de ángeles como los querubines (Ezequiel 1, Génesis 3,24), serafines (Isaías 6), tronos (Colosenses 1,16), dominaciones (Colosenses 1,16), principados (Colosenses 1,16), potestades (Colosenses 1,16) y custodios o virtudes o de la guarda (Mateo 18,10). Las Sagradas Escrituras hablan con nombre propio de tres ángeles. Por esta razón se les considera de mayor jerarquía y se les da el título de «arcángeles»:
- Arcángel Gabriel: su nombre significa «fortaleza de Dios», «poder de Dios» o «fuerza de Dios». Aparece por primera vez en el libro de Daniel en los capítulos 8 y 9. Gabriel le anuncia a Zacarías que será el padre del Precursor (Lucas 1,5-20) y a María que será la madre del salvador (Lucas 1,26-38).
- Arcángel Miguel: su nombre significa «quién como Dios». Es mencionado en los libros de Josué y Daniel. Fue el protector del pueblo de Israel durante su marcha por el desierto.
- Arcángel Rafael: su nombre significa «Dios sana», «Dios ha sanado» o «medicina de Dios». Es el inseparable compañero de Tobías, hijo de Tobit, en su largo y peligroso viaje para encontrar a su piadosa esposa. Solo aparece en el libro de Tobías.
Esa realidad invisible a donde pertenecen toda esa clase de seres espirituales será para nosotros nuestro hogar: «La casa del Padre», el tan anhelado cielo. El Credo nos recuerda la ascensión del Señor cuando nos dice «(…) y subió al cielo», así que dejaré para ese capítulo lo que pueda aportar sobre el «lugar» donde «vive» nuestro Padre: «Escucha mis súplicas y las de tu pueblo Israel cuando oremos hacia este lugar. Escúchalas en el cielo, lugar donde vives, y concédenos tu perdón» (1 Reyes 8,30).
Lo último que quisiera agregar a este respecto es hacer notar que, por revelación, sabemos que no todos los ángeles son buenos; recordemos que ellos poseen inteligencia y «voluntad» y, al igual que el hombre, ellos no siempre han decidido hacer la voluntad de Dios, que son los que se denominan «demonios»: «Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: “Apártense de mí, los que merecieron la condenación; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles”» (Mateo 25,41), «porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio» (2 Pedro 2,4), «y a los ángeles que no conservaron su debido puesto, sino que dejaron su propio hogar, Dios los retiene en prisiones oscuras y eternas para el gran día del juicio» (Judas 1,7). Entre estos ángeles caídos o demonios se destaca Satán o diablo, que, en forma de serpiente, tentó y causo la caída de nuestros primeros padres. Infortunadamente, continúa en su labor activa de lograr que todo hombre caiga y quite la mirada en Dios nuestro Padre y nos apartemos de Él; por eso san Pedro nos exhorta: «Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Resístanle, firmes en la fe, sabiendo que en todas partes del mundo los hermanos de ustedes están sufriendo las mismas cosas» (1 Pedro 5,8-9).
Habiendo hablado de lo invisible, ahora quiero adentrarme en el mundo visible, que, como había dicho, hace referencia no tanto a lo material, ya que eso es tratado en el capítulo anterior («Creador del cielo y de la tierra»), sino al pináculo de la actividad creadora de Dios: nosotros los hombres, que participan de lo visible a través de su cuerpo mortal y de lo invisible mediante su alma inmortal.
«Cuando Dios creó al hombre, lo hizo semejante a Él; los creó varón y mujer, y les dio su bendición. El día en que fueron creados, Dios dijo: “Se llamarán hombres”» (Génesis 5,1-2). Este texto del primer libro del Antiguo Testamento resume y resalta las dos verdades fundamentales sobre nosotros:
- Que somos creados «a imagen de Dios», ninguna otra criatura de la creación goza de semejante privilegio. Compartimos su capacidad de amar, perdonar, ser fieles, ser pacientes, etc. Todas estas son manifestaciones de nuestra alma como imagen de Dios. Él nos pone aparte del mundo animal y nos capacita para que libremente podamos tener comunión con Él. Nos hizo reyes de toda su creación. Somos semejantes a Dios, pero no iguales, como la serpiente les hizo creer a nuestros primeros padres. En esa semejanza se evidencia nuestra esencia, que es el amor: podemos amar y ser amados. Y como una propiedad inherente al amor es la libertad de escoger lo que se ama, se revela en consecuencia otra manifestación de la «semejanza» con nuestro Creador: el libre albedrio. Cuando Dios puso al hombre en el jardín del Edén y le dijo «puedes comer del fruto de todos los árboles del jardín» (Génesis 2,16) —el énfasis es mío—, podemos amar o no, podemos obedecer o no, podemos hacer el bien o no. ¡Podemos!
- Nos crea «hombre y mujer» diferentes en la anatomía y la psicología, pero complementarios e iguales en su humanidad, con idéntica dignidad personal y con la capacidad de cooperar en la labor creadora de Dios al dar nueva vida y transmitir a sus descendientes el regalo de la semejanza con nuestro creador: «Tengan muchos, muchos hijos; llenen el mundo y gobiérnenlo (…)» (Génesis 1,28). Dice el documento de la Iglesia Orientaciones educativas sobre el amor humano[20], en sus numerales 4 y 5, sobre la sexualidad: «La sexualidad es un elemento básico de la personalidad; un modo propio de ser, de manifestarse, de comunicarse con los otros, de sentir, expresar y vivir el amor humano. (…) La sexualidad caracteriza al hombre y a la mujer no solo en el plano físico, sino también en el psicológico y espiritual, con su impronta consiguiente en todas sus manifestaciones».
Nosotros, como personas que somos, tenemos la capacidad de relacionarnos con nuestro creador y ser sujetos de su revelación divina, como lo atestiguan la gran cantidad de profetas, escritores de las Sagradas Escrituras. En Génesis 2,18 se lee: «Luego, Dios el Señor dijo: “No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer alguien que sea una ayuda adecuada para él”», resaltando que no es bueno que estemos «solos», por lo que contamos con una extraordinaria y necesaria capacidad de relacionarnos con las demás personas entablando relaciones muy personales como la amistad, el compañerismo, el noviazgo, el matrimonio y, por supuesto, la maternidad o paternidad.
Como administrador por excelencia de todo el universo, Adán aprendió como primera lección que él era diferente al resto de todas las criaturas precisamente cuando se le ordenó que les pusiera un nombre y, por ende, que clasificara al resto de criaturas: «Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves, y se los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes, y ese nombre se les quedó» (Génesis 2,19-20). Esta labor no solo se limitó al acto de rotular y clasificar, sino que con su inteligencia el hombre ha cosechado un conocimiento extraordinario sobre esa naturaleza que se le entregó en administración, recopiladas en ciencias tales como química, biología, física, medicina, astronomía, etc.
De hecho, gracias a estas ciencias es que hoy sabemos que toda vida tiene un substrato material de elementos comunes que provienen de la tierra misma. El primer libro de la Biblia lo confirma: «Que produzca la tierra toda clase de plantas (…) Que produzca la tierra toda clase de animales (…)» (Génesis 1,11-24) y con nosotros pasó igual: «Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente…» (Génesis 2,7). Claramente Génesis afirma que la vida, en todas sus expresiones, tiene una base química que proviene de la misma tierra, pero rechaza el apéndice reduccionista y naturalista del materialismo: que la vida no es más que química, tiempo y suerte…mucha suerte[21].
Finalmente, hablaré de la distinción entre cuerpo, alma y espíritu, elementos claves a la hora de reconciliar desde el punto de vista racional los relatos bíblicos de la creación contenidos en los dos primeros capítulos del Génesis con respecto a nuestro origen y los planteamientos naturalistas de la evolución del hombre a partir de una especie inferior. Sé de muchos padres cristianos que tienen hijos en el colegio aprendiendo en su clase de biología todo lo que Darwin planteó en su famosa Teoría de la evolución, y entonces, desconcertados, los hijos acuden a sus padres a que les expliquen quién está diciendo la verdad, ya que, según su entender, los dos relatos se contraponen; por lo tanto, los dos no pueden ser ciertos. Como algunos padres encuentran casi que «obscena» la sola idea de Darwin de que provenimos de los monos, se dan toda clase de mañas para desvirtuar dicha teoría y dejan al pequeño confundido, y no convencido, sobre nuestro origen.
Quiero enfatizar, como lo he señalado en todos mis escritos, que la ciencia y el relato bíblico de la creación no se contraponen ni se contradicen; todo lo contrario, se complementan y coinciden en su contenido y conocimiento: sin embargo, no por eso vamos a aprender de todos los eventos que se dieron desde la creación del universo hasta nuestros días con la Biblia. ¡Claro que no!, lo haremos con un texto de ciencias naturales. Las Sagradas Escrituras nos revelan «el por qué» de la creación y el libro de ciencias nos habla en mucho detalle «del cómo» fue esa creación. La ciencia no puede decirnos «por qué» y la Biblia no tiene los detalles «del cómo» fue esa creación. ¿Qué nos dice el Génesis? Nos dice básicamente lo más importante: que todo lo que comenzó a existir proviene de la acción creadora de Dios, por eso podemos decir confiadamente que Dios es el autor de la creación. Con respecto a nuestro origen, la versión bíblica y la naturalista tienen importantes coincidencias, pero también fundamentales carencias la una frente a la otra. ¿En qué coinciden sus relatos? Ambas versiones nos dicen que la materia orgánica de la que está compuesta nuestro cuerpo proviene del material inorgánico existente en la tierra. La versión bíblica dice entonces que nuestro cuerpo en su fisonomía y anatomía proviene directamente de la tierra. La versión naturalista avala esta verdad, solo que sugiere que antes de haber llegado a nuestra forma actual, pasamos por organismos más simples que con el tiempo se tornaron más y más complejos hasta llegar a un primate que luego se convirtió en hombre.
¿Somos más «dignos» e «importantes» si decimos que provenimos de la tierra en lugar de un simio? ¿O lo contrario? Considero que eso es irrelevante y ahí es donde entran las diferencias fundamentales entre las dos versiones de nuestro origen que mencioné. ¡Nosotros no somos solo materia! No somos «algo», somos «alguien». Y esa es la parte que la mayoría de los cristianos olvidan al tratar de darle una explicación coherente, creíble y soportada a nuestros jóvenes estudiantes de biología. Sea que provengamos directamente de la tierra o que hayamos pasado por una larga cadena de eventos evolutivos, Dios interviene en el nacimiento de cada ser humano —incluido ese primer Adán con cuerpo de barro o con cuerpo de barro evolucionado—, para darle su dignidad de «hombre» alterando su naturaleza netamente material e infundiendo un alma y volverlo una sola unidad. En su artículo 357, el Catecismo de la Iglesia católica dice: «Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona …».
La enseñanza de la Iglesia ha sido clara, al decirnos que «el alma» es directamente creada por Dios; es decir que no es «producida» por los padres biológicos. El Nuevo Testamento hace la distinción entre cuerpo, alma y espíritu solo una vez, en la primera carta de Pablo a los Tesalonicenses: «Que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos, y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo» (5,23). El cuerpo y el alma son una sola naturaleza humana, no son dos naturalezas que se unen, sino una sola realidad, así que lo que nos da el título de «hombre» es esa nueva realidad fruto de darle un alma a un cuerpo, cosa imposible de lograr sin incluir a Dios dentro de la ecuación. El «espíritu» no es otra alma, sino el «lugar» donde Dios habita. El hombre, al ser templo de Dios, posee un «lugar» donde mora nuestro Padre, por eso podemos decir que el espacio donde habita la tercera persona de la Trinidad (Espíritu Santo) es lo que se llamaba «espíritu». Por eso san Agustín dijo: «El Señor está más cerca de nosotros que nosotros mismos»[22].
[1] El monasterio de Santa Catalina, a los pies del Sinaí, en Egipto, está construido donde la tradición supone que Moisés vio la «zarza que ardía sin consumirse». Santa Elena, madre del emperador Constantino i el Grande, mandó construir una capilla en este lugar por el año 300 d. C. Doscientos años después se construyó el monasterio con la zarza en el centro. Actualmente se conserva esta misma zarza, aunque ya no está en el centro del edificio, debido a las múltiples renovaciones que ha tenido.
[2] En hebreo, Ehyeh Asher Ehyeh.
[3] Si comprehendis, non es Deus.
[4] Como la del arrianismo, que afirmaba que Jesucristo fue creado por Dios Padre, implicando que hubo un momento en que el Hijo no existía; es decir que Dios no era trinitario.
[5] En mi libro Las tres preguntas, doy una respuesta amplia a la famosa pregunta ¿quién creó a Dios?
[6] Lawrence Maxwell Krauss (27 de mayo de 1954) es doctor en Física Teórica del Instituto Tecnológico de Massachusetts y director del Proyecto Orígenes en la Universidad Estatal de Arizona; además, fue profesor de Física del Ambrose Swasey, profesor de Astronomía y director del Center for Education and Research en la Case Western Reserve University en Cleveland, Ohio.
[7] La ley de la conservación de la energía, primera y más importante de las leyes de la física dice que la energía no se crea, sino que se transforma. Y es ley, precisamente, porque es invariable y uniforme a lo largo de todo el universo.
[8] En mi libro Las tres preguntas, ofrezco una lista de seis evidencias científicas, ampliamente sustentadas, que demuestran la existencia de un Creador.
[9] En este video de YouTube puede apreciar una animación de su funcionamiento y de las más de cuarenta y seis partes interactuando para impulsarse: www.youtube.com/watch?v=5P6zO99ihOU
[10] «Yo me imagino que el número de planetas habitados en nuestra galaxia es del orden de miles o cientos de miles. ¿Y por qué pienso que hay vida en otros planetas?, porque el universo es extremadamente grande: hay billones y billones de estrellas. Así que, a menos que nuestra Tierra tenga algo muy especial, sumamente especial, milagroso sí se quiere, lo que ha pasado acá en la Tierra debió haber pasado muchas veces en otros planetas» (Seth Shostak, astrónomo sénior del SETI).
[11] Carl Edward Sagan (Nueva York, 9 de noviembre de 1934 – Seattle, 20 de diciembre de 1996) fue un astrónomo, astrofísico, cosmólogo, astrobiólogo, escritor y divulgador científico estadounidense. Fue defensor del pensamiento escéptico científico y del método científico, pionero de la exobiología y promotor de la búsqueda de inteligencia extraterrestre a través del proyecto SETI (Search for Extra Terrestrial Intelligence).
[12] Acrónimo del inglés Search for Extra Terrestrial Intelligence: —búsqueda de inteligencia extraterrestre—.
[13] ¿Qué es un sistema cerrado? Si estoy estudiando las propiedades de un líquido contenido en un recipiente herméticamente sellado, sin que lo afecten en lo absoluto las condiciones externas —tales como luz, aire y temperatura—, entonces diremos que ese recipiente constituye un sistema cerrado para el estudio del líquido. Si amplío el espacio donde se lleva a cabo el estudio —sellando herméticamente las puertas y ventanas del laboratorio— y bloqueo cualquier entrada de luz, aire o sonido, el laboratorio se convierte en el sistema cerrado.
[14] Albert Einstein (1879-1955) fue un físico alemán de origen judío. Es considerado el científico más importante, conocido y popular del siglo xx. En 1921 obtuvo el Premio Nobel de Física.
[15] Lo contrario a necesario es contingente.
[16] Que puede existir o no.
[17] Antony Garrard Newton Flew (Londres, 11 de febrero de 1923 – 8 de abril de 2010) fue un filósofo inglés. Perteneciente a las escuelas del pensamiento analíticas y evidencialistas, notable por sus trabajos en filosofía de la religión. Flew fue un gran defensor del ateísmo, argumentando que uno debería presuponer el ateísmo hasta que apareciera la evidencia empírica de un Dios. También criticó la idea de la vida después de la muerte, la defensa del libre albedrío al problema del mal y el sin sentido del concepto de Dios.
[18] Doctrina teológica que afirma la existencia de un dios personal, creador del universo y primera causa del mundo, pero niega la providencia divina y la religión revelada.
[19] Al final de sus días, Einstein terminaría por aceptar su equívoco, al que llamó «el mayor error de mi vida».
[20] Firmado por el cardenal William Wakefield Baum, el 1.° de noviembre de 1983.
[21] En mi libro Las tres preguntas, presento un análisis matemático de la cantidad de suerte que necesitamos.
[22] Interior intimo meo et superior summo meo (Confesiones, iii, 6,1).