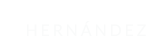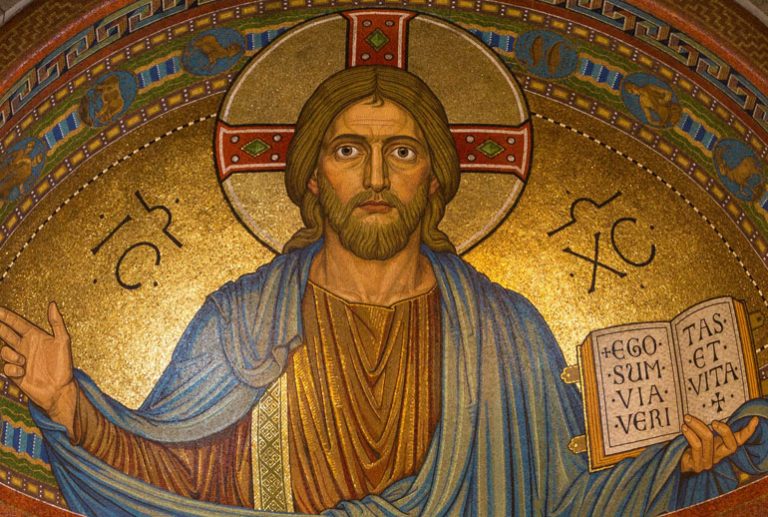Creo en la Iglesia
Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos; y lo que ates en la tierra, será atado en los cielos; y lo que desates en la tierra, será desatado en los cielos.
Mateo 16,18-19
Una primera e importante aclaración sobre este artículo es que la Iglesia[1] de la que se está hablando acá no se refiere a los edificios, que es lo que la gente suele describir como «iglesia» como cuando dice: «Yo voy a tal iglesia», ni a una parroquia en particular. Digo esto ya que he escuchado, con cierta frecuencia, a personas renegar de la Iglesia y decir que «cómo ha de ser “santa” la Iglesia, si se supo que el sacerdote perencejo abusó de un niño». La segunda aclaración es que ni el papa ni el sacerdote de su parroquia ni el diácono de aquella otra feligresía son la Iglesia; ellos forman parte de ella, como usted y yo, pero repito: no son la Iglesia. Así que la Iglesia mirada con ojos humanos se puede entender como una organización religiosa con una curia vaticana, a manera de cabeza de gobierno, que cumple una infinidad de funciones pastorales, educativas, sanitarias, humanitarias (en especial con los más desfavorecidos), etc. Pero vista con los ojos del alma, que no excluye esas actividades solo que no lo ve como lo fundamental, la Iglesia adquiere otra dimensión[2]. Así que este articulo no se trata de creer «a» la Iglesia, a lo que ella dice, sino de creer «en» la Iglesia; es decir, de reconocer y valorar lo que ella es. Creer en la Iglesia es creer que su fundador fue Jesucristo y que ella es «instrumento de salvación», a pesar de las indudables limitaciones y los pecados de quienes la integramos.
La Iglesia ya era Iglesia en Pentecostés, cuando aún no existía una organización reconocible. Ella «no existe principalmente donde está organizada, donde se reforma o se gobierna, sino en los que creen sencillamente y reciben en ella el don de la fe que para ellos es vida»[3]. Así que para entender mejor este articulo nos quedaremos con la definición que hiciera san Agustín: «la Iglesia es el pueblo fiel esparcido por todo el mundo» o la que proclamará el Concilio Vaticano ii en su constitución dogmática Lumen Gentium: «La Iglesia es en Cristo como un sacramento, o sea signo e instrumento de la unión íntima con Dios y de la unidad de todo el género humano».
La palabra «Iglesia» es una transcripción del término griego ekklesía que significa «convocación»; esto es, una invitación a quienes la Palabra de Dios llama a formar su pueblo, que somos todos. Con respecto a su origen, el Concilio Vaticano ii declara en el segundo artículo del documento Lumen Gentium:
El Padre Eterno creó el mundo universo por un libérrimo y misterioso designio de su sabiduría y de su bondad, decretó elevar a los hombres a la participación de la vida divina y, caídos por el pecado de Adán, no los abandonó, dispensándoles siempre su auxilio (…) Determinó convocar a los creyentes en Cristo en la santa Iglesia…
Dicho de otra manera, desde la creación del hombre, Dios quiso que compartiéramos eternamente su vida divina, pero el pecado de nuestros primeros padres quebrantó esa posibilidad. Para remediar esta situación, Dios fundó la santa Iglesia, la cual se preestableció en la antigua alianza mediante la elección del pueblo de Israel, que representaría a toda la humanidad. Luego, Jesucristo estableció y consumó la Iglesia con su muerte redentora, convirtiéndose en misterio de salvación mediante la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. La Iglesia vive de la Palabra y del cuerpo de Cristo y de esta manera viene a ser ella misma cuerpo de Cristo.
El ateniense san Clemente de Alejandría[4] sintetiza la misión de la Iglesia en su obra Protrepticus de la siguiente manera: «Así como la voluntad de Dios es un acto y se llama mundo, así su intención es la salvación de los hombres y se llama Iglesia» (el énfasis es mío). Entonces, podemos decir que la Iglesia es para los pecadores que buscan la salvación. Si pudiéramos ubicar en un solo sitio a todos los enfermos, heridos y moribundos del mundo, ¿en dónde los pondríamos? El lugar correcto sería un hospital. Si pudiéramos ubicar en un solo sitio a todos los que tienen unos kilos de más, a los que están fuera de forma, a los que se ahogan subiendo las escaleras, ¿en dónde los pondríamos? El lugar correcto sería un gimnasio. ¿Dónde colocaríamos a todos los farsantes, calumniadores, infieles y mentirosos? El lugar correcto sería la Iglesia, que no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Al igual que en el Antiguo Testamento en el arca de Noé, prefiguración de la Iglesia que establecería Jesucristo, entraron animales puros e impuros, en la Iglesia hay santos y pecadores.
Es propio de la Iglesia «ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y, sin embargo, peregrina. De modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos»[5].
Todos recordamos que, antes de su encuentro con el Maestro, Saulo era muy conocido por perseguir a los judíos que habían creído en el Evangelio que predicaban los apóstoles: «Mientras tanto, Saulo perseguía a la iglesia, y entraba de casa en casa para sacar a rastras a hombres y mujeres y mandarlos a la cárcel» (Hechos de los Apóstoles 8,3). Y en su famosa caída al suelo cuando se encontraba cerca de la ciudad de Damasco, escuchó una voz que le decía «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Saulo preguntó: «¿Quién eres, Señor?» La voz le contestó: «Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo»[6]. Aquí vemos que Jesucristo afirma que Él es la Iglesia.
Como dije, a pesar de estar preestablecida desde la época de Abraham, la primera vez que Jesús menciona la Iglesia es cuando habiéndose alejado de Jerusalén, centro religioso de la época, llegaron a Cesárea de Filipo y les preguntó a sus discípulos: «Y ustedes, ¿quién dicen que soy?», a lo que Pedro respondió: «Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente», y el Maestro le replicó:
Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia; y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo (Mateo 16,17-19).
Con estas palabras el Señor le confirió un poder muy especial a Pedro[7], ya que básicamente le está diciendo que va a «respaldar» por completo las decisiones que tome en beneficio de la edificación del reino de los cielos a través de su Iglesia recién fundada, pero no edificada (nótese que Jesús habló en futuro). Estas palabras se pueden unir a las dichas por Jesús cuando comisionó la evangelización de pueblos a sus discípulos: «El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió» (Lucas 10,16). La labor encomendada por Dios a sus elegidos se ve a todas luces que supera de lejos la capacidad humana revestida de pecado y corrupción. Y sin duda al principio así lo tuvieron que haber sentido, por lo que su Maestro decidió tranquilizarlos tiempo más tarde:
Tengo mucho más que decirles, pero en este momento sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, él los guiará a toda verdad; porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá todo lo que oiga, y les hará saber las cosas que van a suceder. Él mostrará mi gloria, porque recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo lo que el Padre tiene es mío también; por eso dije que el Espíritu recibirá de lo que es mío y se lo dará a conocer a ustedes (Juan 16,12-15).
Habría de corresponderles a los discípulos y a sus sucesores llenar las líneas en blanco que el paso del tiempo va dejando cuando el hombre busca relacionarse con su creador en medio de un mundo quebrado, ya que las sociedades, como organizaciones vivas, van cambiando, por lo que se hace necesario adaptar a los tiempos las enseñanzas del Maestro de maestros. Cada momento va requiriendo la intervención de aquellos que compartieron con Jesús para discernir las acciones a tomar. Por ejemplo, cuando Pablo y Bernabé decían que no era necesaria la circuncisión, mientras que algunos apóstoles y los ancianos sostenían lo contrario, fue preciso convocar a una reunión (primer Concilio de Jerusalén) para lograr un consenso sobre este tema[8].
Igualmente fue necesaria la luz de la Iglesia cuando el rol de la mujer empezó a cambiar durante la era industrial y se incorporó activamente a la vida laboral, cuando la esclavitud dejo de ser el título que se les daba a los perdedores de las batallas de la antigüedad para convertirse en una despiadada empresa cruel y brutal de explotación humana, cuando la práctica del aborto se convirtió en una industria lucrativa masiva y de fácil acceso, cuando el cambio climático pone en riesgo el futuro de las generaciones por venir, o cuando el matrimonio homosexual se popularizó en todo el mundo como símbolo de victoria sobre la igualdad de derechos. En estas ocasiones y en muchísimas más, la Iglesia hace brillar su guía tal como lo hicieron Pablo y los demás apóstoles cuando empezaron a darle forma a esa roca sobre la que quiso nuestro Señor Jesucristo formar su Iglesia. Alguien tiene que levantar la voz para recordarnos que lo bueno es bueno así nadie lo practique y que lo malo es malo así todo el mundo lo haga. Gracias a que la Iglesia católica ha mantenido desde Pedro una jerarquía clara y visible, es la única voz que genera titular de prensa cuando se pronuncia en contra de las corrientes culturales que denigran nuestra condición humana hecha a imagen y semejanza de nuestro Padre celestial.
Cuando narré el origen de este Credo, mencionaba una serie de herejías que se hicieron populares en su momento. Sus autores, de manera individual, quisieron propagar su interpretación personal de ciertos pasajes bíblicos pretendiendo desarrollos teológicos muy contrarios a las enseñanzas transmitidas por los apóstoles, haciendo necesario que la Iglesia como cuerpo colegiado se pronunciara y diera claridad y corrección a la ortodoxia de nuestras creencias. ¿Qué hubiera pasado con esas erróneas doctrinas sin la existencia de una Iglesia que las corrigiera? Aún siguen apareciendo «enseñanzas» y «doctrinas» contrarias a las dadas por Jesús que han requerido el pronunciamiento de la Iglesia, tal como lo ha hecho desde su fundación. Cabe preguntarse ¿dónde estaríamos hoy sin una Iglesia que, valerosa y fiel a su misión, no hubiera gritado en el desierto cuando la cultura, la economía o la política golpean la voluntad del que nos creó?
Cuando Martín Lutero comenzó a ejercer de catedrático en Teología Bíblica en la Universidad de Wittenberg, en 1512, la hacía con la misma Biblia con la que había obtenido su doctorado en Teología, y era igual a la que los teólogos utilizaban en Roma. ¿Cómo entonces con los mismos textos Lutero pudo crear una nueva religión tan diferente a la que lo bautizó? Ciertamente cada persona puede tomar una biblia en sus manos e interpretarla como quiera, pero como está visto no toda interpretación es correcta y por eso se hace necesario un cuerpo colegiado como lo es la Iglesia que discierna de forma correcta las Sagradas Escrituras, teniendo en cuenta toda la tradición apostólica que, fiel a su encargo de ser el custodio de las enseñanzas del Maestro, ha preservado hasta nuestros días.
Cuando Jesús pronunció las palabras que declaraban los pilares de nuestra Iglesia en la persona de Simón Pedro[9], claramente indicaba que se trataría de una Iglesia viva y visible en la que Él estaría presente y que sería el medio para seguir derramando su gracia sobre nosotros, y eso se lograría a través de los sacramentos que la Iglesia administraría.
Los sacramentos son los signos visibles de la gracia invisible de Dios para el bien espiritual de quien los recibe. Así como los hombres usamos un lenguaje no verbal para comunicarnos (que muchas veces resulta más efectivo que el verbal), los sacramentos son ese lenguaje no verbal que nos comunica las gracias de Dios. Solo los católicos reconocemos los siete sacramentos que Cristo instituyó. La mayoría de las iglesias protestantes aceptan el bautismo, otras la confirmación y otras pocas reconocen la presencia real de Cristo en la eucaristía, pero no de la misma forma en que la concebimos los católicos.
- Bautismo: es el fundamento de toda la vida cristiana. Nos libera del pecado original, nos incorpora a la Iglesia y nos hace partícipes de su misión. Jesús confiere su misión a los apóstoles: «Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Mateo 28,19).
- Confirmación: perfecciona la gracia bautismal y refuerza la filiación divina que nos confiere el bautismo. «Al llegar, oraron por los creyentes de Samaria, para que recibieran el Espíritu Santo. Porque todavía no había venido el Espíritu Santo sobre ninguno de ellos; solamente se habían bautizado en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos, y así recibieron el Espíritu Santo» (Hechos 8,15-17).
- Eucaristía: es el alimento de nuestra alma, el corazón y la cumbre de nuestra vida cristiana. «Jesús les dijo: “Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del hombre y beben su sangre, no tendrán vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna; y yo lo resucitaré en el día último. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre vive unido a mí, y yo vivo unido a él. El Padre, que me ha enviado, tiene vida, y yo vivo por él; de la misma manera, el que se alimenta de mí vivirá por mí. Hablo del pan que ha bajado del cielo. Este pan no es como el maná que comieron los antepasados de ustedes, que a pesar de haberlo comido murieron; el que come de este pan vivirá para siempre”» (Juan 6,53-58).
- Reconciliación: nos otorga el amor de Dios que reconcilia a través del perdón de los pecados. «A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar» (Juan 20,23).
- Unción de los enfermos: busca sanar el cuerpo ante la enfermedad y el alma ante el pecado. «También expulsaron muchos demonios, y curaron a muchos enfermos ungiéndolos con aceite» (Marcos 6,13). «Si alguno está enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia, para que oren por él y en el nombre del Señor lo unjan con aceite. Y cuando oren con fe, el enfermo sanará, y el Señor lo levantará; y si ha cometido pecados, le serán perdonados» (Santiago 5,14-15).
- Matrimonio: perfecciona con la gracia de Dios el amor entre un hombre y una mujer, fortaleciéndolos para mantener la unidad a pesar de los problemas y aumentar permanentemente la vocación de servicio mutua y hacia sus hijos. «Las esposas deben estar sujetas a sus esposos como al Señor (…) Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella (…) El que ama a su esposa se ama a sí mismo. Porque nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, como Cristo hace con la iglesia, porque ella es su cuerpo. Y nosotros somos miembros de ese cuerpo. “Por eso, el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos serán como una sola persona”. Aquí se muestra cuán grande es el designio secreto de Dios. Y yo lo refiero a Cristo y a la iglesia» (Efesios 5,21-32).
- Orden sacerdotal: a quien lo recibe lo reviste de la gracia para continuar la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. «Un día, mientras estaban celebrando el culto al Señor y ayunando, el Espíritu Santo dijo: “Sepárenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo al cual los he llamado”. Entonces, después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los despidieron» (Hechos 13,2-3). «Y él mismo concedió a unos ser apóstoles y a otros profetas, a otros anunciar el Evangelio y a otros ser pastores y maestros» (Efesios 4,11). «También nombraron ancianos en cada iglesia, y después de orar y ayunar los encomendaron al Señor, en quien habían creído» (Hechos 14,23). «Por eso te recomiendo que avives el fuego del don que Dios te dio cuando te impuse las manos» (2 Timoteo 1,6).
Que es Una
Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como Dios los ha llamado a una sola esperanza. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
Efesios 4,4-6
Jesús dijo: «Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia». Nótese que está hablando en singular. Años después Pablo declara en su Carta a los Colosenses que «Cristo es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo». Un cuerpo, singular, tiene «una» sola cabeza. Esta unidad muchas personas no la hacen consciente cuando recitan el Credo, ya que omiten la coma que hay antes de la palabra «santa» y dicen: «Creo en la Iglesia que es una santa, católica y apostólica», es decir que solo están enumerando tres y no cuatro atributos de la Iglesia. La forma correcta es: «Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica».
¿Cómo habría Jesús de garantizar que sus enseñanzas se preservaran con el tiempo? ¿Qué en su ausencia terrena, cuando surgiera alguna duda, alguien la resolviera cómo si proviniera de su propia boca? ¿Qué ante el error se diera la corrección cómo si Él la hiciera? De la única manera sería creando una sola entidad y que, como se explicó, contaría con la guía y el acompañamiento del Espíritu Santo.
Según la World Christian Encyclopedia de David B. Barret, George T. Kurian y Todd M Johnson (edición 2001), hay más de 33.820 denominaciones protestantes en doscientos treinta y ocho países. Si hubiera tenido una fuente más actualizada, estoy seguro de que, tristemente, serían muchas más. Dos ya son demasiadas. La voluntad del Señor era una sola Iglesia, que es la que Él fundó y que es nuestra Iglesia católica.
Detrás de cada una de esas 33.820 iglesias hay un fundador que tenía un conjunto de creencias que no se acomodaron a ninguna de las ya existentes y entonces se vio en la necesidad de crear su propia denominación conforme a sus particulares dogmas. Dicho de otra manera, en la actualidad hay más de 33.820 «verdades cristianas» para elegir. ¿Tiene esto sentido? ¿Eran sugerencias lo que predicaba el Maestro? O ¿eran enseñanzas? Él no dijo: «Yo soy un camino», Él dijo: «Yo soy el camino»; Él no dijo: «Yo soy una verdad», Él dijo: «Yo soy la verdad» y, finalmente, Él no dijo: «Yo soy una vida», Él dijo «Yo soy la vida».
¿Cómo se pasó de una sola Iglesia a semejante número? Al comienzo de esta obra, en el origen del Credo, explicaba cómo ya dos siglos después de su fundación existían corrientes interpretativas de las Sagradas Escrituras que se desviaban de las enseñanzas apostólicas y aunque no llegaron a ostentar el nombre de «iglesia» a la luz del conocimiento actual, en realidad lo eran, ya que sus líderes enseñaban una doctrina distinta a la que el Maestro les enseñó a sus discípulos. Incluso Pablo tuvo que combatir divisiones que se crearon entre los primeros cristianos:
En primer lugar, se me ha dicho que cuando la comunidad se reúne, hay divisiones entre ustedes; y en parte creo que esto es verdad. ¡No cabe duda de que ustedes tienen que dividirse en partidos, para que se conozca el valor de cada uno! El resultado de esas divisiones es que la cena que ustedes toman en sus reuniones ya no es realmente la Cena del Señor (1 Corintios 11,18-20).
Así que las divisiones o cismas, lastimosamente, han existido desde siempre, aunque unas han tenido un carácter más profundo y duradero que otras. Cabe destacar dos: el Cisma de Oriente, ocurrido en 1054[10], y la Reforma protestante, iniciada en Alemania en el siglo xvi por Martín Lutero[11]. La consecuencia del primero fue la división del cristianismo en católicos y ortodoxos (hablaré más en profundidad cuando aborde el atributo «católico»), quienes no dependen de la figura del papa y sostienen unas diferencias eclesiásticas y teológicas con la rama católica. Y la consecuencia de la segunda fue el que dio vía libre a la creación de las miles y miles de iglesias que vemos hoy, ya que niegan autoridad alguna en la tierra y sus tres grandes lemas son solo Dios, solo la Escritura y solo la gracia. Por lo tanto, según los principios de la Reforma, Dios solo se da a conocer a través de la Escritura, no delegando su autoridad en instituciones; la iglesia no tendría una potestad sagrada ni sería infalible; e, igualmente, nadie debería ser objeto de veneración, como por ejemplo los santos ni la Virgen María.
No debemos confundir el surgimiento de estas divisiones con las diversas maneras de celebrar los sacramentos. Sensible al sentimiento cultural de los diferentes pueblos que a lo largo de los siglos ha mantenido nuestra Iglesia, existen una variedad de ritos católicos, que, respetando la unidad doctrinal, celebran los sacramentos[12] de manera diferente. Las Sagradas Escrituras y la sagrada tradición nos indican lo esencial de cada sacramento.
Cuando los apóstoles llevaron el Evangelio a las comunidades, los símbolos empleados en la ejecución de los sacramentos fueron influenciados por la cultura, pues las costumbres y tradiciones de cada región impregnaban las celebraciones sacramentales recién nacidas. Es así como el misterio sacramental que se celebra es uno solo, pero su forma de realizarlo puede variar. «Por tanto, la celebración de la liturgia debe corresponder al genio y a la cultura de los diferentes pueblos»[13].
La Iglesia católica tiene dos raíces: la occidental o romana y la oriental. La historia de la tradición oriental está marcada por cuatro sedes patriarcales: Jerusalén, Alejandría (Egipto), Antioquía de Siria y Constantinopla. De estas cinco[14] regiones (las cuatro orientales recién mencionadas y Roma, una occidental) se derivan los más de veintiún ritos litúrgicos presentes hoy en día en la Iglesia católica.
Cada rito tiene una gran cantidad de detalles, muchos de los cuales no son perceptibles con facilidad. Mencionemos algunos: todas las normas que regulan la vida de sus consagrados, sus cuadros jerárquicos, su relación con el obispo de Roma, su forma de hacer las cosas y el lenguaje empleado en su celebración, la arquitectura y decoración de los templos, y la música y los cantos que acompañan la celebración de los sacramentos.
Con respecto a los templos, cada rito define, entre otras cosas, la posición, forma y delimitación del presbiterio[15]; la ubicación del bautisterio, del coro y del ambón[16]; la ubicación, forma y material del altar[17]; la ubicación de la sede[18] y de la credenza[19], y los colores, imágenes y esculturas que adornan su interior y exterior.
En cuanto a los celebrantes, estos ritos distinguen las vestimentas litúrgicas por colores, la secuencia que siguen los sacerdotes en su vestimenta y las oraciones que hacen por cada prenda que se colocan; la preparación del altar, las oraciones que pronuncian en el proceso y los objetos que se emplean durante la celebración; la posición del obispo en la eucaristía, sus movimientos, la posición de sus manos y la altura de estas con respecto al cuerpo; la dirección de su mirada, sus silencios, la forma en que manipula los objetos sobre el altar (antes y después de la consagración); sus inclinaciones y los ángulos, la dirección de sus giros, su interacción con los demás ministros del altar y la feligresía, los objetos del altar que besan y cómo lo hacen, la manipulación y orientación del misal, los objetos que tocan y cómo lo hacen, las oraciones que rezan, el orden en que las presentan y el idioma. Todo ello tiene una razón de ser y un significado preciso.
Estos pequeños detalles son de suma importancia. Así lo resaltó el papa Pablo vi en una alocución el 30 de mayo de 1967:
Os podrá parecer quizá que la liturgia está hecha de cosas pequeñas: actitud del cuerpo, genuflexiones, inclinaciones de cabeza, movimiento del incensario, del misal, de las vinajeras. Es entonces cuando hay que recordar las palabras de Cristo en el Evangelio: «El que es fiel en lo poco, lo será en lo mucho» (Lucas 16,16). Por otra parte, nada es pequeño en la santa liturgia, cuando se piensa en la grandeza de Aquel a quien se dirige.
Cabe distinguir entre dos grandes grupos de ritos: latinos y orientales. A veces, los latinos son denominados iglesias católicas occidentales, ya que la mayoría de sus fieles practicantes son de esta región. Cerca del 98 % de los católicos del mundo entero pertenecen a estos ritos. El más popular de ellos es el rito romano ordinario (el 96 % de los católicos occidentales lo practican), que fue el resultado de los cambios derivados del Concilio Vaticano ii. Por su parte, el rito romano extraordinario es la celebración de la liturgia tal como era antes de las reformas introducidas por dicho concilio. Este tipo de liturgia, llamada misa tridentina[20], todavía se celebra en muchos lugares del mundo.
Menos populares, pero también pertenecientes a este rito, son el rito ambrosiano o milanés, que presenta pequeñas diferencias respecto al romano extraordinario y que, con el paso del tiempo, se ha limitado a la ciudad de Milán (Italia) y algunas zonas aledañas, y el rito hispánico o mozárabe, cuya liturgia fue revisada después de los cambios introducidos por el Concilio Vaticano ii. Tiene bastantes similitudes con el rito romano ordinario y se celebra principalmente en la ciudad de Toledo (España) y en otras provincias de la península ibérica.
Dentro del rito latino hay una gran variedad de liturgias que las diversas órdenes religiosas desarrollaron y conservaron desde sus orígenes. Entre las más importantes cabe resaltar el rito bracarense (similar al romano extraordinario, que se celebra más que todo en la ciudad portuguesa de Braga), el dominicano, el carmelita y el cartujo. A manera de ejemplo de las normativas propias de cada uno de estos ritos, el de los cartujos no permite que sus monjes ejerzan su ministerio sacerdotal por fuera del monasterio en el que viven, ya que dedican su vida entera a la contemplación.
Las iglesias católicas orientales, o de rito oriental, se derivan de los cuatro grandes centros litúrgicos de la Iglesia primitiva (Jerusalén, Alejandría, Antioquía de Siria y Constantinopla). Todas ellas están sujetas a la autoridad del sumo pontífice de Roma. La división entre las iglesias de Oriente y Occidente dio lugar a la existencia de comunidades de ritos orientales distintos a los de la Iglesia de Roma (aunque algunos de estos ritos han entrado en comunión con dicha Iglesia). Estas comunidades conservaron su liturgia, aunque algunas han sufrido algún grado de latinización. Otras nunca han estado en cisma[21] con la Iglesia de Roma. Y otras más han surgido de divisiones dentro de las Iglesias ortodoxas o de las antiguas Iglesias nacionales de Oriente.
La rama de Constantinopla o bizantina es la que más fieles tiene y más ritos desarrolló: el ucraniano, el melquita, el rumano, el eslovaco, el ruteno, el húngaro, el albanés, el ítalo-albanés, el griego, el krizevci, el búlgaro y el macedonio. La sección sirio-oriental desarrolló el siro-malabar y el caldeo. La rama de Antioquía desarrolló el siro-malankara (que entró en comunión con Roma en 1930), el maronita y el sirio o sirio-antioqueño. Las iglesias de esta rama ordenan como sacerdotes a hombres casados[22]. Sin embargo, la posición de obispo está reservada exclusivamente para sacerdotes célibes. La rama alejandrina desarrolló el copto y el etíope.
Otra característica importante de las iglesias orientales es que algunas pueden agruparse en lo que se denomina Iglesias sui iuris (comúnmente escrito sui juris), expresión latina que traduce «de propio derecho» y significa que tienen la autonomía jurídica para manejar sus asuntos. En la actualidad, existen seis iglesias (ritos) dentro de este grupo: copto, sirio, melquita, maronita, caldeo y armenio. Estas Iglesias orientales católicas sui iuris tienen un patriarca que es elegido canónicamente por el sínodo patriarcal. Cada nuevo patriarca debe hacer una profesión de fe, una promesa de fidelidad y requerir la comunión eclesial del papa. Sin esta, el patriarca ejerce de forma válida su oficio, pero no puede convocar al sínodo ni ordenar obispos.
Santa
Esposos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Esto lo hizo para santificarla, purificándola con el baño del agua acompañado de la palabra para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada parecido, sino santa y perfecta.
Efesios 5,25-27
En las últimas décadas, la Iglesia católica se ha visto envuelta en una serie de escándalos sexuales que han tenido enorme cubrimiento periodístico alrededor del mundo. También ha salido a la luz pública la malversación de fondos de las arcas eclesiásticas en beneficio de algunos de sus miembros. Estos son solo dos ejemplos que muestran que nuestra Iglesia no ha estado exenta de los mismos males que sufren otras instituciones públicas y privadas. ¿Qué tienen en común estas organizaciones con nuestra Iglesia? La respuesta es fácil: ambas son dirigidas por seres humanos. Así que donde nosotros metamos nuestras manos, lo que toquemos, quedará manchado con los efectos del pecado. La Iglesia que Jesús fundó no es una excepción.
Desde una visión histórica, la Iglesia ha cargado con manchas negras, como su participación en algunos juicios que resultaron en condenas injustas durante la Inquisición, su tolerancia con la esclavitud en la Edad Media, desmanes autorizados desde el Vaticano durante las Cruzadas… Y aunque finalmente terminó corrigiendo y enmendando sus errores, las malas memorias han perdurado hasta nuestros días y son sacadas a colación cada vez que se quiere atacar a la Iglesia de Dios. ¿Cómo puede llamarse «santa» cuando pareciera compartir la misma condición pecadora del hombre? ¿Cómo puede denominarse «santa» si sus miembros y dirigentes son tan pecadores como cualquiera? Católicos y no católicos encuentran algún tipo de incoherencia en este atributo.
La ciudad de Corinto fue una de las grandes urbes a las que el apóstol Pablo llevó la palabra de Dios. Metrópoli griega, helenística y romana situada en el istmo que une la Grecia continental con el Peloponeso. Rodeada por valles y manantiales naturales, la antigua Corinto era un centro de comercio con una poderosa flota naval que participó en varias guerras griegas. Dominada por una fuerte depravación moral, un verbo derivado de su nombre (corintianizar) llegó a ser sinónimo de libertinaje total y desenfrenado.
La iglesia en Corinto fue fundada por san Pablo en su segundo viaje misionero (ver Hechos de los Apóstoles 18,1). Años más tarde les escribiría su primera carta, donde los saluda de esta manera:
Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, saluda, junto con el hermano Sóstenes, a los que forman la iglesia de Dios que está en Corinto, que en Cristo Jesús fueron santificados y llamados a formar su pueblo santo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor nuestro y del pueblo santo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen sobre ustedes su gracia y su paz (1 Corintios 1,1-3).
¿Cómo puede san Pablo llamar «santificados» y «santos» a los habitantes de esta ciudad, cuya reputación tan mala trascendió fronteras y almanaques? O ¿cómo se atrevió san Pedro llamar a los habitantes de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia una «nación santa»[23] si era claro que eran tan pecadores como los de cualquier otra ciudad pagana?
La Iglesia es santa no porque pretenda serlo, ni porque quiera dar la impresión de que está libre de pecado, ni porque se quiera pensar que sus miembros son todos unos santos, ¡no! Nuestra Iglesia es santa porque está consagrada y dedicada a Dios. La Iglesia es, pues, «el pueblo santo de Dios»[24], y sus miembros son llamados «santos», como lo atestiguan san Pedro y san Pablo en las citas mencionadas, aunque la santidad perfecta está todavía por alcanzarse. Así que su santidad no emana del hombre[25], sino de Dios, su fundador. Por ello podemos entonces afirmar que la Iglesia es una realidad compleja que está integrada de un elemento humano —corrompible— y uno divino —santo—.
Aunque es claro que es santa independientemente de la santidad de sus miembros, no podemos ignorar que existe un vínculo entre santidad y transmisión de la santidad, tanto en cuanto a sus miembros como a la institución que los agrupa. Los medios de santificación empleados por la Iglesia, como los sacramentos, son en sí mismos inequívocos, y hacen de ella una realidad santa, independientemente de la calidad moral de las personas que la administran. Un ejemplo nos puede ayudar a entender esto. La Eucaristía es siempre presencia sacramental del misterio pascual y, como tal, tiene una capacidad infinita de fuerza salvadora. Aun así, una celebración eucarística realizada por un sacerdote públicamente indigno producirá frutos de santidad solo en aquellas personas que posean una buena formación religiosas, porque saben que los efectos de la comunión son independientes de la condición moral del sacerdote que la realiza. Pero para muchos otros, esa celebración no los acercará a Dios, porque no ven coherencia entre la vida del sacerdote y el misterio celebrado, se escandalizan y hasta piensan que Jesús no está presente en esa eucaristía debido a los pecados del celebrante.
La constitución dogmática Lumen Gentium en su artículo 8 dice: «La Iglesia encierra en su propio seno a pecadores, y siendo al mismo tiempo santa y siempre necesitada de purificación, avanza continuamente por la senda de la penitencia y de la renovación». La Iglesia es santa porque Cristo la santificó, aunque nos propongamos mancharla. Es santa porque santo es su fundador y guía. Es santa porque nos enseña cómo alcanzar la santidad con la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras, preservando la tradición y enseñanzas de los apóstoles y el magisterio a la que Jesús prometió enviaría el Espíritu Santo para conducirla a la verdad (ver Juan 16,3). La Iglesia es santa porque por su medio recibimos de Dios la gracia que nos santifica a través de los sacramentos.
Ese ideal nuestro de ver una Iglesia donde todos sean santos, donde no exista la más mínima mancha que nos cause vergüenza o desconcierto, la veremos después de la segunda venida de Jesucristo, mientras tanto debemos recordar las palabras que Jesús les dirigió a los fariseos y maestros de la ley cuando asistió a una fiesta en casa del publicano Mateo y ellos le preguntaron por qué comía con los publicanos y pecadores: «Los que están buenos y sanos no necesitan médico, sino los enfermos. Yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, para que se vuelvan a Dios» (Lucas 5, 31).
Católica
Vayan, pues, a las gentes de todas las naciones, y háganlas mis discípulos; bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.
Mateo 28,19-20
Generaciones y generaciones de personas han repetido el nombre de nuestra Iglesia, pero muchos desconocen el significado de esta palabra. He de confesar que cuando regresé a mi iglesia, después de haberla abandonado de manera tan displicente por tantos años, una de las primeras preguntas a las que quise encontrarle repuesta fue esta: ¿qué quería decir católica?
Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, el término «católica» procede de la palabra latina catholicus, que, a su vez, proviene del griego kaqolikoj, que significa «según la totalidad»; es decir, universal. Todos los hombres, sin distinción ni discriminación, son bienvenidos en la Iglesia fundada por Cristo, presente en todo el mundo (no estoy hablando exclusivamente de los edificios donde asistimos a misa). Su universalidad nace del mandato de Jesús a sus apóstoles: «Vayan y prediquen el Evangelio a toda criatura» (Marcos 16,15). El pueblo judío tenía la idea errónea de que Dios los había escogido para que solo ellos tuvieran la oportunidad de ir al cielo. Con este mandato, Jesús aclara que la salvación es posible para todos los hombres y que todos necesitan conocer su Evangelio. Así, la Iglesia es católica porque anuncia el Evangelio que ha traído Cristo a todos los hombres para su salvación. El milagro de las lenguas en Pentecostés[26], en el que todos se entendían a pesar de la barrera idiomática entre ellos, nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos. Se dirige a todos los hombres, supera barreras étnicas y lingüísticas y puede ser entendida y acogida por todos. Los apóstoles predicaban en su propio idioma y todos los presentes, que no necesariamente hablaban aquel idioma, los entendían. ¿Qué mejor estrategia pudo haber escogido el Espíritu Santo para dejarnos claro que la Iglesia que estaba naciendo en ese momento era para todos? Y además nos deja saber que Él estaría acompañándonos para asistirnos en el discernimiento del mensaje de salvación que la Iglesia nos entregaría.
Con respecto al carácter universal que le da el hecho de que Cristo esté presente en ella, san Agustín escribió: «Se extiende desde el Oriente hasta el Occidente con el resplandor de una sola fe. Porque no se limitó la Iglesia a los términos de un solo reino, ni concretó a una sola clase de hombres como las repúblicas humanas, y las sectas de los herejes, sino que abraza en el seno de su caridad a todos los hombres, ya sean bárbaros, ya escitas[27], ya siervos, ya libres, ya hombres, ya mujeres. Por lo cual está escrito: “Nos redimiste para Dios por medio de tu sangre a nosotros, gente de todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones, y nos hiciste participantes del reino de nuestro Dios”».
El adjetivo católico, referente a la Iglesia, aparece en la literatura cristiana con san Ignacio de Antioquía (discípulo del apóstol Juan) hacia el 110 d. C. En su epístola Ad Smyrnaeos (8,2) dice: «Donde esté el obispo, está la muchedumbre, así como donde está Jesucristo está la Iglesia católica».
Cuando el emperador romano Constantino i trasladó la capital de su imperio a Bizancio, en el 324 d. C., y fundó Constantinopla, convocó el primer Concilio Ecuménico en Nicea. En este se organizó la Iglesia en patriarcados y diócesis. Las sedes de Roma, Alejandría, Antioquía y Jerusalén quedaron con el mismo rango de autoridad. Esta decisión fue revisada y modificada varias veces en los siguientes concilios que se llevaron a cabo en un período de cien años. Finalmente, se reconoció la superioridad del obispo de Roma sobre el resto de los patriarcados, de modo que adquirió el título de Pontifex Maximus.
A pesar de ciertas diferencias doctrinales entre la sede occidental y las orientales y del fortalecimiento de la primera y el debilitamiento de las segundas a causa del avance musulmán, la Iglesia conservó su unidad y nombre hasta el año 1054, cuando ocurrió el Gran Cisma. Fruto de esta división, la Iglesia romana adoptó el nombre de «católica» mientras que la oriental, el de «ortodoxa». Esta enorme división y la que originó Martín Lutero en el 1517 llamada Reforma protestante, semilla de las más de 33.820 iglesias mencionadas, no debe confundirse con los diferentes ritos de nuestra Iglesia católica, que algunas veces la gente confunde con iglesias de «otras» religiones, como expliqué.
Santo Tomás de Aquino desarrolla los diversos elementos de la teología de la catolicidad. La Iglesia es universal en tres sentidos:
- Se encuentra en todos los lugares (ver Romanos 1,8), teniendo tres partes: en la tierra (iglesia militante.), en el cielo (iglesia triunfante) y en el purgatorio (iglesia purgante).
- Incluye personas de todos los estados de vida, culturas, escalas sociales, géneros y etnias (ver Gálatas 3, 28).
- No tiene límite de tiempo: desde Abel hasta la consumación de los siglos
- .
Y apostólica
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió.
Lucas 10,16
Cuando repasamos la historia, especialmente en la Edad Media, vemos todos los sucesos trascendentales que se vivieron para asegurar que la corona de un determinado reino quedara en manos de un heredero legítimo. Casos como el de Juan i de Portugal, Luis xi de Francia, los Reyes Católicos en España y Enrique viii en Inglaterra pasaron a la historia, entre otras cosas, por todas las maniobras que tuvieron que hacer con tal de garantizar un sucesor que preservara el legado de sus antecesores. En el mundo de los negocios observamos el mismo fenómeno. La familia que, con mucho esfuerzo y dedicación, logra desarrollar una empresa exitosa busca que el negocio se perpetúe por generaciones entre los miembros del linaje, para que no desaparezca cuando se vayan.
Jesús quiso lo mismo: que su obra no concluyese cuando retornara a su Padre, sino que continuara hasta su regreso. Después de su bautizo y posterior estadía en el desierto, donde fue tentado, el Mesías comenzó su predicación de las buenas noticias de parte de Dios y eligió a los doce apóstoles[28] (ver Marcos 3,13-15), quienes lo acompañarían hasta su ascensión al cielo. Les enseñaba con su palabra y ejemplo, los corregía, les explicaba en privado lecciones que no daba en público, los revistió del poder de sanación, de expulsar demonios y hasta de perdonar pecados (ver Juan 20,23). ¿Para qué los capacitó en esta labor pastoral? Para que cuando Él no estuviera ellos pudieran continuar su labor. Y sabiendo que en su ausencia iban a necesitar toda la guía y ayuda posible, les envió al Espíritu Santo para que pudieran proclamar la buena nueva por todo el mundo. Y sabiendo que tanto usted como yo íbamos a necesitar su gracia, compañía, guía, consejo y consuelo, les dio a los apóstoles el poder de comunicar sus enseñanzas a quienes ellos escogieran para que nos llegaran a todos nosotros en este tiempo presente.
Gracias a una sucesión ininterrumpida, desde los apóstoles hasta nuestros actuales obispos, la prédica y las costumbres que se desarrollaron a partir de esas enseñanzas han sobrevivido hasta nuestros días. Si yo le pregunto al sacerdote de mi parroquia por el nombre del obispo que lo ordenó, me dirá que fue el obispo Carlos. Si voy donde el obispo Carlos y le hago la misma pregunta, me dirá que fue el obispo Alberto. Ya sea de manera directa o por medio de los registros escritos que se conservan de estas ordenaciones, si continuara mi búsqueda, llegaría hasta el apóstol Pedro, en quien se fundó nuestra Iglesia:
Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi Iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos; todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo (Mateo 16,18-19).
Para la mayoría de las personas de nuestra época, las palabras que Jesús le dijo a Pedro al darle las llaves del reino no son más que simbólicas, con cierto tono poético. Pero en la época en que fueron dichas carecían de todo simbolismo y así debían interpretarse: era una costumbre de la época entregar las llaves de la casa a otra persona como forma de transferir la propiedad y autoridad sobre ella.
En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilquías. Le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto, y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David; lo que él abra, nadie podrá cerrarlo; lo que él cierre, nadie podrá abrirlo (Isaías 22,20-22).
En este pasaje (que nos ayuda a entender las palabras que Jesús dirigió a Pedro), el profeta Isaías nos cuenta que al mayordomo Sedna le quitarán las llaves de la casa física de David y se las entregarán a Eliaquín, quien pasará a ejercer plena autoridad en el palacio con ellas.
La historia nos cuenta de muchos conquistadores que, al regresar de sus extenuantes jornadas guerreras, le entregan a su respectivo rey las llaves de los palacios conquistados. «Estas son, señor, las llaves de este paraíso. Esta ciudad y reino te entregamos, pues así lo quiere Alá». Con estas palabras, Boabdil, último rey árabe de España, entregó Granada a los Reyes Católicos en 1492, después de ocho siglos de dominio musulmán en la península.
El apóstol Pedro entendió muy bien lo que Jesús quería expresar cuando le dijo: «Te daré las llaves del reino de los cielos». Era un claro traspaso de autoridad. No es, como se ha llegado a pensar, que Pedro actúe de «portero» del cielo, y que decida quién entra y quién no.
Según el primer capítulo del libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro convocó a un grupo de discípulos de Jesús para sustituir a Judas Iscariote (Hechos 1,15-16). Matías fue electo y volvieron a ser doce los apóstoles. Así como fue necesario reemplazar a Judas, cabe pensar que también era necesario que alguien sucediera a Pedro como «roca» de la Iglesia. En nuestra Iglesia se ha continuado esta sucesión (reemplazo) sin interrupciones hasta nuestros días.
El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió (Lucas 10,16).
Pedro y los demás apóstoles transmitieron las enseñanzas de Jesús a sus sucesores. Estos hicieron lo mismo con los suyos, y así hasta nuestros actuales obispos. Ellos nos transmiten las enseñanzas a nosotros, su feligresía.
Confieso que hay un solo Bautismo
Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo; hay un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, actúa por medio de todos y está en todos.
Carta a los Efesios 4,5-6
Hasta el momento los redactores de este Credo nos habían pedido que «creyéramos»: creo en un solo Dios…, creo en un solo Señor…, creo en el Espíritu Santo…, creo en la Iglesia … Ahora, después de toda esta cátedra que nos ha llevado por toda nuestra historia, desde incluso antes de que hubiéramos puesto un pie en la tierra, estamos listos para «confesar» que contamos con el camino que nos conduce al reencuentro con el Padre, que no es oculto y está disponible para todo el que quiera caminar por él. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia y a la que entramos por medio del bautismo. Estas no son palabras ni ideas mías, sino de Jesús: «Y les dijo: “Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura”. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado» (Marcos 16,15-16). Ahora no cabe pensar que el acto automático del bautizo nos garantiza la salvación, como podemos comprender al leer otros pasajes bíblicos:
- El que cree en el Hijo de Dios, no está condenado; pero el que no cree, ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen, ya han sido condenados, pues, como hacían cosas malas, cuando la luz vino al mundo prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz, y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo con la verdad, se acercan a la luz para que se vea que todo lo hacen de acuerdo con la voluntad de Dios (Juan 3,18-21).
- El que cree en el Hijo, tiene vida eterna; pero el que no quiere creer en el Hijo, no tendrá esa vida, sino que recibirá el terrible castigo de Dios (Juan 3,36).
- Pedro les contestó: —Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos; es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar (Hechos de los Apóstoles 2,38-39).
- Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos contestaron: —Cree en el Señor Jesús, y obtendrás la salvación tú y tu familia (Hechos de los Apóstoles 16,30-31).
¿Entonces qué quiere decir que «confieso que hay un solo bautismo»? Que estamos reconociendo que solo a través de la Iglesia podemos salvarnos. En palabras de san Cipriano[29]: «Fuera de la Iglesia no hay salvación». Soy consciente que esta afirmación genera rechazo por parte de cristianos y no cristianos. Los primeros han tomado la afirmación como un acto de arrogancia por parte de la Iglesia católica al manifestar algo que Jesús no dijo de forma explícita al fundar su Iglesia. Por su parte, los segundos piensan que avanzarán aún más en el camino de la salvación con su dios a través de sus creencias, por lo que optan por ignorar lo que cualquier otra religión pueda decir sobre la salvación.
Algunos piensan que la afirmación es excluyente, intolerante y totalitaria, que raya en el fanatismo. Otros rechazan que una estructura organizada de hombres pueda atribuirse el derecho de dictar las leyes que gobiernan la entrada al cielo: eso solo le corresponde a Dios. Hay quienes no aceptan esta doctrina porque parten de que Cristo murió por el perdón de todos los hombres, así que no nos corresponde hacer nada más, sino creer en Él y, en el mejor de los casos, «portarse bien».
Veamos la siguiente analogía. Una persona que comienza a experimentar grandes dolencias acude a un médico. Este le ordena una serie de exámenes para encontrar la causa de los síntomas. Los análisis muestran que sufre una grave enfermedad que requiere atención inmediata. El médico le sugiere un tratamiento, el cual, aunque sea seguido al pie de la letra, no garantizará su recuperación; pero vale la pena intentarlo. El paciente acude a un segundo galeno, quien le plantea un tratamiento distinto, que tampoco asegura su recuperación. Acude a un tercero que en esencia le dice lo mismo. Al final, encuentra a un cuarto médico que le ofrece un tratamiento que, si lo sigue con juicio, lo curará por completo.
¿En manos de qué doctor se pondría este enfermo? ¿En las manos del que le pide su mayor esfuerzo, pero no le asegura la recuperación o en las del que sí se la garantiza? De seguro, la persona se entregará al tratamiento de este último. Entonces, ¿por qué no nos llena de alegría saber que existe una Iglesia que nos garantiza la salvación? ¿Por qué la ignoramos? Sin duda, debe haber un malentendido.
Por fortuna, Jesús y sus apóstoles nos dejaron una serie de enseñanzas en el Nuevo Testamento que nos pueden ayudar a entender por qué san Cipriano hizo esta afirmación.
Las Sagradas Escrituras nos dicen que en el cielo no hay solo católicos. El «buen ladrón» (Dimas), que estaba a un lado de Jesús en su crucifixión, no era católico, en el sentido en que lo entendemos hoy. Sin embargo, hoy está gozando de la vida eterna en el reino de Dios. Es más, san Dimas es considerado el único santo canonizado por Jesús. Así que la afirmación de que solo a través de la Iglesia hay salvación no quiere decir que en el cielo solo haya católicos, como muchos piensan.
En un artículo anterior cité «… que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación bajó del cielo…». Jesús ha muerto por todos los hombres para redimirlos, pero eso no implica que todos sean redimidos por Él. Para salvarse hay que cumplir otra condición, además de recibir la gracia de Dios; a saber, que en ejercicio de nuestro libre albedrío aceptemos esa gracia. Jesús no forzó a nadie a creer en Él; tampoco le impuso las manos a un incrédulo para que así lo hiciera. En Dios, nada es mecánico ni automático.
San Agustín dijo: «Dios, que te hizo sin ti, no te justifica sin ti». Siguiendo con su planteamiento, lo que la muerte de Cristo nos garantiza es que a todos los hombres (ver Romanos 3,21-30), incluyendo al musulmán, al judío, al mahometano, al ateo y al indígena del Amazonas, entre otros, en algún momento de su vida (que va desde la concepción hasta una fracción de segundo antes de la muerte) les será ofrecida su gracia.
Jesús le dijo a Nicodemo: «El que cree en el Hijo de Dios no está condenado; pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios» (Juan 3,18). Así pues, ningún ser humano está salvado ni condenado antes de su muerte. Como afirmó el papa Pío ix: «Nadie es condenado más que por su propia voluntad y contra la voluntad de Dios», pues de acuerdo con la Biblia «… Él quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad» (1 Timoteo 2,4).
En la última cena, Jesús dijo: «Esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos» (Marcos 14,24); «beban todos ustedes de esta copa, porque esto es mi sangre, con la que se confirma la alianza, sangre que es derramada en favor de muchos para perdón de sus pecados» (Mateo 26,27-28). Este «muchos» ya había sido profetizado por Simeón en la entrada del templo, cuando le dijo a María, la madre de Jesús: «Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan o se levanten» (Lucas 2,33) —el énfasis en todo el párrafo es mío—. Jesús no murió por todos, sino por los «muchos» que aceptaron, aceptan y aceptarán su gracia salvadora.
No basta con ser un buen budista, un buen mahometano o un buen indígena del Amazonas para lograr la salvación. Si eso bastara, la orden de Jesús —«vayan por todo el mundo y prediquen a todos el Evangelio. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado» (Marcos 16,15-16)— sería superflua y, peor aún, irrelevante. Nuestra prédica sería: «Con lo que haces y sabes, estás salvado. Pero, por si te interesa, te puedo contar otra forma en la que también te puedes salvar». ¿Fue esto lo que nos enseñó Jesús?: ¿que cada uno se quedara con sus creencias y su religión?
Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio de Dios. «El tiempo se ha cumplido», decía, «y el reino de Dios se ha acercado; arrepiéntanse y crean en el Evangelio» (Marcos 1,14-15). ¿En qué quedaría este mensaje? ¿A quién estaría dirigido si cada cual estuviera bien con sus propias creencias? ¿El «arrepiéntanse y crean en el Evangelio» que pregonaba Jesús no quiere decir «dejen de hacer lo que están haciendo y hagan lo que Yo les digo»?
Sí Jesús fuera cualquier «camino», si la «verdad» fuera cualquier creencia y la «vida» fuera cualquier forma honesta y pacífica de vivir, su enseñanza habría sido el indiferentismo. Nunca se hubiera molestado por hacerles ver sus errores a los escribas y fariseos, como tantas veces lo hizo.
Los fariseos no eran lo que hoy llamaríamos unas personas «malas»; todo lo contrario, eran personas «buenas» que cumplían las leyes de su religión al pie de la letra.
Jesús quiso que hubiera una Iglesia que sirviera de puente entre el hombre pecador y Él, y por eso la fundó: «Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia» (Mateo 16,18). Él está a la cabeza y actúa como salvador: «Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, siendo Él mismo el Salvador del cuerpo» (Efesios 5,23). Este es un cuerpo que todos constituimos: «Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente un miembro de él» (1 Corintios 12,27). ¿Por qué molestarse entonces en constituir una Iglesia si cualquier camino lleva a la salvación?
Cuando Jesús envió a sus apóstoles, junto a otros setenta y dos discípulos, a predicar su Evangelio, dijo: «El que los escucha a ustedes, me escucha a mí; y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí; y el que me rechaza a mí, rechaza al que me envió» (Lucas 10,16). La Iglesia es la fuente y el camino ordinario para la salvación que Dios quiere. Él entregó a la Iglesia la autoridad para la administración de los sacramentos que Jesús instituyó y las condiciones para acceder a la eternidad bienaventurada.
Sé que para algunos esto es difícil de aceptar y hasta de confesar. Hay quienes se preguntan cómo es posible esto si en la Iglesia hay corrupción y pecado; otros creen que delegar esa autoridad es injusto, y hay quienes no creen que Dios lo haya hecho. Pero, aparte de las muchas o pocas manchas negras que pueda tener la Iglesia y de la mucha o poca santidad que pueda haber en su interior, como lo expliqué en el artículo correspondiente a la Iglesia, fue Jesús quien así lo quiso. En consecuencia, si Él es quien nos salva, nos tenemos que salvar a su manera y no a la nuestra, así no nos parezca.
Hablar de un camino ordinario implica también la existencia de un camino extraordinario, un camino para aquellos a quienes todavía no les ha llegado el Evangelio que Jesús les ordenó predicar a sus discípulos. Al respecto, el Catecismo de la Iglesia católica nos dice:
Los que sin culpa suya no conocen el Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan a Dios con sincero corazón e intentan en su vida, con la ayuda de la gracia, hacer la voluntad de Dios, conocida a través de lo que les dice su conciencia, pueden conseguir la salvación eterna (Numeral 847).
También afirma:
Los que padecen la muerte a causa de la fe, los catecúmenos y todos los hombres que, bajo el impulso de la gracia, sin conocer la Iglesia, buscan sinceramente a Dios y se esfuerzan por cumplir su voluntad, pueden salvarse, aunque no hayan recibido el bautismo (Numeral 1281).
La existencia de ese camino extraordinario, fruto de la inmensa misericordia de Dios, conocida solo por Él, no implica que cualquier religión o creencia sea el camino a la salvación. Tampoco significa que la salvación del hombre quede reducida a la participación en los sacramentos de la Iglesia o a la simple vinculación a ella, ya que el mismo Jesús afirma: «No todo el que me dice “Señor, Señor” entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre del cielo» (Mateo 7,21-23).
Solo la Iglesia católica tiene los siete sacramentos. Repito, sacramentos establecidos por Jesús, no por el hombre ni por la institución católica. Él condicionó la participación en su reino al recibimiento de estos sacramentos; este es el camino que estableció Jesús y es el que la Iglesia enseña. La claridad con la que se describen en los Evangelios nos puede ayudar a entender por qué son condicionantes para la salvación. Me detendré en tres de ellos, de los cuales dos trataré a continuación: el bautismo y la eucaristía, y el tercero: el perdón de los pecados (o la reconciliación), lo presentaré en el siguiente artículo.
Bautismo: un hombre llamado Nicodemo se presentó una noche ante Jesús. Pertenecía al sanedrín y admitió que Jesús venía de parte de Dios para enseñar, «porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él» (Juan 3,2). Jesús le reveló el bautismo, condición necesaria para la salvación: «Te aseguro que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios» (Juan 3,5). Por eso les ordenó a sus discípulos predicar el Evangelio a todas las naciones y bautizarlos a todos: «Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado» (Marcos 16,15-16).
Ciertamente, la Iglesia católica no es la única que ofrece el bautismo. La mayoría de las iglesias cristianas lo hacen, y así lo reconoce nuestra Iglesia, siempre y cuando se realice como Jesús lo enseñó: «Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» (Mateo 28,19). Para aquellos que han recibido el Evangelio y han tenido la oportunidad de pedir el sacramento, el bautismo es necesario para acceder a la salvación. El encuentro del apóstol Felipe con el etíope, narrado por el evangelista Lucas en el libro de los Hechos de los Apóstoles, resume la doctrina:
«El Espíritu le dijo a Felipe: “Ve y acércate a ese carro”. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías; entonces le preguntó: “¿Entiende usted lo que está leyendo?”. El etíope le contestó: “¿Cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique?” (…). Entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús [se hizo el anuncio del Evangelio].
Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: “Aquí hay agua; ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado?” [se pidió el sacramento].
Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó» (Hechos 8,26-40).
La eucaristía: cuando Dios instituyó la Pascua, narrada en el libro del Éxodo, reveló la forma en que el pueblo de Israel se libraría de la muerte:
«… cada uno de ustedes tomará un cordero (…) Tomarán luego la sangre del animal y la untarán por todo el marco de la puerta de la casa donde coman el animal. Esa noche comerán la carne (…) Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto» (Éxodo 12,2-13) —el énfasis es mío—.
Todas las religiones cristianas reconocen en la sangre y en la carne una prefigura de Jesucristo que, inmolado en la cruz, derramó su sangre y entregó su cuerpo para la salvación del mundo. De ahí que el Nuevo Testamento se refiera a Él como el Cordero de Dios (Juan 1,29; Pedro 1,19; 1 Corintios 5,7; Apocalipsis 15,3 y Apocalipsis 2,1, entre otros). Así como el Señor pidió que se comiera la carne del cordero, Jesús puso como condición para entrar en su reino que comiéramos de su cuerpo y bebiéramos de su sangre:
Yo soy el pan vivo que descendió del cielo; si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí, diciendo: «¿Cómo puede este darnos a comer su carne?». Jesús les dijo: «De cierto, de cierto os digo: si no coméis la carne del Hijo del hombre, y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna; y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece, y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo; no como vuestros padres comieron el maná, y murieron; el que come de este pan vivirá eternamente» (Juan 6,51-58) —el énfasis es mío—.
De todas las religiones cristianas, solo la católica puede ofrecer a sus fieles la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ella es la única Iglesia que cuenta con sacerdotes debidamente ordenados para llevar a cabo la transubstanciación del pan y del vino en la carne y sangre de Jesucristo, las cuales Él nos mandó a comer y beber.
Los argumentos expuestos aquí han sido extraídos de las palabras de Jesús. Por eso se puede decir que este es el único camino ordinario conocido hacia la salvación. Lo podemos decir con certeza, ya que dicho camino expresa los deseos de quien entregó su vida por nuestra salvación.
De seguro, usted se estará preguntando: «Entonces, ¿el que nació en la china budista, por poner un ejemplo, nació condenado, ya que él no va a ser bautizado dentro de la Iglesia católica ni se va a confesar con un sacerdote católico ni va a ir jamás a una iglesia católica a recibir la comunión? ¿Puede ser este el plan de un Dios justo y amoroso como el que nos describió Jesús? Estas preguntas, que son del todo válidas, nos ponen ante tres escenarios posibles:
- La persona conoce esta verdad e intenta mantenerse fiel a ella con todas sus fuerzas.
- La persona conoce esta verdad y, por múltiples razones, decide ignorarla.
- La persona no conoce esta verdad.
El camino ordinario de salvación revelado por Jesús concierne a los dos primeros tipos de personas. Por su parte, el camino extraordinario está abierto para la tercera, tal como lo aclara el apóstol san Pablo:
De hecho, cuando los gentiles, que no tienen la Ley, cumplen por naturaleza lo que la Ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la Ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la Ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que, por medio de Jesucristo, Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi Evangelio (Romanos 2,14-16).
El Concilio Vaticano ii, mediante la declaración Nostra Aetate, expresó su posición sobre las relaciones de la Iglesia con religiones no cristianas:
Ya desde la Antigüedad y hasta nuestros días se encuentra en los diversos pueblos una cierta percepción de aquella fuerza misteriosa que se halla presente en la marcha de las cosas y en los acontecimientos de la vida humana, y a veces también el reconocimiento de la suma divinidad e incluso del Padre. Esta percepción y conocimiento penetran toda su vida con íntimo sentido religioso. Las religiones, al tomar contacto con el progreso de la cultura, se esfuerzan por responder a dichos problemas con nociones más precisas y con un lenguaje más elaborado (…) Así también las demás religiones que se encuentran en el mundo se esfuerzan por responder de varias maneras a la inquietud del corazón humano, proponiendo caminos; es decir, doctrinas, normas de vida y ritos sagrados.
La Iglesia católica no rechaza nada de lo que en estas religiones hay de santo y verdadero. Considera con sincero respeto los modos de obrar y de vivir, los preceptos y doctrinas que, por más que discrepen en mucho de lo que ella profesa y enseña, no pocas veces reflejan un destello de aquella Verdad que ilumina a todos los hombres.
Anuncia y tiene la obligación de anunciar constantemente a Cristo, que es «el Camino, la Verdad y la Vida» (Juan 14,6), en quien los hombres encuentran la plenitud de la vida religiosa y en quien Dios reconcilió consigo todas las cosas.
Por consiguiente, exhorta a sus hijos a que, con prudencia y caridad, mediante el diálogo y la colaboración con los adeptos de otras religiones, dando testimonio de fe y vida cristiana, reconozcan, guarden y promuevan aquellos bienes espirituales y morales, así como los valores socioculturales que en ellos existen (Numeral 2).
Una cosa es el respeto hacia las otras religiones, el diálogo interreligioso, el reconocimiento de «lo santo y verdadero» que está presente en ellas y el respeto de la conciencia ajena. Otra cosa, muy diferente es aceptar que cualquier religión salva a los hombres, pues solo en Jesús hay salvación: «Y en ningún otro hay salvación; porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos» (Hechos 4,12).
Para el perdón de los pecados
Y sopló sobre ellos, y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.
Juan 20,22-23
En el artículo «y por nuestra salvación» proporcioné doce nombres bíblicos que describen el pecado. Decía que el más común de ellos es Kjatá, que significa «errar en el blanco». El pecado es la razón de existir del cristianismo y de cualquier otra religión, ya que, si este no existiera, todos estaríamos viviendo en perfecta comunión con nuestro creador como lo hicieron en su momento Adán y Eva, y como lo hacen actualmente todos los santos, que gozan de su compañía. Dice nuestro Catecismo en el numeral 397:
El hombre, tentado por el diablo, dejó morir en su corazón la confianza hacia su creador (ver Genesis 3,1-11) y, abusando de su libertad, desobedeció al mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre (ver Romanos 5,19). En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad.
La quinta petición del Padre nuestro presupone un mundo en el que existen ofensas (pecados) entre los hombres y, por consiguiente, a Dios «En verdad les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos hermanos Míos, aun a los más pequeños, a Mí lo hicieron» (Mateo 25,40).
Supongamos que un muchacho que asiste al colegio golpea en la nariz a un compañero de clase. Por supuesto, el joven va a tener un problema y recibirá un castigo por su falta. Ahora supongamos que ese mismo joven le da un golpe con la misma fuerza y en la misma parte, no a su compañero, sino a su profesor. El problema y el castigo serán mucho mayores. Ahora supongamos que le da un golpe con la misma fuerza y en la misma parte, no a su profesor, sino al rector. El problema y el castigo serán todavía peores. ¿Qué pasaría si le diera el golpe en la nariz al alcalde? ¿O al presidente? Es claro entonces que el problema y el castigo son proporcionales, no a la acción en sí misma, sino a la jerarquía del ofendido. Cuando la jerarquía es mayor, mayor es la ofensa.
Por difícil que nos parezca creerlo, la ofensa al prójimo es una ofensa a Dios. Esta idea ha estado en la conciencia del hombre desde tiempos muy lejanos, mucho antes de que Dios se le manifestara a Abraham. El hombre antiguo creía que las sequías, las inundaciones y otros desastres naturales eran una manifestación de disgusto de los dioses por los agravios recibidos. Con sacrificios, construcciones, rituales y demás, los hombres buscaban congraciarse de nuevo con su dios ofendido. La reparación de la ofensa ha sido la razón de ser de la religión, cualquiera que ella sea.
En el Antiguo Testamento encontramos las prácticas que Dios estableció para el perdón de los pecados (Levítico 4 y 5). Los procedimientos variaban según la condición del pecador. Este era uno de esos casos:
Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona, y el pecado se le perdonará (Levítico 4,27-31).
La persona confesaba su falta al sacerdote y reconocía que merecía morir por su transgresión. ¡Había ofendido a Dios! Había agraviado a la mayor dignidad existente. ¿Cuál debería ser la sanción por haber atentado contra la mayor dignidad posible? La muerte, que es el máximo castigo. Pero en vez de que el agresor muriera, moría la cabra. De allí viene la expresión «chivo expiatorio». El chivo expiaba los pecados de la persona que lo ofrecía. La expiación es la remoción del pecado a través de un tercero que, en este caso, es el chivo o la cabra. Por esto Juan el Bautista llamó a Jesús «el Cordero de Dios», ya que su sacrificio nos trajo la salvación porque expió todos nuestros pecados. Nosotros, que cometimos la falta, no fuimos los que morimos: Él lo hizo por nosotros. En palabras de san Pablo:
Es verdad que la sangre de los toros y chivos, y las cenizas de la becerra que se quema en el altar, las cuales son rociadas sobre los que están impuros, tienen poder para consagrarlos y purificarlos por fuera. Pero si esto es así, ¡cuánto más poder tendrá la sangre de Cristo! Pues por medio del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha, y su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que podamos servir al Dios viviente (Carta a los Hebreos 9,13-14).
En el Nuevo Testamento encontramos dos citas en las que Jesús les anticipó a sus apóstoles que ellos ejercerían el perdón de los pecados para los que desearan restablecer la relación que la falta destruye. La primera se la dirigió a Pedro en particular, y la segunda a sus apóstoles en general.
Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo (Mateo 16,19).
Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo (Mateo 19,19).
Y en el primer día de su resurrección, les encomendó lo que les había anticipado:
Luego Jesús les dijo otra vez: «¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes». Y sopló sobre ellos, y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar» (Juan 20,21-23).
No debemos confundir la administración con la potestad. Solo Dios tiene la potestad de perdonar los pecados (ver Marcos 2,7; Lucas 5,2). Jesús posee esa autoridad en la tierra: «Pues voy a demostrarles que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados…» (Lucas 5,24). Pero en su ausencia temporal encargó la administración de ese perdón a sus apóstoles, que representan esa Iglesia que Jesús edificó sobre Pedro (ver Mateo 16,18). Estos lo delegaron a su vez a los presbíteros, con quienes nos confesamos en la actualidad. Ellos no perdonan los pecados; Dios se sirve de ellos para hacerlo.
¿Qué podemos decir respecto a la acción de confesar los pecados? Ya en el pueblo judío existía la práctica de confesarse con otro hombre. Ellos no declaraban sus faltas con la almohada. Los textos bíblicos dicen que, cuando las personas acudían a Juan el Bautista, lo hacían para ser bautizadas y «… confesaban sus pecados» (Mateo 3,6). Igualmente, cuando la gente se convertía al cristianismo, confesaba sus pecados: «También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho» (Hechos 19,18). Incluso era conocida la práctica de confesar los pecados, no a una sola persona, sino a su comunidad: «Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados…» (Santiago 5,16). Esa práctica de bautizar en el agua tenía su origen en los baños de purificación mencionados en el libro Levítico 13-15, donde apreciamos cómo el agua era utilizada para purificar a quienes habían sido declarados impuros. Sin embargo, el bautizo establecido por el Hijo de Dios se elevó a un grado mayor, ya que no solo nos restablece la pureza, sino que además recibimos el Espíritu Santo. «Pedro les contestó: —Vuélvanse a Dios y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo, para que Dios les perdone sus pecados, y así Él les dará el Espíritu Santo» (Hechos de los Apóstoles 2,38).
Cuando nos vinculamos a la Iglesia a través del bautismo todos nuestros pecados quedan perdonados, incluido el pecado original, y esto lo sabemos por la gran comisión de Jesús a sus apóstoles: «Vayan por todo el mundo y anuncien a todos la buena noticia. El que crea y sea bautizado, obtendrá la salvación; pero el que no crea, será condenado» (Marcos 16,15-16). Ahora, el hecho de recibir este primer sacramento de iniciación, que borra todas nuestras faltas, no quita la disposición a hacer el mal que no deseamos pero que hacemos. En palabras de san Pablo: «No hago lo bueno que quiero hacer, sino lo malo que no quiero hacer» (Carta a los Romanos 7,19); esto es lo que conocemos como concupiscencia[30], esa tendencia que tenemos a cometer faltas.
Uno de los grandes aportes sociales del judaísmo fue la introducción del concepto de la responsabilidad individual. El hombre antiguo creía que era manipulado por los dioses, que lo obligaban a hacer cosas que él, supuestamente, no quería; sentía que sus acciones eran «usurpadas» por los dioses. El judaísmo nos reveló a un Dios único y verdadero, que nos dio libre albedrío y nos hizo responsables de nuestros actos y de los otros: «A cada hombre le pediré cuentas de la vida de su prójimo» (Génesis 9,5). El hombre pasó a ser responsable de sus actos y, como tal, debía asumir las consecuencias de sus acciones, incluido el pecado. Y como nos creó para vivir en comunidad, nos hizo solidarios los unos de los otros, de ahí es que podemos decir que hemos pecado de obra y omisión.
El judaísmo enseñaba que solo Dios podía perdonar los pecados: «Entonces los maestros de la Ley y los fariseos comenzaron a pensar: “¿Quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados”» (Lucas 5,21). Así que Jesús, que era Dios, como Él mismo lo afirmó —«Yo y el Padre somos una sola cosa» (Juan 10,30)—, podía también perdonar los pecados. Jesús así lo hizo durante todo su apostolado público; por ejemplo, cuando estaba en la casa de Pedro y descolgaron a un paralítico por el techo. Jesús dijo a los escribas que estaban allí: «El Hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados en la tierra» (Marcos 2,10).
Dado que todos somos pecadores, todos estamos en deuda con Dios. Por esa razón, Jesús incluye lo siguiente en la oración dirigida al Padre: «Perdónanos nuestras ofensas» (Mateo 6,12). En la versión de Lucas, se lee: «Perdónanos nuestros pecados» (Lucas 11,1). Una vez más, las Escrituras resaltan la enseñanza de que solo Dios puede perdonar los pecados (Marcos 2,7), tal como nos lo mostró Jesús durante su paso por la tierra. Él no se llevó ese poder consigo al morir y ascender al cielo, sino que se lo entregó a los apóstoles para que estos, a su vez, lo transmitieran a sus sucesores en la Iglesia.
Esa sucesión se ha conservado de forma ininterrumpida hasta hoy solo en la Iglesia católica. Con la Reforma protestante del siglo xvi, liderada por el alemán Martín Lutero, surgió una nueva Iglesia que rompió con esa cadena de sucesión. De ese modo cerró para ellos las puertas al perdón que Jesús había delegado a sus apóstoles. El artículo 1470 del Catecismo de la Iglesia católica, que corresponde al capítulo del sacramento de la reconciliación, dice:
En este sacramento, el pecador, confiándose al juicio misericordioso de Dios, anticipa en cierta manera el juicio al que será sometido al fin de esta vida terrena. Porque es ahora, en esta vida, cuando nos es ofrecida la elección entre la vida y la muerte, y solo por el camino de la conversión podemos entrar en el reino del que el pecado grave nos aparta (ver 1 Corintios 5,11; Gálatas 5,19-21 y Apocalipsis 22,15). Convirtiéndose a Cristo por la penitencia y la fe, el pecador pasa de la muerte a la vida «y no incurre en juicio» (Juan 5,24).
Como ya lo comenté, este perdón, expresión del amor de Dios para con su Iglesia, únicamente ha llegado hasta nuestros días en la forma en que Jesús lo dispuso: a través de la Iglesia católica.
Espero la resurrección de los muertos
Y cuando estaba para morir, dijo: «Acepto morir a manos de los hombres, esperando las promesas hechas por Dios de que Él nos resucitará»
2 Macabeos 7,14
La palabra «esperar» tiene varios significados, pero me detendré en dos. Veamos las siguientes frases: «Espero que me haya ido bien en la presentación, para que me den el contrato» y «espero su señal para empezar a tocar el piano». En la primera frase se está expresando una esperanza con un grado de incertidumbre, mientras que en la otra no hay inseguridad sino una demora. En la primera hay duda de que sucederá lo que se espera, mientras que en la otra hay certeza de que llegara lo esperado; solo es cuestión de esperar a que pase el tiempo correspondiente. El espero de este artículo es como la segunda frase: hay certeza de que llegue, pero hay que aguardar el momento indicado.
Esperamos la resurrección de los muertos[31] porque tenemos la certeza que nuestros cuerpos mortales y corruptibles —como consecuencia del pecado— van a resucitar incorruptibles, íntegros y perfectos y nuestras almas inmortales se volverán a unir, revindicando ese acto violento que los separó: la muerte. Por esto recibiremos el premio o castigo que nos corresponda[32] en unidad de cuerpo y alma.
¿De dónde proviene esta certeza? De una promesa que hizo Jesús: «No se admiren de esto, porque va a llegar la hora en que todos los muertos oirán su voz y saldrán de las tumbas. Los que hicieron el bien, resucitarán para tener vida; pero los que hicieron el mal, resucitarán para ser condenados» (Juan 5,28-29). Además de la promesa, el Hijo de Dios nos está revelando un hecho que nos resulta extremadamente difícil de procesar: «Saldrán de las tumbas». El hombre de aquel entonces como el moderno ha sido testigo ocular de que después de muertos nos volvemos polvo, y que con las vicisitudes del transcurrir del tiempo tiende a mezclarse con la tierra y «desaparecemos». De los restos de cualquier muerto de hace algo poco menos de medio siglo para atrás solo conservamos el de las momias y uno que otro resto fosilizado.
O, como vemos hoy en día, algunos familiares esparcen las cenizas de su ser querido al mar o al viento, entonces muchos se preguntan: ¿cómo va a ser posible la resurrección si sus cenizas ya han sido dispersadas por todos lados? ¿Cómo se van a reunir de nuevo todas las partículas de nuestro cuerpo para poder reconstruirnos? Obvio, no creo que esto sea problema alguno para el que fue capaz de crear todo lo que existe a partir de la nada. Pablo se anticipó a regañar a los habitantes de Corintio que así lo cuestionaban: «Tal vez alguno preguntará: “¿Cómo resucitarán los muertos? ¿Qué clase de cuerpo tendrán?” ¡Vaya pregunta tonta! Cuando se siembra, la semilla tiene que morir para que tome vida la planta. Lo que se siembra no es la planta que ha de brotar, sino el simple grano, sea de trigo o de otra cosa. Después Dios le da la forma que él quiere, y a cada semilla le da el cuerpo que le corresponde» (1 Carta a los Corintios 15,35-38). ¡Otro de esos misterios de Dios!
Así que podemos preguntarnos ¿en qué se parece una pepa de mango a un árbol de mango? Acá en la tierra somos «pepas de mango» y después de nuestra resurrección gloriosa seremos «árboles de mango». Todos somos únicos y cuando regresemos de la muerte seguiremos conservando eso que nos hace lo que somos, solo que seremos transformados y reconciliados con todo. Conservaremos todas las características de nuestra identidad única, pero infinitamente más resplandecientes que cuando las desarrollamos acá en la tierra. Seremos la imagen particular y corpórea de Dios que Él dispuso para cada uno de nosotros desde que fuimos engendrados, pero sin defecto alguno.
No permitamos que ese detalle tan misterioso desvíe nuestra atención a lo que hay detrás de esta promesa: si hemos hecho el bien, gozaremos en cuerpo y alma de una eternidad bienaventurada en nuestro hogar celestial. En el artículo «Bajó del cielo» traté de dar una explicación de lo que podemos esperar del hogar celestial, por ahora solo me quiero referir a las palabras de Pablo citando al profeta Isaías: «Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado» (1 Corintios 2,9).
Todo lo dicho en el presente Credo es para conducirnos a este punto, a nuestra mayor esperanza: compartir la misma experiencia de Jesús de resucitar de entre los muertos, en cuerpo y alma, para gozar eternamente de su compañía, viviendo una vida sin pecado (no olvidemos lo que ello conlleva). Nosotros resucitaremos como Él, con Él y por Él. Recordemos cómo Jesús increpó a los saduceos que no creían en la resurrección cuando abordaron este tema: «Y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído ustedes en el libro de Moisés el pasaje de la zarza que ardía? Dios le dijo a Moisés: “Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob”. ¡Y Él no es Dios de muertos, sino de vivos! Ustedes están muy equivocados» (Marcos 12,26-27).
¿Qué es resucitar? Dice nuestro Catecismo en el numeral 997:
En la muerte, separación del alma y el cuerpo, el cuerpo del hombre cae en la corrupción, mientras que su alma va al encuentro con Dios, en espera de reunirse con su cuerpo glorificado. Dios en su omnipotencia dará definitivamente a nuestros cuerpos la vida incorruptible uniéndolos a nuestras almas, por la virtud de la Resurrección de Jesús.
Y en el numeral 1.000:
Este “cómo ocurrirá la resurrección” sobrepasa nuestra imaginación y nuestro entendimiento; no es accesible más que en la fe. Pero nuestra participación en la Eucaristía nos da ya un anticipo de la transfiguración de nuestro cuerpo por Cristo:
«Así como el pan que viene de la tierra, después de haber recibido la invocación de Dios, ya no es pan ordinario, sino Eucaristía, constituida por dos cosas, una terrena y otra celestial, así nuestros cuerpos que participan en la eucaristía ya no son corruptibles, ya que tienen la esperanza de la resurrección» (san Ireneo de Lyon, Adversus haereses, 4,18,4-5).
He tenido la oportunidad de visitar los funerales de conocidos de familias ateas y otros de familias creyentes, y aunque en ambos casos el dolor y la tristeza son indescriptibles, el consuelo que se le puede brindar a una familia que crea en esta promesa es igualmente indescriptible. La esperanza de volver a la vida en un estado glorificado ayuda a pasar ese trago amargo, ya que nos cobija la certeza de la resurrección de la carne que llegará cuando vuelva de nuevo el Hijo de Dios para juzgar a vivos y muertos.
Y la vida del mundo futuro
Jesús le contestó: —Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso.
Lucas 23,43
Cuando desarrollé el artículo «Para juzgar a vivos y muertos», decía que ese juicio que tendrá lugar en la segunda venida de Cristo, conocido como el «juicio final» o «juicio divino», nos afectará en cuerpo y alma, y determinará nuestra morada final y eterna.
¿Pero qué pasa con los que ya han fallecido? La parábola del pobre Lázaro nos revela muchas cosas y una de ellas es que cuando sucedió la muerte del mendigo y del hombre rico, ambos recibieron una gratificación y castigo «inmediatos» (ver Lucas 16,19-31). Igual ocurrió con el buen ladrón a quien Jesús le otorga su premio sin demora alguna: «Hoy mismo estarás…», así que podemos decir que existe una retribución inmediata después de la muerte de cada uno como resultado de nuestro obrar —como en el caso del hombre adinerado— y de nuestra fe —como en el caso del buen ladrón—. Este «juicio» se conoce como «juicio particular» y solo el alma lo goza o lo sufre, y puede darse el caso de ser transitorio, mientras que el «juicio final» es definitivo y se vive en cuerpo y alma, para bien o para mal, como ya lo expliqué.
Dice nuestro Catecismo en el numeral 1022: «Cada hombre, después de morir, recibe en su alma inmortal su retribución eterna en un juicio particular que refiere su vida a Cristo, bien a través de una purificación, bien para entrar inmediatamente en la bienaventuranza del cielo, bien para condenarse inmediatamente para siempre».
Viene bien citar acá el equivalente de este artículo en el Credo de los Apóstoles que dice: «Y [creo en] la vida eterna»[33]. Nuestra experiencia física nos enseña que todo tiene una fecha de caducidad: aun esos enormes objetos celestiales que llamamos estrellas son perecederos, ellas mueren después de una muy larga vida: son pasajeras. La vida eterna hace referencia a una vida donde no existe la muerte, un lugar como el que vio el apóstol Juan: «Vi un cielo nuevo y una tierra nueva; porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido» (Apocalipsis 21,1-2). Un lugar donde se experimente la felicidad perpetua[34], sin nada que la limite ni arruine, finalmente hemos sido creados para un destino feliz situado más allá de las fronteras de la miseria terrestre y aunque las Sagradas Escrituras le dan otros muchos nombres que intentan explicar esta sublime experiencia, como el de «reino de Dios», «reino de Cristo», «reino de los cielos», «paraíso», «ciudad santa», «nueva Jerusalén» o «casa del Padre», no hay nombre ninguno que pueda expresar perfectamente su esencia con palabras adecuadas. Siempre nos quedaremos cortos.
¿Y qué pasa con los que no conocen a Cristo? Todos los hombres, buenos y malos, han sido creados a imagen y semejanza de Dios. Los bautizados además están marcados de manera imborrable como sus hijos. ¿Permitirán El Padre, Hijo y Espíritu Santo que sus imágenes vivientes se condenen en masa? El Vaticano ii afirmó:
Si el Espíritu de Aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos dará también vida a vuestros cuerpos mortales por virtud de su Espíritu que habita en vosotros (Romanos 8,11). Urgen al cristiano la necesidad y el deber de luchar, con muchas tribulaciones, contra el demonio, e incluso de padecer la muerte. Pero, asociado al misterio pascual, configurado con la muerte de Cristo, llegará, corroborado por la esperanza, a la resurrección.
Esto vale no solamente para los cristianos, sino también para todos los hombres de buena voluntad, en cuyo corazón obra la gracia de modo invisible. Cristo murió por todos, y la vocación suprema del hombre en realidad es una sola; es decir, la divina. En consecuencia, debemos creer que el Espíritu Santo ofrece a todos la posibilidad de que, en la forma de solo Dios conocida, se asocien a este misterio pascual (constitución pastoral Gaudium et Spes 22).
Como se ha dicho, no existen palabras para describir lo que nos deparara esa vida en el mundo futuro, pero las Escrituras nos ayudan a atisbar pequeñas piezas de ese enorme rompecabezas de la vida eterna. Cuando el Maestro terminó de cenar en su última pascua terrenal, tuvo una larga conversación con sus apóstoles y les reveló una de las cosas más hermosas que podemos saber con respecto a lo que nos espera después de la muerte: «En la casa de mi Padre hay muchos lugares donde vivir; si no fuera así, yo no les hubiera dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar» (Juan 14,2-3).
Para donde vamos no es un lugar cualquiera, desconocido ni improvisado, ¡no! Es un lugar que el mismo Jesús se fue a prepararnos, así que podemos esperar un lugar familiar que nos va a hacer sentir en nuestro verdadero hogar. Como dijera Pedro cuando se sintió tan cómodo en la montaña con el Maestro transfigurado en compañía de Moisés y Elías, que lo motivó a decir que si quería hacía tres casas para que todos se quedaran a vivir en ese lugar (ver Mateo 17,1-8). Jesús ya estuvo ahí haciendo todo lo necesario para que cuando ocupemos nuestra «alcoba» nos sintamos como nunca y estemos eternamente con Él.
Volviendo a la parábola de Lázaro y el hombre rico, también se nos revela que nuestro ángel de la guarda nos acompañará al umbral de la muerte, y no podría ser de otra manera, ya que este será el viaje más importante de toda nuestra vida. Él nos entregara a las manos bondadosas del Padre, como entrega el padre de la novia a su prometido ante el altar. En algunos funerales podemos escuchar el canto gregoriano In paradisum deducant te angeli, que recoge esta revelación diciendo:
Al paraíso te conduzcan los ángeles;
a tu llegada te reciban los mártires,
y te conduzcan a la ciudad santa de Jerusalén.
El coro de los ángeles te reciba,
y con Lázaro otrora pobre
tengas el eterno descanso[35].
Nos reencontraremos con aquellos que hemos amado y aunque nos resulte imposible imaginar cómo será ese encuentro, porque cualquier esfuerzo de hacerlo siempre estará enmarcado en un contexto físico sujeto del tiempo y espacio que solo existe acá, sí podemos decir que esa reunión con Dios y con los demás saciará nuestro más profundo deseo de unidad. Pero el reencuentro con los que hemos interactuado no será una simple continuación de lo que hemos vivido aquí en la tierra. Sera una forma distinta de comunidad, una donde solo se vivirá lo que el más puro amor produce. Dijo Jesús a los saduceos —que no creían en la resurrección—: «En la vida presente, los hombres y las mujeres se casan; pero aquellos que Dios juzgue que merecen gozar de la vida venidera y resucitar, sean hombres o mujeres, ya no se casarán, porque ya no pueden morir. Pues serán como los ángeles, y serán hijos de Dios por haber resucitado» (Lucas 20,34-36).
Dice el Señor que seremos como ángeles, pero eso no quiere decir que existiremos incorpóreos —creo que ha quedado claro que resucitaremos en cuerpo y alma—. Los ángeles son los que contemplan siempre a Dios: «Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños; porque yo os digo que sus ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos» (Mateo 18,10 y ver Apocalipsis 4,6-11). Allá viviremos para nuestro Padre y por Él «todos, en efecto, viven para Él» (Lucas 20,38).
Podemos preguntar a los cinco hijos de una madre que nos describan cómo es ella y, muy seguramente, ninguno de ellos nos dará una misma versión. Tendrán puntos de coincidencia como su amor por ellos, su bondad, su generosidad y su ternura, pero no describirán a la misma persona. Nuestra humanidad limitada nos impide reconocer con claridad y transparencia los frutos del amor de Dios en cada uno de nosotros. Igual nos ocurre con Jesucristo. Tratamos de hacernos una imagen de Él y actuar de acuerdo con su ejemplo y enseñanzas, pero moriremos en el intento. La buena noticia es que, al momento de la muerte, ya despojados del cuerpo que nos limita, lo veremos en su real y verdadera esencia y por fin lograremos entender las palabras del apóstol Juan: «Dios es amor» (1 Juan 4,16).
Todos, absolutamente todos, tendremos la oportunidad de ver cara a cara a la Trinidad, aunque durante nuestro paso por la tierra no hayamos escuchado nunca de ellos: «Vayan, pues, ustedes a las calles principales, e inviten al banquete a todos los que encuentren» (Mateo 22,9). Por un instante todos tendrán la oportunidad de hacerse cristianos y entregarse en plenitud al Padre y decidirse a vivir con Él, por Él y en Él, aunque algunos habrán de atravesar un proceso de purificación. Esto es válido no solo para los ateos, sino también para los discapacitados mentales, los que nunca pudieron ejercer la libertad de conciencia, los infantes que nunca llegaron a una vida adulta y los que no salieron con vida del vientre materno. «La gente de todas las naciones se reunirá delante de Él» (Mateo 25,32).
Lo primero que vemos quienes hemos tenido la oportunidad de visitar la Basílica de San Pedro, en el Vaticano, al entrar por la puerta más a la derecha es la famosa obra de Miguel Ángel: La Piedad. Una pieza de mármol de casi dos metros de alto que plasma la imagen de María con el cuerpo recién descolgado de la cruz de su hijo en su regazo. El artista muestra a la madre ajena del dolor que experimentó tan solo unos instantes atrás, su rostro contemplativo, dirigido a la humanidad de su hijo en un tono sereno, nos obliga a preguntarnos ¿por qué no está afligida ante la pérdida de su hijo? Solo la certeza de saber que esa muerte era pasajera podría borrar el dolor que cualquier madre experimentaría en un momento como ese, por eso podemos decir llenos de confianza: «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte». La muerte es un volver a nacer y ese es nuestro destino: «Les aseguro que si el grano de trigo al caer en tierra no muere, queda él solo; pero si muere, da abundante cosecha» (Juan 12,24). Naceremos nuevamente a vivir una vida que estamos lejos de imaginar ¿en qué se parece la pepa de un mango a un árbol de mango?
En la audiencia general del 27 de noviembre de 2013, el papa Francisco hizo una reflexión sobre este artículo:
Entre nosotros, por lo general, existe un modo erróneo de mirar la muerte. La muerte nos atañe a todos, y nos interroga de modo profundo, especialmente cuando nos toca de cerca, o cuando golpea a los pequeños, a los indefensos, de una manera que nos resulta «escandalosa». A mí siempre me ha impresionado la pregunta: ¿por qué sufren los niños?, ¿por qué mueren los niños? Si se la entiende como el final de todo, la muerte asusta, aterroriza, se transforma en amenaza que quebranta cada sueño, cada perspectiva, que rompe toda relación e interrumpe todo camino. Esto sucede cuando consideramos nuestra vida como un tiempo cerrado entre dos polos: el nacimiento y la muerte; cuando no creemos en un horizonte que va más allá de la vida presente; cuando se vive como si Dios no existiese. Esta concepción de la muerte es típica del pensamiento ateo, que interpreta la existencia como un encontrarse casualmente en el mundo y un caminar hacia la nada. Pero existe también un ateísmo práctico, que es un vivir solo para los propios intereses y vivir solo para las cosas terrenas. Si nos dejamos llevar por esta visión errónea de la muerte, no tenemos otra opción que la de ocultar la muerte, negarla o banalizarla, para que no nos cause miedo.
Pero a esta falsa solución se rebela el corazón del hombre, el deseo que todos nosotros tenemos de infinito, la nostalgia que todos nosotros tenemos de lo eterno. Entonces, ¿cuál es el sentido cristiano de la muerte? Si miramos los momentos más dolorosos de nuestra vida, cuando hemos perdido a una persona querida —los padres, un hermano, una hermana, un cónyuge, un hijo, un amigo—, nos damos cuenta de que, incluso en el drama de la pérdida y desgarrados por la separación, sube desde el corazón la convicción de que no puede acabarse todo, que el bien dado y recibido no fue inútil. Hay un instinto poderoso dentro de nosotros que nos dice que nuestra vida no termina con la muerte.
Esta sed de vida encontró su respuesta real y confiable en la resurrección de Jesucristo. La resurrección de Jesús no da solo la certeza de la vida más allá de la muerte, sino que ilumina también el misterio mismo de la muerte de cada uno de nosotros. Si vivimos unidos a Jesús, fieles a Él, seremos capaces de afrontar con esperanza y serenidad incluso el paso de la muerte. La Iglesia, en efecto, reza: «Si nos entristece la certeza de tener que morir, nos consuela la promesa de la inmortalidad futura». Es esta una hermosa oración de la Iglesia. Una persona tiende a morir como ha vivido. Si mi vida fue un camino con el Señor, un camino de confianza en su inmensa misericordia, estaré preparado para aceptar el momento último de mi vida terrena como el definitivo abandono confiado en sus manos acogedoras, a la espera de contemplar cara a cara su rostro. Esto es lo más hermoso que nos puede suceder: contemplar cara a cara el rostro maravilloso del Señor, verlo como Él es, lleno de luz, amor y ternura. Nosotros vayamos hasta este punto: contemplar al Señor.
En este horizonte se comprende la invitación de Jesús a estar siempre preparados, vigilantes, sabiendo que la vida en este mundo se nos ha dado también para preparar la otra vida, la vida con el Padre celestial. Y por ello existe una vía segura: prepararse bien a la muerte, estando cerca de Jesús. Ésta es la seguridad: yo me preparo a la muerte estando cerca de Jesús. ¿Cómo se está cerca de Jesús? Con la oración, los sacramentos y también con la práctica de la caridad. Recordemos que Él está presente en los más débiles y necesitados. Él mismo se identificó con ellos, en la famosa parábola del juicio final, cuando dice: «Tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme… Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mateo 25,35-36.40). Por lo tanto, una vía segura es recuperar el sentido de la caridad cristiana y de la participación fraterna, hacernos cargo de las llagas corporales y espirituales de nuestro prójimo. La solidaridad al compartir el dolor e infundir esperanza es prólogo y condición para recibir en herencia el reino preparado para nosotros. Quien practica la misericordia no teme la muerte. Pensad bien en esto: ¡quien practica la misericordia no teme la muerte! ¿Estáis de acuerdo? ¿Lo decimos juntos para no olvidarlo? Quien practica la misericordia no teme a la muerte. ¿Por qué no teme a la muerte? Porque la mira a la cara en las heridas de los hermanos y la supera con el amor de Jesucristo.
Si abrimos la puerta de nuestra vida y de nuestro corazón a los hermanos más pequeños, entonces incluso nuestra muerte se convertirá en una puerta que nos introducirá en el cielo, en la patria bienaventurada, hacia la cual nos dirigimos, anhelando morar para siempre con nuestro Padre Dios, con Jesús, con la Virgen y con los santos.
Amén
Dios es testigo de que nosotros no les decimos a ustedes «sí» y «no» al mismo tiempo. Porque Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien Silvano, Timoteo y yo predicamos entre ustedes, no fue «sí» y «no» al mismo tiempo. Dios ha dado en Cristo para siempre su «sí», pues en él se cumplen todas las promesas de Dios. Por esto, cuando alabamos a Dios, decimos «Amén» por medio de Cristo Jesús.
2 Corintios 1,18-20
«Amén» es una palabra de origen hebreo que suele interpretarse como «que así sea»[36], con un sentido aprobatorio, o «así es»[37], como señal de reafirmación. No es una palabra que se traduce de idioma a idioma, solo cuando hay que hacer cambio de alfabeto, y prácticamente su pronunciación se ha conservado en casi todos los idiomas en los que se ha traducido la Biblia, por lo que podemos decir que más que una traducción es una transliteración[38].
Durante la misa decimos esta palabra más de una docena de veces y una de ellas es cuando terminamos de recitar este Credo. La primera palabra que desarrollé en la explicación de esta oración fue «creo» y citaba la definición del Diccionario de la lengua de la Real Academia Española: «Tener algo por cierto sin conocerlo de manera directa o sin que esté comprobado o demostrado». Ahora, después de escuchar todo el compendio de creencias y su razón de ser dentro de nuestro plan de salvación, podemos decir «amén» en estas dos definiciones; por una parte, expresamos nuestra certeza de que todo lo que hemos proclamado en esta profesión de fe es cierta y, por otra, que nos adherimos por completo a ella.
Esta oración ha expresado con claridad y sin rodeos, de forma práctica, todo el conjunto de creencias que nos hace católicos. Se ha cumplido el propósito que dio vida a esta oración: ofrecernos de manera inequívoca lo que nos une y mantiene como una comunidad de pueblo elegido de Dios dentro de un plan de salvación con la Trinidad actuando durante toda nuestra historia, por ello tomamos aire para pronunciar un «amén» que sale de lo más profundo de nuestro ser al sabernos amados y acompañados por nuestro Padre, a pesar de nuestra terca insistencia de alejarnos de Él desde el principio mismo de nuestra historia.
La Biblia, el Credo, el Padre nuestro, el Ave María, el Gloria y la inmensa cantidad de oraciones litúrgicas terminan con un «amén», a manera de rúbrica de nuestra adherencia a lo que en ellas se dice y al consecuente compromiso que se desprende de llevar una vida acorde a lo que proclamamos que creemos. También estamos reconociendo que creemos que Dios está escuchando nuestra oración y que a su debido tiempo nos responderá.
[1] Palabra que se deriva del griego ekklesia, que significa «llamado a salir»; es decir que «Iglesia» hace referencia a la congregación que ha sido llamada a salir.
[2] La Iglesia se distingue de las demás sociedades públicas: pues estas son humanas, por fundarse en la razón y en la prudencia, mientras que aquella es divina, por estar fundada en la sabiduría y el consejo de Dios, y porque estas buscan exclusivamente (como también la Sinagoga en el Antiguo Testamento) los bienes terrenos y perecederos, mientras que la Iglesia aspira tan solo a los bienes celestes y eternos (Catecismo romano, Noveno artículo).
[3] Introducción al cristianismo, Joseph Ratzinger.
[4] Padre de la Iglesia griega. Nació en Atenas en el 150 d. C. y murió en Palestina en el 217 d. C.
[5] Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, artículo 2.
[6] Hechos de los Apóstoles 9,1-9.
[7] Que fue el primero en reconocer la plena identidad de Jesús revelada por el Padre.
[8] Hechos de los Apóstoles 15,1-12.
[9] «Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia» (Mateo 16,18).
[10] Aunque 1054 se suele indicar como el año del cisma, fue en realidad el resultado de un largo período de distanciamiento progresivo teológico y político entre las dos ramas eclesiales.
[11] Martín Lutero (Alemania, 10 de noviembre de 1483 – 18 de febrero de 1546) fue un teólogo, filósofo y fraile católico agustino que comenzó e impulsó la Reforma protestante en Alemania.
[12] Si desea conocer con más profundidad la normatividad de la Iglesia sobre el ejercicio de la sagrada liturgia, puede consultar la Constitución Sacrosanctum Concilium, sobre la sagrada liturgia, del 4 de diciembre de 1963.
[13] Catecismo de la Iglesia católica, 1204.
[14] «Pentarquía» es un término en la historia del cristianismo que define la autoridad universal sobre la cristiandad por parte de los obispos de cinco sedes episcopales del Imperio romano, llamados patriarcas, que tenían poderes eclesiásticos superiores a los de los obispos metropolitanos.
[15] Parte elevada dentro del templo donde se desarrolla toda la liturgia. Generalmente, está situado sobre tres gradas. El presbiterio está reservado para el sacerdote y sus ministros.
[16] Podio desde donde se lee el Evangelio.
[17] Por lo regular, es de piedra. Antiguamente tenía un pequeño cuadro llamado ara que contenía la reliquia de algún santo, como recuerdo de los primeros cristianos que celebraban la eucaristía sobre los restos de algún mártir.
[18] Lugar donde se sienta el sacerdote durante la celebración de la liturgia.
[19] Lugar donde se colocan todas las cosas que requiere el sacerdote para la celebración de la liturgia.
[20] También se le conoce como misa en latín, misa de san Pío v o misa preconciliar.
[21] Palabra que significa «división», «discordia» o «desavenencia entre los individuos de una misma comunidad».
[22] La exhortación apostólica postsinodal Amoris Laetitia, del papa Francisco, promulgada el 19 de marzo del 2016, en su numeral 202, resalta la importancia de incorporar a la pastoral familiar las experiencias que estos sacerdotes casados pueden brindar a fin de ser luz para los actuales matrimonios y los que se contraerán en el futuro.
[23] 1 Pedro 2,9.
[24] Constitución dogmática Lumen Gentium 12.
[25] En la obra: Meditación sobre la Iglesia, del cardenal Henri de Lubac, encontramos: «la Iglesia es aquí abajo y seguirá siendo hasta el final una comunidad revuelta: trigo todavía entre la paja, arca que contiene animales puros e impuros, nave llena de malos pasajeros, que parecen estar siempre a punto de llevarla al naufragio».
[26] Hechos de los Apóstoles 2,4.
[27] Los escitas vivieron en una zona entre el Danubio, el Cáucaso, el Volga y el mar Negro. Existen pasajes de la Biblia que los denominan como si fuesen una población de salvajes e incivilizados, puesto que no tenían las costumbres judías ni seguían las ordenanzas de Dios.
[28] El término proviene del griego apostoloi, que significa «enviado».
[29] Obispo de Cartago entre los años 249 y 258 d. C.
[30] Según el Diccionario de la lengua de la Real Academia Española, en la moral católica, deseo de bienes terrenos y, en especial, apetito desordenado de placeres deshonestos.
[31] El Credo de los Apóstoles dice: «Creo en la resurrección de la carne». Dice el Catecismo romano en su capítulo doce, articulo 11 numeral 2: «Primeramente, será necesario observar que la resurrección de los hombres se llama en este artículo resurrección de la carne. Lo cual ciertamente no hicieron los apóstoles sin causa. Porque en esto quisieron enseñar que el alma es inmortal, lo que necesariamente debemos reconocer; y así para que nadie pensase que el alma muere juntamente con el cuerpo, y que ambos resucitarán, después, siendo así que consta claramente por muchos lugares de las santas Escrituras que el alma es inmortal, por este motivo en el artículo de la resurrección hicieron mención de sola la carne. Y aunque también significa muchas veces la carne en las santas Escrituras el hombre entero, como cuando se dice por Isaías: “Toda carne es heno”, y por san Juan: “El Verbo se hizo carne”; más aquí la voz carne solo denota el cuerpo, para que entendamos que de las dos partes, esto es alma y cuerpo, de que el hombre se compone, solamente la una que es el cuerpo se corrompe y se convierte en polvo de la tierra de que fue formado, pero que el alma permanece siempre incorrupta e inmortal. Y como nadie puede resucitar sin que primero haya muerto, por eso no se puede decir con propiedad que el alma resucite.
[32] En su herejía, Himeneo y Fileto afirmaban, ya en tiempos de san Pablo, que la resurrección debía entenderse, no de la corporal, sino de la espiritual y que ya había ocurrido (ver 2 de Timoteo 2,17-18).
[33] La vida eterna es la que comienza inmediatamente después de la muerte. Esta vida no tendrá fin; será precedida para cada uno por un juicio particular por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será ratificada en el juicio final. Compendio del Catecismo de la Iglesia católica, n.° 207
[34] Como la definieron algunos padres de la Iglesia: el lugar donde desaparecen todos los males y se adquieren todos los bienes.
[35] La letra es en latín y siempre es cantada en este idioma.
[36] Esta es la palabra que vino a Jeremías de parte del Señor: «Oigan las palabras de este pacto, y díganlas a los hombres de Judá y a los habitantes de Jerusalén. Les dirán: “Así dice el Señor, Dios de Israel: ‘Maldito el hombre que no obedezca las palabras de este pacto que mandé a sus padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, y les dije: “Escuchen mi voz, y hagan conforme a todo lo que yo les mando; y ustedes serán mi pueblo, y yo seré su Dios”, para confirmar el juramento que juré a sus padres, de darles una tierra que mana leche y miel, como lo es hoy’”». Entonces respondí: «Amén, Señor» (Jeremías 11,1-5).
[37] Bendito sea el Señor, Dios de Israel, Desde la eternidad y hasta la eternidad. Y todo el pueblo diga: «Amén». ¡Aleluya! (Salmo 106,48).
[38] Una transliteración es cuando la palabra se pronuncia de la misma manera que en el idioma original, y solo se le dan letras que tienen sentido en el nuevo idioma.