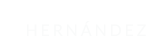Esta es tal vez la razón más frecuente que aducen los fieles católicos que prefieren una confesión directa con Dios, que hacerlo a través de un sacerdote. Alegan la naturaleza pecadora del presbítero, que según su propio criterio, puede llegar a ser más grande que la de ellos mismos.
La Enciclopedia Católica incluye en su definición del Sacramento de la Penitencia y de la Reconciliación (llamada comúnmente cómo la confesión):
“…la confesión no es realizada en el secreto del corazón del penitente, tampoco a un seglar como amigo y defensor, tampoco a un representante de la autoridad humana, sino a un sacerdote debidamente ordenado con la jurisdicción requerida y con el “poder de llaves” es decir, el poder de perdonar pecados que Cristo otorgó a Su Iglesia.”
Supongamos que un muchacho que asiste al colegio golpea a un compañero de clase en la nariz. Ciertamente el joven va a tener un problema y recibirá un castigo por su falta. Ahora supongamos que ese mismo joven le da el golpe con la misma fuerza y en la misma parte, no a su compañero sino a su profesor, el problema y el castigo serán mucho mayor. Ahora supongamos que le da el golpe con la misma fuerza y en la misma parte, no a su profesor sino al rector, el problema y el castigo serán todavía peor. ¿Qué pasaría si lo hiciera con el alcalde de la ciudad? O ¿con el presidente del país? Es claro entonces que el problema y el castigo son proporcionales no a la acción en sí misma, sino a la dignidad del ofendido. A mayor dignidad, mayor es la ofensa.
“En verdad os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los más pequeños, a mí lo hicisteis.” Mateo 25:40.
Así que cuando ofendemos al prójimo estamos ofendiendo a Dios. Esta idea ha estado en la conciencia del hombre desde tiempos muy lejanos, mucho antes que Dios se le manifestara a Abraham. El hombre antiguo atribuía las sequías, las inundaciones y otros desastres naturales a una manifestación de disgusto de los dioses por las ofensas recibidas. Sacrificios, construcciones, rituales, etc., buscaban congraciarse nuevamente con su dios ofendido.
En el Antiguo Testamento encontramos las prácticas estipuladas por Dios para el perdón de los pecados (Levítico 4 y 5). Los procedimientos variaban según la condición del pecador. Este es uno de esos casos:
“Si una persona de clase humilde peca involuntariamente, resultando culpable de haber hecho algo que está en contra de los mandamientos del Señor, en cuanto se dé cuenta del pecado que cometió, deberá llevar una cabra sin ningún defecto como ofrenda por el pecado cometido. Pondrá la mano sobre la cabeza del animal que ofrece por el pecado, y luego lo degollará en el lugar de los holocaustos. Entonces el sacerdote tomará con el dedo un poco de sangre y la untará en los cuernos del altar de los holocaustos, y toda la sangre restante la derramará al pie del altar. También deberá quitarle toda la grasa, tal como se le quita al animal que se ofrece como sacrificio de reconciliación, y quemarla en el altar como aroma agradable al Señor. Así el sacerdote obtendrá el perdón por el pecado de esa persona, y el pecado se le perdonará.” Levítico 4:27-31
La persona confesaba su falta al sacerdote y reconocía que merecía morir por su transgresión. ¡Había ofendido a Dios! Se había agraviado a la mayor dignidad existente. ¿Cuál debería ser el castigo por haber atentado contra la mayor dignidad posible? La muerte. Pero en vez de morir el agresor, lo hacia la cabra. Acá nace la expresión de “chivo expiatorio”. El chivo expiaba los pecados de la persona que lo ofrecía. La expiación es la remoción del pecado a través de un tercero que en este caso es el chivo o la cabra.
En el Nuevo Testamento encontramos dos citas donde Jesús anticipa a sus apóstoles que ellos ejercerán el perdón de los pecados. La primera se la dirige a Pedro en particular y la segunda a sus apóstoles en general.
“Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que tú ates aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo.” Mateo 16:19
“Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo, y lo que ustedes desaten aquí en la tierra, también quedará desatado en el cielo.” Mateo 19:19
Y en el primer día de su resurrección, les encomienda lo que les había anticipado:
“Luego Jesús les dijo otra vez: — ¡Paz a ustedes! Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Y sopló sobre ellos, y les dijo: —Reciban el Espíritu Santo. A quienes ustedes perdonen los pecados, les quedarán perdonados; y a quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar.” Juan 20:21-23
No debemos confundir la administración con la potestad. Solo Dios tiene la potestad de perdonar los pecados[1]. Jesús posee esa autoridad en la tierra: “Pues voy a demostrarles que el Hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados…” (Lucas 5:24). Pero en su ausencia temporal encargó la administración de ese perdón de los pecados a sus apóstoles, que a su vez lo delegaron a los presbíteros con quienes nos confesamos actualmente. Ellos no perdonan los pecados. Dios se sirve de ellos para hacerlo.
¿Qué podemos decir respecto a la acción de confesar los pecados?
Ya en el pueblo judío existía la práctica de confesar los pecados a otro hombre. Ellos no confesaban sus faltas con la almohada. Cuando la gente acudía a Juan el Bautista, los textos bíblicos dicen que lo hacían para ser bautizados y que “…Confesaban sus pecados.” (Mateo 3:6).
O cuando la gente se convertía al cristianismo confesaban sus pecados: “También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho” (Hechos 19:18). Incluso era conocida la práctica de hacerlo, no a una sola persona, sino a su comunidad: “Por eso, confiésense unos a otros sus pecados, y oren unos por otros para ser sanados…” (Santiago 5:16).
Hay quienes interpretan esta confesión, como una pedida de perdón a la persona que ha ofendido. Si volvemos a leer Mateo 3:6 no parece lógico que esas personas que buscaban al Bautista lo hubieran ofendido y por eso iban por su perdón.
Todos hemos caído
Por naturaleza al hombre no le gusta reconocer sus faltas. Nuestro gran ego nos impide aceptar que nos equivocamos. Las primeras mentiras que dice un niño buscan negar las faltas que ha cometido. Pero la realidad es que a través de las equivocaciones que se reconocen y se aceptan es que el hombre crece y madura.
Cuando estábamos aprendiendo a caminar, nos caímos muchas veces, nuestros padres nos ayudaban a levantarnos y continuábamos practicando el paso, hasta que fuimos ganando el equilibrio necesario que nos permitió caminar y luego correr.
Cuando aprendimos a manejar, muchas veces el carro se nos apagaba en la arrancada, o ésta era demasiado brusca, o frenábamos muy fuerte. Cuantas veces no estuvimos a punto de chocar o chocamos. Poco a poco esos errores nos fueron convirtiendo en expertos conductores.
Todos hemos pasado en la vida por estos procesos de prueba y error. Todos hemos cometido faltas que nos han aportado lecciones valiosas que nos han guiado en nuestro caminar por la vida.
Algunos consideran solamente faltas dignas de ser confesadas el matar y el robar. Pero como humanos caemos fácilmente en errores y situaciones que ni siquiera pensamos que las viviríamos o que fuéramos capaces de propiciarlas, y cada vez que las cometemos se crea una herida en nuestro corazón o en el de un ser querido.
Las heridas grandes cuando no son atendidas adecuadamente se infectan y con ello se agrava el problema. Y aun las pequeñas, si se hacen muchas en la misma área, terminan igual.
La confesión es esa medicina que sana las heridas que nos hemos infligido con nuestras faltas o que nos las han causado otros con sus faltas. La confesión es el gran regalo que Dios nos dejó para aliviar esas heridas que desangran y que van afectando otras áreas de nuestro cuerpo.
Cuando Jesús estaba sentado a la mesa en casa de un fariseo, contó la siguiente parábola:
“Jesús siguió: —Dos hombres le debían dinero a un prestamista. Uno le debía quinientos denarios, y el otro cincuenta; y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó: —Me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo: —Tienes razón.” Lucas 7:41-43.
Existe una complicada relación psicológica entre el acreedor y el deudor al momento de concederse la exoneración de la deuda. El amor que se expresa en perdón y el perdón que genera nuevo amor. La severidad de exigir el monto adeudado y el despilfarro de generosidad en la exoneración de esta. La cadena sin fin de amor que genera la grandeza del que perdona sin medida. Del que perdona “setenta veces siete”.
He experimentado muchas veces esa sensación de alivio, de sanidad, de limpieza, de un nuevo comenzar que nos ofrece la confesión. De un borrón y cuenta nueva. “Pero yo, por ser tu Dios, borro tus crímenes y no me acordaré más de tus pecados.” (Isaías 43:25). También he acompañado a numerosas personas adultas a que practiquen una confesión después de muchos años de no haber hecho una, y me deleito con ellos de ese sentimiento que da el haber dejado en ese confesionario el edificio que por años habían cargado sobre sus hombros.
A través de ciertas dinámicas que hacemos entre los hombres del ministerio de Emaús en mi parroquia, compartimos abiertamente nuestras vidas incluyendo nuestros errores y aciertos. Siempre me ha resultado interesante ver como cuando terminan de contar sus faltas, algunas veces con mucha vergüenza, otras personas dicen haber cometido las mismas equivocaciones y que el pedir perdón fue el primer paso que los ayudó a sanar sus heridas. El no sentirse exclusivos, les ayuda a experimentar un sentimiento de humildad ante la fragilidad humana que ataca a todos de una u otra forma.
El perdón restablece el equilibrio que se rompe cuando se produce una falta. Equilibrio que restaura la paz, la salud y la alegría de sabernos perdonados después de haber mostrado un sincero arrepentimiento y la intención de no volver a cometer la falta.
Sacerdote psicólogo
Decía el escritor argentino Gustavo Adolfo Martínez Zuviría, mejor conocido como Hugo Wast, en su escrito Cuando se Piensa[2]:
“Cuando se piensa que un sacerdote hace más falta que un rey, más que un militar, más que un banquero, más que un médico, más que un maestro, porque él puede reemplazar a todos y ninguno puede reemplazarlo a él.”
La vocación al sacerdocio es una llamada y una respuesta de amor al Amor. Es un diálogo de corazón a corazón, en el que Dios llama al sacerdote a ser otro Cristo, dispuesto a dar su vida por los demás y a servirles sin condiciones.
Así como cualquier hombre que se entrega por completo al cuidado de su familia, el sacerdote lo hace con su rebaño de fieles que constituye su familia.
En su búsqueda de imitar a Cristo, él se entrega por completo al servicio de su comunidad. No hay horarios ni límites. En cualquier momento del día, de la noche o de la madrugada, debe asistir a un moribundo que quiere confesarse antes de morir. No hay distinción entre horas de trabajo y horas de descanso. Es como el médico que está de guardia durante un fin de semana. A cualquier hora lo pueden necesitar. La diferencia está en que el sacerdote esta de “guardia” veinticuatro horas al día, trescientos sesenta y cinco días al año.
Aunque varía según el país y la universidad, un futuro sacerdote estudia mínimo dos años materias tales como: psicología, pedagogía, sociología, sexualidad y moral entre otras.
En su ejercicio profesional utilizan este conocimiento todo el tiempo. Pasan sus vidas escuchando los problemas de las personas. Ellos lidian con sus alegrías, éxitos, abundancias y riquezas. También bregan con sus penas, preocupaciones, miedos, ignorancias, carencias, complejos, debilidades y lutos.
La gente no les miente, les abren sus corazones y exponen sus sentimientos y preocupaciones con la certeza que nunca serán divulgados por el sacerdote. Esto les permite con los años, cultivar una gran experiencia en la guía y consejería del drama humano.
Usted habrá escuchado de un sacerdote que abusó de un menor, o de otro que robó, o de otro que asesinó a una persona, pero nunca habrá escuchado de un sacerdote que haya violado el secreto de confesión. Santo Tomás de Aquino decía “Lo que se sabe bajo confesión es como no sabido, porque no se sabe en cuanto hombre, sino en cuanto Dios”.
Los psicólogos, como cualquier otro profesional, son personas que tienen una vida personal y profesional muy bien delimitada. Su vida personal demanda tiempo. Al terminar su jornada laboral, típicamente de ocho horas diarias y de lunes a viernes, dedican el resto del día a la atención de sus asuntos personales.
No así el sacerdote, que aún en sus horas privadas de oración, está pidiendo por todo su rebaño y por las necesidades particulares de algunos de sus feligreses.
Así que una persona que no acude al sacramento de la confesión, desconociendo o queriendo ignorar su origen divino, porque prefiere hacerlo consigo misma, la podemos invitar a hacer esta reflexión:
- Si se confiesa consigo misma, es porque reconoce que hizo algo malo.
- Si reconoce que hizo algo malo, suponemos que no quiere volverlo hacer.
- Si no quiere volverlo hacer, debe haber algún tipo de cambio en su comportamiento.
- Un buen consejo es muy bienvenido a la hora de hacer cambios.
- ¿Quién mejor para emitir un consejo, que una persona que durante años y años ha acumulado una enorme experiencia en ayudar a las personas a superar sus problemas; que un sacerdote? Un sacerdote no sólo se limita a conceder el perdón, sino que guía a la persona a no incurrir en sus faltas o recomienda como superar esas dificultades en nuestras relaciones con el mundo y con los que nos rodean.
Es la falta de amor lo que hay detrás de cada falta que se quiere confesar. Pecamos no porque seamos intrínsecamente malos, sino porque nuestra visión es muy corta y no vemos lo que hay más allá de lo que nos muestran los sentidos. Así que invitemos a esos católicos con ese pensamiento a que se acerquen al sacerdote y lo miren, no con la novedad de saberlo pecador, sino como una persona que por su conocimiento, iluminación, estudio, experiencia y con la facultad de administrar el perdón de Dios; sabe más del amor que cualquier pareja de enamorados. Si logramos nuestro cometido, seguramente con el tiempo acabará por pedir ese perdón que alivia y sana.
[1] Ver Marcos 2:7 y Lucas 5:2.
[2] Ver el escrito completo en http://www.iglesia.org/videos/item/626-cuando-se-piensa.